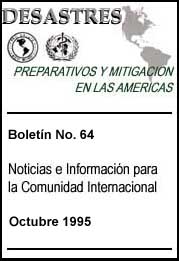
En los últimos años, las fuerzas militares han desempeñado una función significativa, o tal vez la principal, en las operaciones internacionales de ayuda humanitaria. En los países industrializados, cada vez se acepta más la opción de asignar a las fuerzas armadas la responsabilidad inherente al socorro en casos de desastre.
No cabe la menor duda de vare hay aspectos interesantes en esta opción. Gracias a una excelente capacidad operativa, cuyos costos ya están totalmente "pagados", los militares puede resolver las pesadillas de la logística y aportar una sensación de orden y de eficiencia en medio de las condiciones caóticas que imperan luego de un desastre. Lamentablemente, rara vez se asigna la suficiente importancia a los costos y beneficios - tanto de corto como de largo plazo - que se obtienen al emplear recursos militares extranjeros para el socorro en caso de desastres. Por "beneficios" entendemos los que reciben las víctimas de los desastres y los organismos e instituciones encargados de satisfacer las necesidades de ayuda humanitaria.
Varios de los acontecimientos recientes ocurridos en el Caribe, a saber, la crisis política en Haití y los huracanes de este año, ofrecen una buena oportunidad para examinar la participación militar externa desde un punto de vista regional y de salud pública. Tres factores regionales son cruciales para este análisis:
· Lo más probable es que las situaciones de desastre en América Latina y el Caribe que requieren ayuda humanitaria sean causadas por desastres naturales donde no está en juego la seguridad del país.· Muchos países de la Región apenas están recuperándose de un largo y traumático periodo de dictaduras militares locales, lo que hace que el empleo de recursos militares sea mucho más susceptible a la manipulación o a la interpretación errónea.
· En el sector de la salud de América Latina y el Caribe, la prioridad se asigna al desarrollo de la auto suficiencia interna y a la solidaridad entre los países vecinos.
· Estos factores regionales indican que no es viable concebir una política global única para el empleo de recursos militares en las diferentes situaciones que se dan en África, Europa, América Latina o el Caribe.

Fotografía: Pluut, OPS/OMS
Se necesita que los ejércitos extranjeros y las agencias encargadas
con la ayuda humanitaria en situaciones de desastre mantengan diálogo y
cooperación anticipadamente. En Tradewinds '95, un ejercicio multidesastre en el
Caribe, fuerzas civiles y militares se unieron en la planificación y desarrollo
de esta simulación de gran cantidad de heridos.
La experiencia de Haití
Durante los tres años de conflicto político en Haití, la OPS/OMS desempeñó una función importante en la prestación de ayuda internacional en el terreno de la salud. En el momento en que fue aprobada por las Naciones Unidas la intervención armada de una coalición con la finalidad de restablecer el orden constitucional, la OPS y otros organismos humanitarios abrigaban grandes esperanzas en cuanto al apoyo militar para sus actividades.
Paulatinamente, la OPS/OMS y sus asociados en el ámbito sanitario se dieron cuenta de que en los casos en que la seguridad está en juego y los militares temen encontrar un ambiente hostil, los asuntos humanitarios o civiles reciben solo una atención mínima. ¡El mundo de la ayuda humanitaria finalmente captó el hecho de que los militares están preparados para las operaciones militares! La ayuda humanitaria no formaba parte del enunciado de misión de la coalición formada en Haití. En consecuencia, las estructuras formales como el Centro Civil de Operaciones Militares (CMOC), establecido luego de un retraso considerable, demostró ser menos que eficaz en Haití.
El problema ocurrió porque no se llegó a entablar un diálogo concreto entre dos culturas - la de los organismos humanitarios y la de los militares. Se llevaron a cabo algunos diálogos en Washington y en Nueva York pero en ellos no tomaron parte los socios internacionales que en realidad estaban prestando ayuda en Haití. En esas conversaciones nunca se abordó el tema de lo que no cabía esperar de los militares.
Otro asunto de importancia es que dentro de las fuerzas armadas mismas, sus propios departamentos de salud pública o de medicina preventiva tienen una influencia limitada. Los participantes en los asuntos de salud pública de Haití eran clínicos o cirujanos especializados, ansiosos por aprender pero poco familiarizados con la atención primaria de salud y la salud pública en el mundo en desarrollo.
Huracanes en el Caribe
En septiembre de 1995, los huracanes Luis y Marilyn devastaron varias islas del Caribe, entre ellas territorios británicos, holandeses y estadounidenses. Las fuerzas armadas de estos tres países industrializados se movilizaron para prestar ayuda humanitaria.
En el caso de Montserrat, las fuerzas británicas llevaron a cabo una prolongada operación de socorro que atendía aproximadamente al 50% de la población, ya que la isla estaba también bajo la amenaza de una erupción volcánica. En los estados independientes afectados por los huracanes, los Servicios Regionales de Seguridad (RSS), una fuerza de defensa colectiva del Caribe, desempeñaron un papel primordial.
En la mayoría de los casos, se pusieron de manifiesto aspectos fuertes y débiles que eran similares en ambos grupos. En cuanto a los aspectos positivos se observó la entrega efectiva de materiales en el sitio del desastre. Al igual que en una operación militar, el proceso fue ordenado y disciplinado; y la logística, en general, resultó impecable.
En cuanto a los aspectos negativos. ocurrieron tres problemas similares a los observados en Haití, con excepción de las operaciones coordinadas por los RSS:
· Aportes limitados de las autoridades
locales de salud.
Estas autoridades sencillamente no forman parte de la
cadena de mando militar. El problema no se limitaba al sector de la salud; los
organismos nacionales o las instituciones de socorro a menudo tenían poca
participación en el proceso de toma de decisiones operativas, y no tenían acceso
a información detallada (por ejemplo, al contenido de los suministros médicos
que llegaban). Como consecuencia, el esfuerzo de socorro tendía a abordar los
problemas según la percepción de los planificadores militares, y no desde el
punto de vista de los damnificados. Uno de estos ejemplos es que se movilizan
unidades quirúrgicas para atender a gran número de víctimas y no las unidades
móviles destinadas a prestar atención básica de la salud.
Los países donantes se enfrentan a una contradicción interna. Sus organismos de desarrollo apoyan programas y proyectos que fortalecen la capacidad local; sin embargo, en los momentos críticos dichos organismos asumen totalmente el control operativo privando así a los funcionarios de salud locales, entrenados previamente para la ocasión, de toda función de importancia. El proyecto SUMA - gracias al cual se ha venido formado con mucho esfuerzo una capacidad local para seleccionar, inventariar y clasificar los suministros de socorro que llegan - es un buen ejemplo de ello. Todos los suministros, incluidos los sanitarios, se manipulaban estrictamente bajo supervisión militar, lo que limitaba las oportunidades de recibir retroalimentación e información de los civiles y menos aun de responsabilizarlos del proceso.
· Desplazamiento de otras fuentes de ayuda.
Insertarse en el marco del esfuerzo humanitario internacional no es
congruente con el estilo de los militares. Es inevitable que tiendan a asumir
toda la responsabilidad, dando una respuesta monolítica en lugar de la
asistencia civil que es multifacética y, en consecuencia, flexible. Por lo
tanto, las ONG y otros organismos internacionales quedan con poco acceso a los
servicios de transporte y comunicaciones; ni siquiera las organizaciones que
habían trabajado activamente en los territorios caribeños antes de los huracanes
tuvieron mejor suerte.
· Costo. El apoyo logístico militar puede costar hasta siete veces más que las operaciones ejecutadas por el sector civil o el privado. Esto es motivo de preocupación para los organismos humanitarios y de desarrollo, que están muy conscientes de que las necesidades inmediatas atendidas por las intervenciones militares representan solamente una mínima parte.
Algunos signos alentadores observados en ambas culturas, tanto en la militar como en la civil, sugieren que se está tomando conciencia de estos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Estado y el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos organizaron un debate franco y productivo en abril de 1995 (Emerald Express '95). La posición de la OPS1 y las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de salud pública en esta Conferencia siguen siendo válidas para futuras intervenciones militares:
· Fomentar una mayor función para los departamentos de medicina preventiva o de salud pública en la ayuda humanitaria que dan los militares.· Organizar ejercicios o seminarios donde participen militares y civiles; tanto los civiles como los militares deben pasar por el proceso real de la planificación y ejecución conjunta como en el ejercicio Tradewinds organizado por los RSS en el Caribe, algo muy distinto de invitar a la otra parte solamente como "observadores".
· Llevar a cabo diálogos anticipados a los niveles técnico y de formulación de políticas, que no se limiten a la Sede, donde participen quienes en la práctica están llevando a cabo operaciones tanto civiles como militares.
1Claude de Ville de Goyet, "The Use of Military Medical Assets in Humanitarian Assistance", Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, OPS/OMS, Documento presentado en Emerald Express, abril de 1995. Puede solicitarse al redactor de este boletín.
Con la reciente experiencia de los desastres ocurridos en el Caribe, ha llegado el momento de analizar las lecciones aprendidas y de iniciar el diálogo tan necesario entre los socios indispensables - las autoridades sanitarias locales y los organismos relacionados con la salud por una parte y, por la otra, los servicios de salud de las fuerzas armadas que probablemente van a intervenir en la Región. La OPS/OMS acepta el reto de tender un puente entre estas dos culturas.
 |
 |