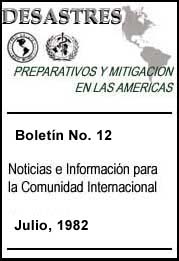
Desde comienzos del año se han venido registrando inundaciones en diversos países de América Latina, como Perú, Bolivia, Nicaragua y Honduras, con pérdidas de vidas humanas y daños económicos como resultado del anegamiento de extensas superficies de su territorio.
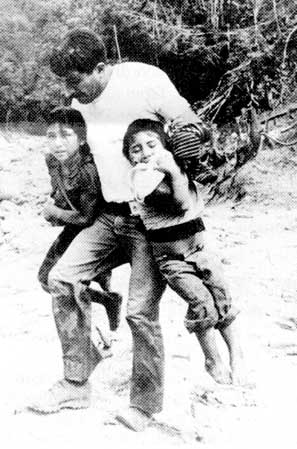
Un hombre aleja a sus hijos de la casa
que habitaban en San Martín, Perú, donde las fuertes lluvias y corrientes de
barro dejaron 123 muertos y más de 200 desaparecidos.
Dada la magnitud del problema, y por consiguiente los efectos ulteriores en la salud y la probabilidad de que se produzcan de nuevo inundaciones en un futuro no muy distante, se ha manifestado interés en el estudio de las consecuencias sanitarias a largo plazo. Ya existen algunos estudios de esa índole, pero generalmente se refieren a países más industrializados, donde el conjunto de problemas de salud es distinto. Más adelante se describe un estudio que realizarán conjuntamente la División de Epidemiología del Ministerio de Salud y CENETROP, Bolivia. Entretanto, en México se ha reconocido la importancia del problema al incluir la administración de emergencia con ocasión de inundaciones entre los temas del curso regular de la especialidad.
En esta página se ofrece una breve síntesis del efecto inmediato de las principales inundaciones sobrevenidas en las Américas durante el presente año. Los resultados de las investigaciones sobre los efectos en la salud se notificarán a medida que se vayan recibiendo. Se invita a los lectores a enviar cualquier tipo de material que pueda ser de interés a este respecto.
Enero, Perú
Durante los últimos días de enero intensas lluvias azotaron diversas áreas del Perú, causando severos daños y graves pérdidas en diferentes departamentos, fundamentalmente los de Cuzco, San Martín y Huánuco. En Cuzco hubo 8 muertos y 200 damnificados, en Huánuco 300 damnificados y 40 muertos; pero el departamento más afectado fue el de San Martín donde las fuertes lluvias caídas en la cuenca del río Santillana, afluente del Chontayacu, provocaron deslizamientos múltiples que atascaron el río en dos puntos causando represamiento cuya descarga posteriormente provocó el arrastre de algunos asentamientos rurales causando 123 muertes y 209 desaparecidos, 3 heridos hospitalizados y 1.415 damnificados. Tanto el Ministerio de Salud como la Defensa Civil enviaron rápidamente socorros por vía aérea (las carreteras y caminos estaban intransitables) consistente en material de desescombro, drogas y medicamentos, tiendas de campaña y otro material para viviendas temporales, así como grandes cantidades de víveres. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja también envió considerables cantidades de víveres y otro material de socorro.
Se recibió ayuda de diversos países. Sin embargo, la mayoría de la ayuda prestada a los damnificados ha procedido del mismo país. Algunas agencias de las Naciones Unidas (incluida la OPS) ofrecieron su colaboración, que fue en su mayoría innecesaria, aunque no se la descarta para algunos proyectos de rehabilitación.
Algunos días después de estos sucesos, hacia la mitad de febrero, las fuertes lluvias en otros sectores del país incrementaron notablemente el caudal del río Rimac, incluso en las proximidades de Lima. La Defensa Civil empadronó a un número considerable de habitantes de áreas próximas al río con vistas a una posible evacuación a lugares preestablecidos. Sin embargo, dicha evacuación fue finalmente - y por el momento - in - necesaria.
Marzo, Bolivia
Las lluvias, prolongadas y torrenciales de marzo del presente año causaron grandes inundaciones en los sectores de Beni y Santa Cruz, situados en la Cuenca Amazónica. La población se encuentra en pequeñas ciudades sobre mesetas. La principal actividad económica (cría de ganado) sufrió un grave revés por pérdida de unas 50.000 cabezas. Según la UNDRO hubo más de 40.000 damnificados.
Estudio de los efectos de las inundaciones en la salud
El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) y la División de Epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia han emprendido un estudio prospectivo de un año sobre los efectos que tienen en la salud las inundaciones importantes. Los datos se obtendrán en la región de Beni. Como zona testigo se utilizará la de Magdalena, que está exenta de inundaciones.
El protocolo de investigación prevé el análisis del cambio de la incidencia de la gastroenteritis, y las infecciones respiratorias agudas, así como las mordeduras de serpiente y la malnutrición atribuibles a las inundaciones. También se estudiará el cambio de la densidad de las poblaciones de mosquitos transmisores de la malaria y la fiebre amarilla, y de la prevalencia del roedor Calomys callosus, que es el reservorio selvático de la fiebre hemorrágica boliviana. La OPS financiará parcialmente el estudio.
Puede obtenerse información suplementaria dirigiéndose a CENETROP, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, La Paz, Bolivia.
Mayo, Nicaragua
El 22 de mayo, la tormenta tropical Aletta azotó el litoral nicaragüense del Pacífico. Los fuertes vientos y lluvias y la altura de las olas provocaron desastrosas inundaciones que abarcaron extensas superficies del país, afectando en particular a las ciudades de Managua, León, Chinandega, Matagalpa y Estelí. Según los informes, hubo 40 muertos y 20.000 desalojados, a lo que hay que añadir los graves daños causados a viviendas y obras de infraestructura física, en particular puentes, carreteras y líneas ferroviarias. Se perdieron algunas cosechas, como las de maíz, banano y azúcar. El abastecimiento de agua potable quedó interrumpido. Hubo que evacuar un hospital de 180 camas en Managua y otro en Chinandega. La distribución de alimentos de emergencia empezó en Managua el 26 de mayo.
El Ministerio de Salud recomendó algunas medidas específicas para evitar focos de contaminación de enfermedades: formar brigadas sanitarias que, en los refugios y campamentos, se responsabilicen de la eliminación y disposición de basuras; mantener la limpieza de los servicios higiénicos y letrinas; hacer uso adecuado de los servicios de agua potable, en los sitios donde existe; en los sitios donde no exista agua potable, mantener el agua en recipientes limpios y permanentes tapados, y conservar los alimentos en lugares secos y protegerlos de todo tipo de insectos.
Mayo, Honduras
La misma tormenta tropical Aletta que azotó el litoral nicaragüense del Pacífico dejó 130 muertos, mas de 600 desaparecidos y hasta 25.000 damnificados a su paso por Honduras a fines de mayo de 1982.
La zona, lindante con Nicaragua, está poblada por individuos de bajo ingreso cuya capacidad de producción agrícola ha sido anulada, según informes. Las últimas encuestas realizadas indican que fueron destruidas más de 100 unidades de vivienda, así como 21 puentes. Los daños se estiman por encima de los 30 millones de dólares. Las necesidades en materia de salud, según informes del gobierno, incluyen medicamentos de emergencia, rehabilitación de los centros de salud, equipo y suministros, y alimentos suplementarios.

Esta familia intenta salvar lo que quedó
de su casa después de las graves inundaciones que asolaron Perú. Las registradas
en Bolivia, Nicaragua y Honduras han causado daños análogos y fuertes pérdidas
económicas. En Bolivia se estudiarán los efectos a largo plazo en la salud.
Abastecimiento de agua en situaciones de emergencia
El presente artículo se basa en un documento preparado por la Ing. Lidia Cánepa de Vargas, CEPIS, Lima, Perú
El problema
Una de las consecuencias de los desastres naturales - sean estos terremotos, huracanes, erupciones volcánicas o inundaciones - es la amenaza que representa para la salud pública la interrupción de los servicios de abastecimiento de agua potable y evacuación de basuras.
Perú, 1970: El terremoto registrado en Perú en 1970 causó grandes daños a las instalaciones de tratamiento y al sistema de distribución de agua de la ciudad de Huaráz, haciendo necesario reconstruirlos casi por completo. La ciudad de Chimbote se abastece de fuentes subterráneas de agua que se extrae mediante bombas. El terremoto destruyó también en gran parte la instalación hidroeléctrica de Cañón del Pato que suministra corriente a la ciudad. Durante los meses que duró la reparación hubo que utilizar equipo de emergencia para el suministro de raciones de agua de una sola fuente a la población de la ciudad.
Nicaragua, 1972: Los recursos hídricos para abastecimiento de la ciudad de Managua están constituidos por el Lago Asososca. El lago se encuentra en el cráter de un volcán apagado, en cuyo borde hay una estación de bombeo. El sistema de distribución de agua de la ciudad consta de varias plantas de bombeo, dos depósitos de hormigón con una capacidad de 20 millones de galones al día y una serie de tanques de acero elevados. El terremoto registrado en Managua el 23 de diciembre de 1972 deterioró la principal estación de bombeo y, además, los deslizamientos de tierra cerraron las carreteras de acceso. Los depósitos de hormigón se agrietaron, algunos tanques de acero se derrumbaron y, además, se rompieron las tuberías del sistema de distribución que lleva el agua a través de las fallas del terreno desde el lago hasta la ciudad. Al caer, los cilindros alimentadores de cloro de las estaciones de purificación del agua rompieron las tuberías de cobre, con las consiguientes fugas de cloro gaseoso. Apenas había cesado el terremoto, el agua de los depósitos y tuberías que habían reventado inundó las calles de la ciudad y provocó el corte de la energía eléctrica. Esto, a su vez, tuvo por consecuencia la imposibilidad de utilizar los sistemas de bombeo.
Guatemala, 1976: La ciudad de Guatemala se encuentra en un terreno con grandes fallas geológicas y por consiguiente muy expuesto a terremotos. De 1917 a 1976 se registraron alrededor de 65 temblores, todos ellos destructivos, de magnitud superior a 6 en la escala de Richter. El último terremoto grave (1976) causó grandes daños en varias de las cinco instalaciones de tratamiento y en muchos puntos de la red de distribución de agua que abastece a la ciudad.
Colombia, 1981: La ciudad de Manizales cuenta con dos plantas de tratamiento de agua, una de las cuales se encuentra sobre una falla. A causa de las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona en mayo de 1981 hubo corrientes de barro y rocas que inundaron parte de las instalaciones. Los trabajos de limpieza y reparación llevaron varios meses y, entretanto, hubo que racionar el agua, proveniente de una sola fuente.
Repercusiones
Los ejemplos de ese tipo son numerosos. Los terremotos pueden deteriorar presas y depósitos, así como impedir el buen funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de agua y efluentes, los sistemas de desagüe, las estaciones de bombeo y las tuberías. Aunque el abastecimiento no se interrumpa, el agua puede estar contaminada. Los daños directos que las inundaciones causan a los sistemas son quizá menos graves que los producidos por terremotos, pero el agua puede anegar pozos, cisternas y redes de abastecimiento de agua. Cualquier desastre importante puede dejar sin suministro de electricidad a una o varias ciudades. La demanda de agua puede aumentar a causa de los incendios que a menudo acompañan a ciertos tipos de desastres.
Puede ocurrir que, incluso fuera de la zona de impacto directo, los servicios e instalaciones se vean sobrecargados a causa de la afluencia de población de dicha zona. Los daños ocasionados a las instalaciones de abastecimiento de agua impiden utilizarlas regularmente, con lo que el servicio a la población se ve afectado. En general se opta por la distribución de raciones mínimas mientras dura el período de emergencia pero, incluso así, no es raro que sea preciso acarrear 1 el agua en camiones cisterna desde zonas distantes.
Aunque los desastres no han tenido hasta ahora como consecuencia epidemias demostradas de enfermedades infecciosas, no cabe duda de que las condiciones ambientales que crean vienen a agravar el riesgo potencial de contaminación. En consecuencia, el agua que se suministre no solo ha de ser suficiente sino también de calidad controlada.
Los planes a largo plazo pueden también verse afectados, como pudo apreciarse a raíz del terremoto de Managua. Antes del desastre se había concertado un acuerdo financiero con el Banco Mundial por valor de 6,9 millones de dólares que permitiría atender las necesidades de abastecimiento de agua de la ciudad durante diez años. Debido al estado en que quedó el sistema como consecuencia del terremoto, hubo que adoptar como metas la atención de las necesidades inmediatas, el mejoramiento de la red y la habilitación de nuevas fuentes de suministro.
Programa de la OPS
Los estudios de vulnerabilidad y las medidas de protección de estructuras de los sistemas de abastecimiento de agua son, por tanto, una importante atención de salud pública en los países expuestos a desastres. Es preciso preparar las instalaciones y las plantas de tratamiento para hacer frente a situaciones de emergencia. Habida cuenta de la magnitud del problema y de sus repercusiones en la salud pública, el Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la Organización Panamericana de la Salud tiene el proyecto de establecer un programa de enseñanza para ingenieros sanitarios sobre "Abastecimiento de agua y disposición de aguas residuales en situaciones de emergencia". El programa tiene tres etapas que se desarrollarán en la medida en que haya fondos disponibles, a saber: 1) elaboración de manuales técnicos de tipo modular; 2) ensayo práctico del material preparado; 3) revisión y traducción de los manuales, y distribución de éstos en las Américas.
Puede obtenerse más información de: CEPIS, Casilla Postal 4337, Calle los Pinos, Urbanización Camacho, Lima 100, Perú.

Una de las atenciones prioritarias de
salud a raíz de desastres naturales es garantizar la salubridad del
abastecimiento de agua. En consecuencia, los estudios de vulnerabilidad y la
adopción de medidas protectivas de los sistemas de abastecimiento son aspectos
importantes de la preparación para
desastres.
 |
 |