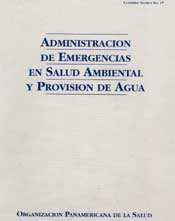
Este capítulo trata de la planificación de emergencias de los organismos de abastecimiento de agua y alcantarillado. Describe un proceso de planificación sistemático para estas instituciones y se dirige primariamente al personal profesional del nivel local. Presenta una metodología general para trazar un plan de emergencia que puede ser utilizado también por otros tipos de entidades.
Anteriormente se detallaron los efectos de diferentes tipos de desastres sobre los componentes de los sistemas de agua y alcantarillado. Un análisis de vulnerabilidad del sistema revela los componentes débiles y los fuertes.
Se pueden tomar medidas antes de un desastre para eliminar la vulnerabilidad de estos componentes. El construir estaciones de bombeo elevadas o protegerlas es una medida posible. Sin embargo, aun cuando los efectos de un desastre pueden ser atenuados, los grandes desastres pueden dañar los sistemas.
Dado que el agua es esencial para la vida, la preparación en esta área es crítica cuando el desastre llega. En algunos países, la importancia de trazar planes de operaciones de emergencia es reconocida y hacerlo es exigido por ley.
El plan de operaciones debe cubrir las cuatro fases del desastre: el predesastre, el posible período de alerta, la fase de respuesta inmediata y la rehabilitación. Durante la fase del predesastre, se toman medidas preventivas, se entrena al personal, y el plan se pone a prueba, se verifica y se revisa según sea necesario. En el período de alerta su disposición es examinada y aumentada. En la fase de respuesta inmediata, se deben tomar medidas con énfasis en áreas prioritarias. Finalmente, en la fase de rehabilitación, los servicios se restauran a niveles anteriores al desastre.
El enfoque gradual a la planificación de emergencias que aquí se presenta es un ejemplo de una sola metodología. Existen otros métodos viables. El diagrama de flujo que se propone en la figura 2 puede ser utilizado como una secuencia para verificar las actividades.

La construcción de estaciones de
bombeo elevadas es una medida preventiva que puede atenuar los efectos de un
desastre.
1. Identificación de recursos organizacionales.
La primera etapa es la de identificar todos los recursos organizacionales disponibles. Debe hacerse una lista de todo el personal con sus tareas, capacidades, direcciones y números telefónicos. La lista también designará a los miembros del Comité de Emergencia, así como al personal auxiliar voluntario o posible.
Es de la mayor importancia el registrar información acerca de las organizaciones públicas con las cuales las autoridades tienen que interactuar en casos de desastre. Estas incluyen organismos de socorro a nivel local y nacional, defensa civil, policía, bomberos y otros servicios tales como electricidad, teléfonos y obras públicas. Es necesario dirigirse a estas organizaciones, conversar acerca de la cooperación y formalizar acuerdos mucho antes del desastre.

Figura 2. Planificación para
emergencias. Diagrama de flujo.
La importancia del sector privado no debe pasarse por alto. Durante los desastres, el personal especializado y su equipo suelen ser escasos. El formalizar convenios con contratistas y distribuidores antes de un desastre ahorra trámites burocráticos durante la emergencia. Debe incluirse en el acuerdo una lista básica de precios para servicios y equipo.
2. Inventario de equipo y repuestos.
En la segunda etapa, se hace un inventario de todo el equipo y suministros disponibles. Mapas y registros múltiples deben guardarse en varios lugares seguros. Los registros deben contener el tipo, la cantidad y la ubicación de estos recursos materiales. Las fuentes de equipo de emergencia fuera de la entidad deben ser identificados para asegurar que haya disponibilidad pronta en caso de emergencia. Tal como sucede con los recursos humanos, los acuerdos de cooperación mutua sobre equipo y materiales deben formalizarse con suficiente antelación.
3. Definición de responsabilidades.
La tercera etapa es la identificación del mandato. En la mayoría de los países existen organizaciones coordinadoras a nivel nacional que determinan estrategias generales. Los planes de emergencia de las organizaciones nacionales pueden especificar directivas para los planes locales, delineando los papeles básicos y las responsabilidades. Los planes locales deben cumplir con este mandato.
4. Análisis de vulnerabilidad.
La cuarta etapa consiste en realizar un análisis de vulnerabilidad detallada que pueda identificar los puntos fuertes y los débiles de un sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. Los resultados de este análisis serán las bases para una mayor planificación.
5. Determinación de áreas prioritarias.
En la quinta etapa se deben establecer las áreas prioritarias de acuerdo con las circunstancias locales. Es muy probable que la capacidad restante del sistema después de un desastre no sea suficiente para mantener un nivel inalterado de servicios. Por consiguiente, los escasos recursos deben dirigirse hacia áreas prioritarias, que podrían comprender servicios de atención médica, asentamientos temporales, componentes, albergues y áreas densamente pobladas.
6. Coordinación comunicaciones.
En la sexta etapa se coordinan los acuerdos y se establecen líneas de comunicación y de autoridad en un centro de operaciones de emergencia determinado. Debe designarse un centro alterno en caso de que el primer sitio se dañe como consecuencia del desastre.
El centro debe estar sólidamente constituido para absorber el impacto del desastre. El sitio no debe estar expuesto a los desastres y debe ser fácilmente accesible bajo cualquier circunstancia. Debe estar localizado en un lugar céntrico, a fin de reducir al mínimo las distancias para el transporte y las comunicaciones.
El centro de operaciones de emergencia debe estar adecuadamente equipado para cumplir con el papel crucial que le corresponde. La comunicación puede ser el factor más importante. Las conexiones telefónicas deben estar bien establecidas, pero un sistema de comunicación por radio es más seguro en situaciones de desastre. Para mantener la corriente eléctrica, se recomiendan los generadores de emergencia y debe haber baterías disponibles para el equipo de radio. También, todos los registros importantes, libros y diagramas deben estar guardados en el centro.
Durante una crisis, el centro de operaciones de emergencia debe contar durante las 24 horas del día con personal adiestrado para funcionar eficientemente en todo momento. Las actividades de auxilio deben ser coordinadas desde allí, incluyendo todos los contactos con los otros sectores y los organismos de socorro.
Un buen plan de operaciones de emergencia debe ser claro, conciso y completo. Debe ser un plan de acción, no un plan para hacer otro plan. Debe también delinear claramente quién hace qué, cuándo, dónde y cómo.
Se debe tener en cuenta solamente los recursos que se encuentran disponibles a nivel local y no contar con la asistencia externa al crear el plan. Esta normalmente llega demasiado tarde para ser útil en la fase más difícil. Durante el periodo inmediatamente posterior al desastre, el aislamiento es común.
7. Redacción de un plan de operaciones de emergencia.
Al preparar un plan de operaciones de emergencia, es importante darse cuenta que se trabajará con la misma organización y las mismas personas tanto en situaciones de desastre como en las normales. No debe cambiarse esta organización durante el desastre. La gente trabajará tanto más eficientemente cuando esté realizando sus actividades normales. Así, las actividades de la acción de respuesta ante el desastre constituyen básicamente operaciones cotidianas aceleradas e intensificadas, bajo presión, con escaso tiempo para pensar o para largos procesos de toma de decisiones. Se presentan a continuación los principales elementos del plan.

Los cortes de corriente eléctrica
interrumpen las comunicaciones
7.1 En la primera sección se establecen los objetivos y las de planificación con base en la historia de las emergencias anteriores, o bien en lo que se espera que ocurra en un desastre.
Se especifican las áreas prioritarias para salvaguardar los puntos críticos y garantizar la capacidad de proveer servicios esenciales después de un desastre. Finalmente, se describe cómo el plan de la organización es compatible con otros planes de emergencia a nivel nacional, regional o local.
7.2 En la segunda parte del plan se diseña el sistema de respuesta, designando las áreas de responsabilidad para las actividades posdesastre por parte de grupos responsables dentro del servicio. La administración activa de la organización moviliza al personal auxiliar, determina prioridades y difunde información pública de importancia. El departamento de ingeniería normalmente se encarga del reconocimiento, coordinación y diseño de los proyectos de reparación y rehabilitación. El personal de supervisión organiza los grupos de reparación y dirige sus actividades en el terreno. Finalmente, los operadores y los trabajadores resumen o continúan sus operaciones. Para hacer el plan factible y eficiente, estos departamentos deben estar involucrados en el proceso de diseño.
En las organizaciones pequeñas, el plan podría detallar las actividades de las personas. En las grandes, puede haber necesidad de subplanes para departamentos o actividades específicas, tales como comunicaciones, entrenamiento, suministros y equipo, transporte, ingeniería, etc. En esos casos, deben prepararse subplanes dentro del marco de las actividades que forman el núcleo del plan de emergencia.
7.3 Muy a menudo los planes se hacen y después se archivan, resultando no solo inútiles en una emergencia, sino también provocando dudas entre los que participaron en su realización o conocían su existencia. La ejecución del plan, en consecuencia, debe concebirse en dos fases: antes y después del desastre. El plan debe ser divulgado ampliamente entre el personal de servicio y entre otras organizaciones con las cuales sea necesaria una coordinación estrecha en la eventualidad de un desastre. El personal debe ser adiestrado en los procedimientos de emergencia delineados y deben hacerse simulacros regulares para probar el plan. Debe especificarse en él claramente cuándo y cómo deben realizarse estas actividades.
7.4 Incluso el mejor de los planes no puede prever todas las contingencias posibles que puedan producirse en una emergencia real, y esto debe quedar claramente establecido. El plan debe ser considerado como una guía operativa que debe ser evaluado y actualizada de acuerdo con la experiencia en desastres reales. Sin embargo, es importante recordar que el plan puede necesitar ser actualizado aun en el caso de que el desastre no ocurra. Las circunstancias que puedan justificar la actualización del plan incluyen cambios en la estructura, en la planta física y el equipo, en el personal, en la comunidad adyacente y en otras organizaciones.
7.5 Finalmente, deben prepararse los anexos del plan. Especialmente en el momento posterior al desastre, no hay tiempo de leer textos elaborados. Los anexos deben contener información clara y práctica, que pueda ser utilizada de inmediato. Primero, deben incluirse las listas de recursos, con todos los detalles necesarios, tales como nombres, funciones, direcciones y números de teléfono del personal clave y de organismos de socorro. Segundo, la ubicación, cantidad y especificaciones de equipo y de suministros deben detallarse.
Otro ejemplo de información que debe aparecer en los anexos de un plan de operaciones de emergencia son formularios de evaluación de daños. Se requiere una cantidad suficiente de estos formularios inmediatamente después de un desastre para inspeccionar el daño y registrar la información. Los informes del daño deben comprender tipo, ubicación y su alcance, la capacidad operativa restante del servicio, una estimación del personal, materiales y tiempo que se necesitará para las reparaciones y las medidas que deberán tomarse.
7.6 Deben incluirse en el plan procedimientos de emergencia específicos para la desinfección del agua. En muchos desastres, se utilizan camiones cisterna para la distribución de agua. Debe trazarse un plan detallado para esta actividad tan crucial, incluyendo el apoyo logístico y el control de calidad del agua.
La cooperación del público es esencial después de un desastre y la información pública bien planificada es indispensable. En la mayoría de los desastres se necesita asesoramiento en purificación, conservación y protección de la calidad del agua. Los mensajes con información al respecto pueden prepararse antes del desastre y adjuntarse al plan como material anexo.
Cuando se interrumpe el servicio de provisión de agua, la población necesitará una respuesta a dos preguntas: cuándo se restablecerá el servicio y dónde se podrá obtener agua hasta entonces. Esta información no puede prepararse de antemano, pero hay que establecer con anticipación la responsabilidad de proveer esa información.
Hay numerosas formas de llegar al público. Pueden transmitirse mensajes por radio y televisión, diseminarse mediante altoparlantes ubicados sobre vehículos, o por medio de personal de auxilio. También se pueden distribuir panfletos. Si es posible, debe establecerse un sistema adecuado de atención telefónica. La información pública refuerza el nivel de cooperación de la comunidad con las actividades de respuesta al desastre.
8. Ejercicios, prácticas, actualizaciones.
Es preciso destacar la importancia de la octava etapa. Un plan de operaciones de emergencia no es un documento estático, oculto en el cajón de un escritorio. Tiene que ser dinámico y el personal debe estar familiarizado con él. Es necesario llevar a cabo ejercicios periódicos y eliminar los puntos débiles. La información crítica, tal como nombres, números de teléfono e información sobre recursos, debe estar al día. Finalmente, hay que recordar que en este ejemplo del desarrollo por etapas de un plan de operaciones de emergencia, se ha delineado la metodología, no el contenido. Es responsabilidad de cada organización preparar su propio contenido para poder responder cuando el desastre llegue.
 |
 |