
El sábado 13 de enero de 2001, El Salvador sufrió un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter. No es la primera vez que este pequeño país densamente poblado (6,2 millones de habitantes en 21 000 km2) sufre un terremoto devastador -la capital ha sido destruida once veces desde mediados del siglo XVI- y El Salvador no es un caso excepcional en Centroamérica, como demuestran los terremotos de Managua, en 1972, y Guatemala, en 1976.
A las 8.22 de la mañana del 13 de febrero de 2001 aconteció en un fenómeno insólito: un segundo sismo con otro epicentro y una nueva zona de devastación. En esta ocasión el terremoto fue de 6,6 grados en la escala de Richter y azotó la zona central y rural del país.
Desde el informe inicial después del primer terremoto, que contabilizaba 609 muertos y 2.400 heridos, los datos oficiales aumentaron progresivamente a 827 muertos, 4520 heridos, 67.000 desplazados y seis hospitales gravemente dañados. El país apenas acababa de contar sus muertos y pérdidas a raíz de esta primera catástrofe, cuando se produjo el segundo sismo, causando 305 muertes, 3.153 heridos y daños a cinco hospitales y 36 unidades de salud. Por trágica y evitable que haya sido la pérdida de vidas, lo cierto es que la tasa de letalidad por casa destruida (aproximadamente 75.000) fue baja, afortunadamente, debido a que el terremoto ocurrió durante el día.
Inicialmente, otras 1.200 personas fueron dadas como desaparecidas, especialmente en Santa Tecla, donde tuvo lugar un corrimiento de tierras que soterró 488 casas. Esto explica las discrepancias entre la tasa de letalidad por casa y por qué la relación de heridos a muertos ha sido más alta en comparación con la de otros terremotos en América Latina. En Guatemala y El Salvador, los corrimientos de tierras son frecuentes durante los terremotos, lo cual hace que las laderas empinadas de las colinas sean zonas particularmente inadecuadas para la urbanización.

Los terremotos continuaran
ocurriendo, pero esa no es una razón para que los hospitales dejen de atender
cuando más se los necesita.
Foto: A. Waak, OPS/OMS
Atención de víctimas de masa
Como es habitual cuando ocurren desastres en Centroamérica, la respuesta médica fue rápida y tuvo la participación de toda la subregión. En cuestión de horas, los servicios médicos de Guatemala y Honduras estaban plenamente integrados. Equipos de Colombia, México, Perú y otros países proporcionaron personal médico hasta el punto de que en el principal centro de refugiados (Cafetalon) disponía de un médico por cada 100 supervivientes no lesionados.
La tarea de atender a un gran número de heridos, en su mayoría con lesiones que no ponían en peligro su vida, se vio complicada por el número desproporcionado de camas perdidas, que saturó la capacidad de las instalaciones sanitarias no afectadas de todo el país.
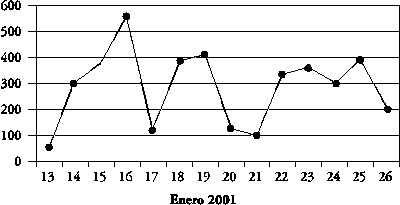
Casos de Trauma reportados por el
Ministerio de Salud de El Salvador
Los traumatismos notificados diariamente por el sistema de vigilancia epidemiológica oscilaron desde los 74 del primer día hasta los 566 del cuarto día, lo cual indica claramente que la figura 1 refleja los inevitables retrasos en la recolección y compilación de datos, y no que los traumatismos ocurrieran a lo largo de un extenso período de tiempo.
Enfermedades transmisibles
En el caso de El Salvador, la situación epidemiológica del país era muy alarmante inmediatamente antes de que se produjeran los terremotos. Según el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre las semanas 48 y 50 del 2000 se había producido un aumento de la diarrea de alrededor de 500 casos diarios. En esa ocasión se identificaron rotavirus. Entre el 23 de diciembre de 2000 y el 2 de enero de 2001 se registraron unos 700 casos diarios de diarrea, de los cuales alrededor de 61% fueron producidos por rotavirus, según las pruebas de laboratorio. En 80% de los casos, los afectados fueron niños menores de 5 años. Por otra parte, las medidas de control de vectores para prevenir el dengue estaban retrasadas. Para complicar aun más la tarea del Ministerio, en enero estaba programada una campaña rutinaria de vacunación para consolidar la erradicación del sarampión en la Región.
La tragedia, en vez de llevar a las autoridades a adoptar medidas extravagantes e ineficaces, potenció su deseo de actuar enérgicamente y fortalecer o reanudar medidas de control de eficacia demostrada a lo largo del tiempo: cobertura vacunal rutinaria y bien planeada, medidas de saneamiento y de control de la calidad del agua, seguridad de los alimentos y control de vectores. Solo se ha informado de la realización de enterramientos en fosas comunes en localidades remotas.
Agua y saneamiento
Como ha ocurrido en otros terremotos, al cabo de unos pocos días la disponibilidad de agua potable se convirtió en la principal preocupación. Más de 1 millón de personas estuvieron sin agua durante varios días. Los daños causados por el primer sismo, que afectó a la zona urbana, en el sistema de suministro de agua todavía se están evaluando, pero no parecen ser importantes. El cambio, el segundo sismo, que afectó a las zonas rurales y a las poblaciones dispersas, parece haber afectado gravemente a los sistemas de abastecimiento. El suministro urgente de agua clorada a las poblaciones desplazadas requiere no solo equipamiento y recursos materiales, sino también conocimientos. Varios países y ONG se han especializado en la provisión de asistencia técnica en este campo. Es posible que en futuros desastres la ayuda internacional y las campañas nacionales de recaudación de fondos deban reorientarse no hacia la obtención de médicos, cuyo número es excesivo en los asentamientos provisionales, sino a la obtención de epidemiólogos de campo e ingenieros sanitarios e hídricos.
Daños la infraestructura sanitaria
La evaluación de los daños en instalaciones de salud fue llevada a cabo con el apoyo de un equipo de expertos del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Mitigación de los Desastres en las Instalaciones Sanitarias, situado en Santiago, Chile y proporcionó rápidamente una perspectiva general de los daños y permitió la reapertura de los hospitales cuyos daños fueron más superficiales. El cuadro 1 muestra la situación de los siete hospitales más afectados por el primer terremoto.
|
Hospital |
Número de camas |
Situación tras el terremoto* |
|
San Rafael |
222 |
Daños graves; |
|
Maternidad |
308 |
Daños en el ala de maternidad y en los ascensores |
|
Rosales |
531 |
No funciona el centro quirúrgico |
|
1 de Mayo |
239 |
Servicios puerperales evacuados |
|
Oncologia |
52 |
Totalmente evacuado |
|
S. Juan de Dios San Miguel |
390 |
Instalaciones al aire libre |
|
S. Pedro de Usulutan |
130 |
Instalaciones al aire libre |
Fuente: Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Mitigación de los Desastres en las Instalaciones Sanitarias. Universidad de Chile, Santiago, Chile.* Situación observada durante el censo de daños llevado a cabo por el Ministerio de Salud de El Salvador, 16 de enero de 2001.
La pérdida temporal de 1917 camas (39% de la capacidad instalada) se debió a varios factores:
· Daños estructurales que requirieron reparaciones importantes o la construcción de nuevas instalaciones. Estas pérdidas solo se podrán evitar mediante un exhaustivo análisis profesional de la vulnerabilidad y mediante costosas medidas de refuerzo.· Daños no estructurales que hacen que las instalaciones dejen de funcionar temporalmente (destrucción de equipos y sistemas de apoyo y tabiques). Las medidas de protección de estos servicios son más económicas, pero requieren un fuerte y continuo compromiso político y administrativo.
· Evacuación preventiva, a veces innecesaria o excesivamente prolongada, por temores injustificados del personal con respecto a su seguridad. La graduación de los hospitales según su vulnerabilidad podría contribuir a identificar los edificios que deberían ser evacuados en cualquier caso y los estructuralmente sólidos que cumplen las normas más recientes. Estos últimos no deberían ser evacuados de forma preventiva, pues están diseñados para funcionar sin interrupciones. Además, una vez que se realiza una evacuación innecesaria, el retorno se hace difícil.
Fueron varios los problemas que retrasaron la reapertura de instalaciones estructuralmente sólidas. En particular, la instalación de hospitales de campaña extranjeros, una forma de ayuda exterior ostensible, pero con una mala relación costo-efectividad, desvió más de una vez los escasos recursos de los departamentos de ingeniería y mantenimiento de los hospitales, que deberían haberse destinado a tareas de limpieza y rehabilitación. Los hospitales de campaña son más adecuados en conflictos bélicos o desastres complejos que como sustitutos de instalaciones modernas.
Gestión de las donaciones y de la ayuda internacional
Habitualmente las expresiones espontáneas de solidaridad internacional plantean un difícil reto de coordinación a las autoridades sanitarias y de socorro. A pesar de una importante mejoría de la coordinación internacional y de la transparencia en el sector de la salud, los interlocutores internacionales identificaron la necesidad de una mayor presencia del sector de la salud en la coordinación intersectorial. Con el apoyo de la OPS, que ha actuado como entidad coordinadora, las consultas entre los Ministros de Salud antes del envío de suministros y personal han alcanzado un nivel sin precedentes. La calidad de las donaciones también parece haber mejorado. No se ha confirmado una noticia que sostenía que 15% de los suministros médicos eran inadecuados, pero, aunque así fuera, ello representaría una mejoría con respecto a los grandes desastres que ha habido en el mundo. Otro factor importante ha sido la existencia antes del desastre de directrices políticas claras para los funcionarios diplomáticos y consulares y la campaña encabezada por la OPS/OMS para promover las donaciones en moneda, en vez de en especie, que está ganando impulso y reconocimiento.

Un residente en el refugio El
Cafetalón busca entre los zapatos recibidos como donación. Una vez más se
comprobó que donaciones como ropa usada, comida y otros elementos similares son
de dudosa utilidad. Lo que más beneficia a las comunidades afectadas son las
donaciones en dinero efectivo.
Foto: A. Waak, OPS/OMS
Gestión de la información
Proporcionar información fiable y técnicamente sólida en un entorno muy emocional y político representa un reto para las Naciones Unidas y la OMS en general. Desde el primer día, equipos conjuntos de profesionales de la salud y funcionarios de la OPS/OMS visitaron las áreas más afectadas e iniciaron una valoración sistemática de las necesidades actuales y previstas. Estas últimas son las más importantes, dado que la ayuda exterior llega a menudo demasiado tarde para atender a las necesidades inmediatas.
Esta valoración de campo ha sido llevada a cabo por la OPS/OMS en todos los desastres anteriores. Lo que ha cambiado drásticamente en los últimos 3 años, y ahora en El Salvador, ha sido el uso de la Internet como principal herramienta de difusión de información a la comunidad internacional. El gobierno de El Salvador también ha hecho un notable uso de la Internet para dirigir la ayuda exterior hacia los campos considerados prioritarios. No obstante, todavía queda mucho por aprender acerca de la mejor forma de utilizar esta nueva y poderosa tecnología en los casos de desastre.
En el campo de la salud, y en particular en el de las enfermedades transmisibles, sigue habiendo confusión entre proporcionar datos (estadísticas) y proporcionar información que ayude a formar opiniones o a tomar decisiones. Una de las lecciones aprendidas es que hace falta un mayor apoyo de los epidemiólogos y de otros especialistas en información para interpretar, junto con el Ministerio de Salud, los informes y estadísticas diarios y transformarlos en información con significado práctico para el público y que sirva de guía para la toma de decisiones.
Salud mental
Los terremotos menoscaban psicológicamente a las comunidades afectadas. En El Salvador, el choque inesperado de un segundo sismo, contrario a la anticipada reducción del número y de la intensidad de los temblores después del temblor inicial, dejó a la población sumamente traumatizada.

Figure
Hace 25 años, los problemas de salud mental relacionados con los desastres se abordaban con el uso masivo de fármacos, práctica que se ha abandonado en la actualidad. El Ministerio de Salud de El Salvador está haciendo hincapié en el asesoramiento psicológico y la integración en la atención primaria. Las universidades, las ONG y la Cruz Roja Estadounidense colaboraron desde las primeras fases de la emergencia con el Ministerio de Salud para proporcionar el apoyo que necesitaba la población urbana afectada por el terremoto de enero. La dispersión de la población afectada por el sismo de febrero plantea enormes dificultades para un sistema de salud debilitado y sin recursos suficientes para hacer frente a una catástrofe de semejante magnitud.
Conclusión
¿Fue suficiente la inversión en preparación? ¿Y contribuyó a mejorar la eficacia de la respuesta sanitaria? La respuesta a los grandes desastres naturales siempre da la impresión de falta de coordinación, e incluso de confusión. Independientemente de su grado de desarrollo y preparación, no hay sociedad que pueda estar totalmente preparada para un gran desastre y algún grado de confusión forma parte de la naturaleza misma de los desastres. En el caso de El Salvador, la existencia en el Ministerio de Salud de un programa activo y dinámico, pero con escaso personal y recursos financieros, contribuyó, en la opinión de la mayoría de los observadores internacionales, a reducir el retraso en la coordinación y dirección de la respuesta espontánea de los servicios de salud. Hay otros indicios de que la preparación ha marcado diferencias:
· La consulta previa y la coordinación por adelantado con los Ministerios de Salud de países como Guatemala, Honduras, México, Perú y otros.· La respuesta sanitaria coordinada de las universidades, gracias al trabajo previo de la "Comisión Nacional Universitaria" en el campo de la preparación y entrenamiento para desastres.
· La gestión profesional de la ayuda externa por el cuerpo diplomático y consular, basada en las directrices aprobadas por los Ministerios de Asuntos Extranjeros.
Seguirán produciéndose terremotos, pero no hay ningún motivo para que los hospitales dejen de funcionar cuando más necesarios son, para que las casas se derrumben y soterren a sus moradores o para que se sigan instalando asentamientos humanos en áreas propensas al corrimiento de tierras. Aunque el desarrollo económico no es responsabilidad del sector de la salud, la prevención de muertes y lesiones sí lo es y el sector de la salud puede desempeñar un papel activo abogando por el desarrollo de infraestructuras resistentes a los desastres.
Para adoptar una postura creíble en la reducción del impacto de los desastres, el sector de la salud debe analizar primero la vulnerabilidad de sus propias infraestructuras. En este sentido, se deberían revisar y llevar a la práctica las recomendaciones y objetivos de la conferencia de México sobre la mitigación del efecto de los desastres sobre las instalaciones sanitarias.
En resumen, seguirán produciéndose tragedias y desastres, y las lecciones aprendidas a raíz de estos terremotos deben ser compartidas con otros países vulnerables. Solo aprenderemos de nuestros errores y deficiencias si nos resistimos a la tentación de olvidarlos.
Este artículo apareció originalmente en español en el número de Febrero 2001 de la Revista Panamericana de Salud Pública (puede consultarla en internet en www.paho.org).
|
SUMA hace uso novedoso de Internet en su apoyo a El Salvador. El Comité de Emergencia Nacional de El Salvador (COEN) activó a las pocas horas del terremoto el equipo nacional de SUMA, instalándolo en los puntos más importantes de entrada de la ayuda internacional para clasificar, inventariar y clasificar los suministros entrantes y salientes. A petición del gobierno de El Salvador, la OPS y FUNDESUMA -la ONG que administra las operaciones logísticas de SUMA enviaron además un equipo internacional de apoyo para ayudar en esta importante operación logística.
Por primera vez SUMA utilizó Internet como sistema de alerta para avisar al país afectado de las donaciones que se estaban produciendo en origen. El gobierno de Colombia (cuya sociedad nacional de la Cruz Roja ayudó a la creación del sistema SUMA) utilizó el módulo de bodega de SUMA para registrar todas las donaciones recolectadas por la Cruz Roja y Caracol, una emisora colombiana de radio y televisión. Posteriormente, esta información fue enviada por Internet al equipo de SUMA en El Salvador, agilizando y facilitando la gestión de esos suministros antes, incluso, de que llegaron a su destino. De igual manera, la Comisión de Emergencias Nacional en Honduras (COPECO), en coordinación con la Cruz Roja y el Departamento de Bomberos, activó su equipo nacional de SUMA para registrar los datos sobre los suministros de urgencia. Mientras estos suministros llegaban al país afectado, el equipo de SUMA en San Salvador estaba recibiendo por Internet un reporte detallado sobre el contenido de las cargas enviada. Este modelo de trabajo que usa criterios estándares para clasificar y asignar las prioridades de los suministros, ayudó enormemente el país beneficiario, permitió procesar mucho más rápidamente la ayuda recibida, y sobre todo, distribuirla a quién más la necesita. |
 |