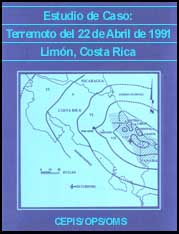
Las conclusiones más relevantes que arroja el análisis de la información presentada en los capítulos anteriores son las siguientes:
Del capítulo 2 se desprende que:
i) La ciudad de Limón, aunque pequeña, tiene un valor estratégico sumamente alto para la economía de Costa Rica al encontrarse en ella los dos principales puertos de la zona atlántica.ii) La infraestructura física y de servicios de esta ciudad son satisfactorios.
iii) La organización y recursos de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en condiciones normales, son apropiadas tanto a nivel nacional como local.
iv) Para situaciones de emergencia, los recursos y organización del AyA, tanto a nivel nacional como local, no son apropiados pues no cuenta con planes de mitigación ni emergencia que le permitan organizarse adecuadamente, dependiendo en alto grado de la capacidad de los funcionarios de turno para atender la situación inmediatamente después del impacto de la amenaza.
Del capítulo 3 se desprende que:
i) El sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón, en condiciones normales, funciona de forma aceptable y cuenta con personal y recursos suficientes para su operación rutinaria y mantenimiento correctivo.ii) La cuenca del río Banano, que suministra 71% del agua potable de Limón, cuenta con agua en cantidad y calidad apropiadas, pero por sus condiciones físicas (altas pendientes, erosión y alta pluviosidad) demostró ser un componente altamente vulnerable ante el impacto de un sismo.
iii) La línea de conducción La Bomba-Las Pilas, de concreto de 500 mm de diámetro, que transporta más de la mitad del agua potable de Limón, por su fragilidad es muy vulnerable ante un terremoto, especialmente en los tramos de suelos malos que atraviesa. La falta de experiencia en reparación y la escasez de piezas de repuesto agravan la situación.
iv) Está en mal estado la conducción paralela La Bomba-Las Pilas, de hierro fundido de 300 mm de diámetro, además, falta equipo alterno de emergencia a diesel, hay insuficiencia de almacenamiento en algunos sectores, de capacidad de las redes de distribución y fragilidad e n la gran mayoría de las tuberías de recolección de aguas residuales y falta de equipo para reparación.
v) Por todo lo anterior, en caso de un sismo fuerte este es un sistema bastante vulnerable.
Del capítulo 4 se desprende que:
i) El sismo del 22 de abril de 1991, conocido como terremoto del Valle de La Estrella, con una magnitud 7,4 Ms e intensidad Mercalli modificadas de VIII a IX en las zonas cercanas al epicentro, fue un evento totalmente fuera de pronóstico dada la poca información que se poseía sobre la sismicidad de la zona atlántica. Ello indica que es necesario preparar una nueva zonificación sísmica del país.ii) Por lo anteriormente citado es que, para lograr un análisis de vulnerabilidad fidedigno, se hizo necesario usar los datos del sismo real y no los estimados según la codificación estructural vigente (Código Sísmico de Costa Rica, versión 1986).
Del capítulo 5 se concluye que:
i) La matriz 1 refleja apropiadamente, en forma cuantitativa, los principales problemas operativos descritos en el capítulo 3, siendo los más significativos: la falta de volumen de almacenamiento y de capacidad de las redes de distribución, así como la descarga al mar del afluente del alcantarillado sanitario sin tratamiento alguno.ii) La matriz 2 indica con claridad la vulnerabilidad física del sistema y cuantifica y describe los daños estimados para cada componente, su tiempo de reparación total y sus efectos en el servicio. Son críticos los daños esperados en la cuenca del río Banano y en la línea de conducción La Bomba-Las Pilas, de concreto de 500 mm de diámetro, tal como se describe en el capítulo 3.
iii) La matriz 3 puntualiza los aspectos fuertes y débiles del AyA y reafirma lo indicado en el capítulo 2; es decir, que la capacidad de la institución es apenas aceptable para manejar una emergencia de mediano tamaño y muy pobre a la hora de preparar e implementar medidas de mitigación.
iv) La matriz 4 indica que, luego de un análisis de vulnerabilidad de primer nivel, el costo estimado de las medidas de mitigación y emergencia para el sistema de Limón hubiese sido del orden de los US$ 5 millones. Las medidas de mitigación planteadas hubiesen permitido no solamente disminuir fuertemente la vulnerabilidad física del sistema, reduciendo los efectos de un terremoto, sino que también hubiesen eliminado casi en su totalidad la vulnerabilidad operativa y hubiesen fortalecido la capacidad general de respuesta de la empresa a nivel local.
Del análisis del capítulo 6 de desprende que:
i) Los efectos del terremoto sobre la región atlántica eran impredecibles, especialmente los fenómenos de licuefacción y deslizamientos que se manifestaron en grandes áreas y que fueron los responsable de enormes daños en carreteras, puentes y vías férreas, así como en los sistemas de abastecimiento de agua potable y sus componentes, como la cuenca del río Banano, las líneas de conducción y las redes de distribución. Los grandes daños en las tuberías están asociados a las enormes deformaciones del suelo que se dieron durante el evento y a la incapacidad de dichas tuberías para absorberlas debido a la falta de un diseño sísmico adecuado, especialmente para el caso de la tubería cilíndrica de concreto reforzado (TCCR) por su baja capacidad de deformación y su mal comportamiento en la uniones debido a su rigidez, lo cual no permite deformaciones de cierta magnitud. El tubo en sí mismo es muy resistente pero sus uniones demostraron ser muy débiles. En las tuberías de hierro se dio un mejor comportamiento, aunque en la tubería de hierro dúctil el número de daños fue mucho mayor de lo esperado; se supone que esto se debe a que la misma se encontraba localizada en la zona donde se dio el mayor levantamiento cosísmico y porque atravesaba algunas zonas de pendientes muy fuertes.ii) Con respecto a la comparación entre las fallas reales y las estimadas en el capítulo 6 por métodos empíricos, las diferencias encontradas se deben a que probablemente el sismo estudiado no encaja dentro del "promedio", especialmente por las enormes deformaciones del suelo impuestas por el terremoto del valle de La Estrella y el levantamiento cosísmico, fenómeno que no se apreciaba en tal magnitud desde el terremoto de Anchorage, Alaska, en 1964.
En el capítulo 7 se incluye como recomendación una metodología sencilla con el fin de permitir que al aplicar las Guías se puedan estimar los daños esperados en los sistemas de tuberías que se desee analizar, e igualmente se deja a criterio del investigador el introducir las modificaciones necesarias para obtener valores más cercanos a la realidad. Para la estimación de daños se tomó como punto de partida la intensidad Mercalli modificada (IMM) esperada en el sitio, criterio que se consideró como el más accesible a la gran mayoría de investigadores, ya que existen otros métodos para estimar el número de daños tomando como base las velocidades o aceleraciones pico del suelo, la velocidad de propagación de ondas de corte y otros, pero requieren estudios adicionales que probablemente no están al alcance de todos y por ello estarían limitando la aplicación de las Guías. Dicho método arrojó en sus resultados totales una diferencia de apenas 4% entre los daños estimados y los reales provocados por el terremoto.
En el capítulo 8, con respecto a la institución como tal, se pudo definir que:
i) Los aciertos del AyA en el manejo de la emergencia, de haber existido un análisis de vulnerabilidad y planes de mitigación y emergencia, hubieran sido enormes, y las dificultades encontradas se hubieran minimizado.ii) El costo real de las medidas de emergencia y rehabilitación ascendió a US$ 9 millones, no siendo siempre el objeto de su aplicación del todo imprescindible (por ejemplo, la sustitución de la línea de concreto reforzado de 500 mm). Al comparar este costo con los US$ 5 millones que representan las medidas de mitigación y emergencia planteadas se concluye que en este caso se confirma la regla general enunciada en las Guías, de que "es de menor costo el reforzamiento que la reconstrucción, aún sin considerar el costo social que conlleva una población sin agua potable por largos períodos en términos de salud pública, ni los daños que pueda causar el colapso de estructuras de captación, por ejemplo".
 |
 |