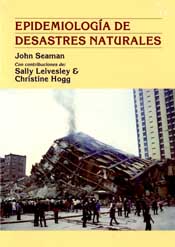
INTRODUCCIÓN
Hasta la fecha, la "epidemiología de los desastres" ha tenido tres aplicaciones prácticas, todas dentro de las operaciones de auxilio. La primera que se expondrá con algún detalle en este capitulo nace del enfoque que es propio de este libro, es decir, la clasificación de las observaciones de los efectos de desastres en la salud de las poblaciones. Es posible hacer generalizaciones lo bastante fiables sobre los efectos de las calamidades para utilizarlas como base para planes de auxilio y acción inmediata, antes de contar con información detallada sobre las necesidades de una población damnificada. La segunda aplicación de los métodos egidemiológicos en el auxilio de poblaciones es el empleo de encuestas y otras técnicas para la recolección de datos, que aunque todavía se usan poco, son prácticas para evaluar las necesidades de poblaciones afectadas. La tercera que es perfectamente establecida está expuesta en detalle en el Capítulo 2 en el apéndice y se refiere a la vigilancia y control de enfermedades contagiosas y otros peligros para la salud después de calamidades.
Los estudios detallados de las relaciones entre desastre, daños, sitio en que se encontraban las personas en el momento del impacto, y mortalidad y lesiones, pueden tener enorme utilidad para mejorar la calidad de los servicios de advertencia y alerta antes de los desastres, y también para contribuir a la búsqueda de métodos de bajo costo para aminorar peligros, que son aquellos propios de los métodos tradicionales de construcciones de viviendas en países con tendencia a sufrir terremotos. El enfoque anterior se ha probado sólo en tres estudios hasta la fecha [3, 10, 11], razón por la que todavía no se han extraído más que unas cuantas conclusiones. En párrafos anteriores describimos dos de ellos (Capitulo 1, pág. 8, 21).
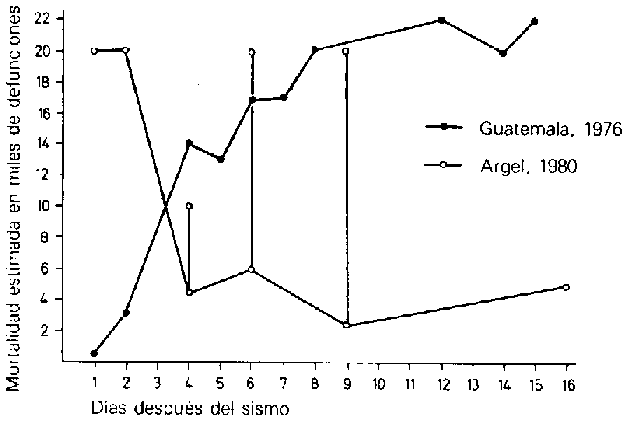
FIGURA 1. Estancaciones de la
mortalidad varios días después del sismo de 1976 en Guatemala y después del que
asoló El Asnam, Argel, en 1980. Las líneas verticales conectan dos cómputos
hechos en el mismo día. Datos obtenidos ríe los periódicos London Times y
Guardian
APLICACIONES A LAS OPERACIONES DE AUXILIO EN DESASTRES
El auxilio en desastres, problema de información
Con la rapidez y amplitud de las comunicaciones actuales, en cuestión de minutos u horas de haber acaecido un desastre, ya es del conocimiento de casi todos los países del mundo. Sin embargo, dado que pueden sufrir los efectos áreas muy extensas y por las variaciones en ellos dentro de las zona y las averías en las comunicaciones locales, a veces durante días o semanas no se cuenta con información precisa acerca de los efectos de la calamidad, ni de las necesidades de los supervivientes. Los organizadores de operaciones de auxilio dentro del área afectada y en otras zonas se enfrentan a un dilema. Por una parte, es lógico que se necesitan operaciones urgentes y masivas para salvar vidas; por lo coman es escasa o nula la información disponible respecto de las necesidades inmediatas de los damnificados o en lo que concierne a los recursos disponibles con anterioridad dentro de la zona afectada o en regiones vecinas.
La información asequible inmediatamente después del desastre suele ser muy desorientadora. Por ejemplo, la figura I incluye estimaciones de mortalidad después de dos grandes terremotos, el de Guatemala en 1976, y el de El Asnam, Argel en 1980, que ocurrieron en áreas con buenas comunicaciones externas. A pesar de ello, tuvieron que transcurrir varios días para que se conociera en su magnitud real la escala de la mortalidad. Puede imaginarse, ante la confusión que priva después de una gran calamidad que estos ejemplos no son raros. Quarentelli [22] ha ido más lejos al sugerir una "regla", y es que el exceso de muertes, según rumores, en comparación con las notificadas, aumenta con la distancia que media de la zona afectada a la ciudad capital. Por lo común se carece absolutamente de información precisa de mayor utilidad para los planes de rescate, excepto la mortalidad, como seria el sitio y el número de los lesionados, el estado de los hospitales y la localización de los depósitos de medicamentos.
En la práctica, la respuesta inmediata de auxilio a los avisos de un desastre natural importante se ha descrito a menudo como "convergencia" de material de socorro y personal a la zona siniestrada. Una operación importante de auxilio en un país en vías de desarrollo entrañaría en la actualidad la ayuda de miles de organizaciones de este tipo1. Pueden suministrarse artículos de urgencia para ayuda en cantidades y valores enormes, a veces sin que exista una indicación real de su necesidad. Por lo común llegan a la zona dañada, refugios, ropas, fármacos, vacunas, personal médico y alimentos, en el supuesto de que son requeridos2. Es poco lo que sabe sobre la utilidad de éste material de ayuda para los supervivientes, porque hasta la fecha no se ha hecho casi ninguna valoración de las operaciones de rescate y auxilio3. Los observadores han notado repetidamente la abundancia de artículos que no tienen ninguna utilidad ni satisfacen las necesidades de los supervivientes; el abasto excesivo y deficiente de los artículos necesarios; productos con etiquetación inadecuada, y el exceso enorme de artículos que provocan congestión en los puertos y entorpecen la salida y la distribución a los sitios donde se necesitan [1, 9, 12, 36].
1 La ayuda internacional contra desastres proviene de tres fuentes: 1) el auxilio directo de un gobierno a otro. Los principales donadores son países del mundo occidental, aunque también se hacen contribuciones de parte de naciones en vías de desarrollo, en particular las que comparten una experiencia común en calamidades, por ejemplo, las repúblicas centroamericanas después de terremotos; 2) las agencias no gubernamentales y las de mayor tamaño en el mundo occidental son bien conocidas, pero también existen algunas otras más pequeñas involucradas en actividades de auxilio (sólo en los Estados Unidos se sabe de más de 400 de ellas [19]). La Cruz Roja ocupa una posición especial porque está representada por sociedades miembros en cada país; 3) las organizaciones de las Naciones Unidas. Los principales organismos que intervienen en operaciones de auxilio son la Oficina de Coordinador del Auxilio de las Naciones Unidas en Desastres (UNDRO), la Organización Mundial de Salud, que incluye a la Organización Panamericana de Salud; el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas y el Fondo Infantil de las Naciones Unidas; 4) menos visibles, pero generalmente donativos muy sustanciales importantes pasan de forma directa de las personas a la gente del área afectada, particularmente cuando existen vínculos étnicos profundos, por ejemplo, naturales de América Latina, residentes de origen asiático y mediterráneo en América del Norte y Europa, a favor de quienes se encuentran en sus hogares de origen. Individualmente también pueden viajar independientemente al sitio del desastre para brindar su auxilio. Localmente la capacidad de los países para organizar brigadas de auxilio varia extensamente. En muchos, tal tarea recaerá en el ejército y otras fuerzas militares, la policía, los bomberos y otras organizaciones civiles. Varias naciones que sufren con alguna frecuencia desastres poseen sistemas organizados para auxilio en situaciones de urgencia, caso de Turquía, y las Filipinas. En países industrializados y en vías de desarrollo, las organizaciones no oficiales de extracción local, también pueden participar; se sabe de unas 70 organizaciones indúes que intervinieron en operaciones de auxilio después del ciclón de 1977 en Andhra Pradesh, al sur de India [5]
En términos generales, los países más ricos suelen depender de sus propias organizaciones y recursos para auxilio: los países en desarrollo, además de las brigadas locales, pueden recibir socorro en el nivel internacional. Sin embargo, en cualquier caso en particular, el número y fuentes de asistencia dependerán de una interacción compleja de factores que no sólo incluyen aspectos humanitarios sino también el grado de difusión que hayan dado el hecho los medios de comunicación (que influye en la percepción del público y en consecuencia en los recursos disponibles); los vínculos históricos y políticos entre el grupo donador y el receptor, y otros factores en relación con las necesidades del país en cuestión.
2 Es poco lo que se sabe sobre el volumen del material de socorro despachado después de los desastres, ante el gran numero de organizaciones que pueden intervenir en tales tareas, y la falta de un registro centralizado. Después del sismo de 1976 en Guatemala, llegaron más de 100 toneladas de fármacos 1361 Y posteriormente al terremoto que asoló la porción sur de Italia en 1980, se recibieron más de 3 000 toneladas de ropa [1]. La tabla I señala el valor total de los materiales de socorro para urgencias, suplidos después de varios grandes desastres recientes, reportado por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Desastres (UNDRO). La notificación a la UNDRO es voluntaria, por ello en la tabla las cifras quizá sean menores que las reales, posiblemente en una cantidad considerable, y no señale el valor total del material suministrado en cada caso. Suele pensarse que la magnitud de la respuesta internacional a un desastre depende más bien de la mortalidad total calculada y no del número de lesionados; de la pérdida económica sufrida u otro indice de la severidad del impacto. Algunos datos en apoyo de tal criterio se incluyen en la tabla 1, en la cual se hace una correlación del valor total de la asistencia con la mortalidad total (r = 0.78, p < 0.01), pero no con el número de personas sin hogar, que fue la otra variable para la cual se señalaron datos relativamente completos (r = - 0.12, p > 0.05).
3 Una excepción de lo anterior es el suministro de albergues de urgencia que se ha valorado en forma muy completa, y en este sentido se han expedido pautas normativas [35]. Las pocas descripciones publicadas de auxilios organizados en el nivel local en países en vías de desarrollo en que no se contó con la ayuda internacional [2, 8, 13] sugieren que, dentro de los recursos disponibles pudieran gozar de la misma eficacia y eficiencia que tienen algunas operaciones de socorro en los países industrializados. Es conveniente señalar que algunas organizaciones internacionales han modificado poco a poco sus normas, a la luz de los conocimientos acumulados acerca de los efectos de desastres (por ejemplo, la cita 20). También se han ensayado algunos nuevos métodos interesantes de socorro (véase el Cap. 4).
TABLA I. Mortalidad, pérdida del hogar y valor de los auxilios internacionales de urgen cía, después de nueve desastres [datos obtenidos de UNDRO, 26-34]
|
Desastres |
Número de muertes |
Número de personas sin hogar |
Valor de la asistencia en dólares US |
|
Terremotos | |||
|
Indonesia, julio de 1981 |
993 |
250 000 |
1 551 694 |
|
Turquía, noviembre de 1976 |
3 837 |
50 000 |
29 986 993 |
|
Irán, julio de 1981 |
1 000 |
30 000-50 000 |
770 420 |
|
Inundaciones | |||
|
Mozambique, febrero de |
1977 300 |
31 900 |
4 339 513 |
|
Jamaica, junio de 1979 |
40 |
35 000-40 000 |
5 493 830 |
|
Ciclón | |||
|
Oman, julio de 1977 |
105 |
no hay datos |
14 992 920 |
|
Sri Lanka, noviembre de 1978 |
915 |
100 000 |
7 859 398 |
|
Dominica, agosto de 1979 |
40 |
no hay datos |
5 525 757 |
|
República Dominicana agosto/septiembre de 1979 |
2 000 |
125 000 |
22 258 815 |
Se ha aceptado ampliamente que existen problemas después de desastres en el suministro eficaz y eficiente de auxilios internacionales. Se han hecho algunos ordenamientos y muchas sugerencias para superar tales problemas, en su mayor parte, buscando la mejor coordinación de la asistencia, por ejemplo, la creación de la Oficina del Coordinador de Auxilio en Desastres de las Naciones Unidas o la rapidez con que llega la ayuda. Así, se ha sugerido que es importante crear en países industrializados "fuerzas contra desastres", que actúen permanentemente, listas para acudir a la zona afectada, en los países en vías de desarrollo, a la mayor brevedad posible; que conviene emplear satélites y otros métodos avanzados de comunicaciones, y que los artículos donados deben almacenarse con anterioridad en aquellos países o regiones en los cuales haya la posibilidad de desastres frecuentes [12, 16]. Sin embargo, pocos observadores han cuestionado las premisas básicas que explican gran parte de la respuesta internacional actual a los desastres: que las grandes catástrofes siempre crean necesidades de material de auxilio de muy diversa índole y en grandes cantidades, y que cuando una calamidad se ha enseñoreado en un país en vías de desarrollo, es importante que tales necesidades sean resueltas con la intervención de países extranjeros.
En la sección siguiente sugerimos un enfoque más lógico para suministrar auxilio en desastres; el enfoque se ha dividido en dos partes: 1) Una respuesta de socorro para situaciones inmediatas, que se basa en suposiciones más reales relativas a las necesidades inmediatas de los supervivientes respecto a los tipos de desastres; el lapso en que se necesita satisfacer tales necesidades y la eficacia probable de las operaciones de socorro locales. La experiencia sugiere que de forma típica, esta fase de la operación de socorro después de un gran desastre en un país en vías de desarrollo durará 3 a 7 días 2) Las necesidades de alivio y socorro ulteriores, que comienzan un poco después, pero de forma paralela a las operaciones de urgencia, deben ser determinadas por la acumulación de datos respecto de las necesidades de los supervivientes. Desde los primeros días en casi todos los desastres, se necesita información para precisar las necesidades de rescate y tratamiento de los lesionados; para mejorar la calidad de los albergues temporales, para reparar edificios públicos, para mejorar el suministro de alimentos, e identificar y controlar brotes de enfermedades contagiosas. En muchos casos, se necesita la recolección de datos durante meses o años posteriormente al desastre como guía del proceso de reconstrucción.
El comentario siguiente se orientaba el problema de las medidas de rescate y auxilio después de un gran desastre en un país en desarrollo, pues precisamente en estas circunstancias se han obtenido las principales enseñanzas que se aplican a la "epidemiología de desastres". Sin embargo, hay que señalar que: 1) puede aplicarse esencialmente el mismo enfoque para el suministro de socorro posteriormente a cualquier desastre en cualquier nación; 2) la primera parte de la exposición, que se refiere a experiencia relativa a los efectos de los desastres en la salud, también puede utilizarse como base para planear las operaciones de urgencias. En cualquier zona específica predispuesta a desastres, donde pueda anticiparse cuál sera el tipo o tipos de calamidad y se cuente con mayores datos acerca del tipo de construcciones, la localización de los servicios médicos, aprovisionamientos de medicamentos y otros factores importantes, es posible hacer afirmaciones mucho más específicas respecto de las necesidades de auxilio que pueden surgir, que las proporcionadas en estas líneas.
El comentario también se ha limitado a las conclusiones obtenidas directamente de las pruebas presentadas en los capítulos principales del libro. No se hace mención a las técnicas de auxilio, por ejemplo, a las de rescate especializado, la organización de servicios médicos de urgencia o la valoración del estado nutricional, porque se cuenta con buena información disponible [20, 21, 35, 39, 40].
MEDIDAS DE AUXILIO DURANTE EL PERIODO DE URGENCIA
Muerte y lesión: búsqueda, rescate y suministro de atención médica y material de urgencia
Sin duda, la necesidad de brindar auxilio organizado para el rescate y tratamiento de víctimas del desastre dependerá del sitio en que se encuentren los supervivientes, y del número y tipo de lesiones que ellos han sufrido. La necesidad de auxilio inmediato por parte de fuentes internacionales dependerá de la adecuación de la respuesta local de los propios supervivientes, y de los hospitales y otras organizaciones dentro del área afectada y zonas vecinas. Las observaciones en los desastres han indicado que:
1) La mortalidad por cualquier calamidad puede variar dentro de limites muy amplios, pero es posible que las cifras de grandes números de muertos, es decir, cientos a miles de personas, sean consecuencia únicamente de terremotos, marejadas, tormentas y otros tipos de inundaciones violentas. Otras crecidas, tornados y ciclones no agravados por inundaciones tienden a causar un número relativamente pequeño de muertes, es decir, cientos de fallecidos.2) La relación entre la mortalidad y el número de supervivientes lesionados no es directa, sino que depende del tipo de catástrofe. Los supervivientes lesionados posiblemente sean más que el numero de muertos únicamente después de terremotos, tornados y ciclones. Hay mayor posibilidad de que surjan números extraordinarios de personas lesionadas, o sea, del orden de miles o más, sólo después de un gran terremoto. En la tabla 11 se resumen estos dos puntos.
3) Después de cualquier tipo de desastre solo del 5 al 10% de las lesiones pueden ser graves, es decir, que requieran atención intrahospitalaria.
4) Es posible hacer afirmaciones útiles acerca de los tipos de lesiones que son consecuencia de terremotos y tornados (véase el Cap. I). Después de los grandes sismos la mayor parte de las lesiones graves pueden ser fracturas con una proporción de lesiones de tejidos blandos y órganos internos, y quemaduras.
5) No hay pruebas que sugieran que durante los primeros días después de la calamidad aumente la incidencia de otras dolencias, es decir, no traumáticas. En algunas circunstancias, disminuirá el número de visitas de damnificados a las instalaciones médicas, por razones diferentes de los traumatismos.
TABLA II. Patrones de mortalidad y lesiones después de desastres naturales
|
Mortalidad posible |
El número de muertos excedió al de heridos |
El número de lesionados excedió al de
muertos |
|
Elevada (hasta cientos de miles) |
tormenta-marejadas, tsunami, inundaciones repentinas |
terremotos |
|
Pequeña (hasta miles) |
inundaciones |
tornados, ciclones (sin inundaciones) |
6) En los pocos casos en que se cuenta con información, en termino de los 5 días del desastre se habrá completado la atención médica de casos agudos.7) Existen muy pocos ejemplos publicados de las reacciones de los supervivientes en áreas de desastres, particularmente en países en desarrollo, pero los datos actuales sugieren que la mayoría se comportará en una forma racional y eficaz en término de los primeros minutos de la calamidad, y que con el tiempo los supervivientes se organizarán con mayor rapidez. En zonas en que es posible el rescate sin auxilio organizado, por ejemplo, el rescate de personas atrapadas entre los escombros de casas derruidas, los propios supervivientes se encargarán ellos mismos de tales actividades. En sitios en que se cuenta con instalaciones médicas, los supervivientes también llevarán a éstas a los heridos. Los datos actuales sugieren que los desastres tienden a "favorecer" la supervivencia de adultos en edad económicamente activas en casi todos los grupos, particularmente los varones.
8) Es poco lo que se sabe sobre la duración de la supervivencia de los heridos, si la falta de asistencia en las maniobras de rescate, servicios o comunicaciones inadecuadas generan retrasos prolongados en el suministro de socorros. Los pocos ejemplos disponibles hacen suponer que en estas situaciones, será grande el número de muertes de personas atrapadas o con lesiones muy graves, y que rápidamente, con el paso del tiempo, disminuirá la necesidad de intervención organizada (consúltense los Caps. 1, y 3).
Los puntos anteriores tienen cinco implicaciones en el aporte inmediato de auxilio proveniente de fuentes internacionales:
1) Puede necesitarse auxilio en actividades de búsqueda y rescate en desastres ocurridos en zonas remotas, en que se hayan cortado las comunicaciones o en las que hayan quedado personas atrapadas debajo de edificaciones de gran tamaño. La intervención eficaz por lo común necesita técnicos expertos especializados y/o transportes como helicópteros y no de personal no especializado.2) La asistencia internacional importante en el tratamiento de los heridos puede ser necesaria sólo después de terremotos.
3) Las medidas de auxilio, para que sean útiles a los supervivientes, deben practicarse en el sitio de los hechos, que suele estar lejos del aeropuerto principal del país y a más tardar dentro de 3 a 5 días del impacto.
4) Después de terremotos, los materiales necesarios para cl tratamiento de lesiones puede escasear en el área afectada (principalmente analgésicos, anestésicos, antibióticos, materiales de enyesado, radiografías, férulas, etcétera). No hay datos que sugieran que aumentan sustancialmente las necesidades de otros tipos de medicamentos y de suministros médicos de use rutinario4.
4 La llegada de gran número de equipos de auxilio hará que aumente el consumo de fármacos notablemente, en particular en áreas subdesarrolladas, en las que en circunstancias normales los servicios son probes. En pasadas operaciones de socorro, se hicieron muchos gastos y esfuerzos en el tratamiento de enfermedades crónicas y endémicas, sin relación con los efectos desastre (como en el caso del ejemplo 9).
5) La "cantidad" total de asistencia médica necesaria, incluso después de un gran sismo, será pequeña en relación con la que suele suministrarse. Después de un terremoto descomunal que cause 50 000 víctimas de lesiones, inclusive, un cálculo aproximado sugeriría que el total de material necesario (mayor), no excedería de 10 toneladas de peso5.5 Con base en suposiciones en broto," que de cada mil lesiones 50 a 100 necesitarán liquidos endovenosos o la aplicación de un enyesado o una férula, pero sin incluir el suministro ríe facilidades médicas de urgencia.
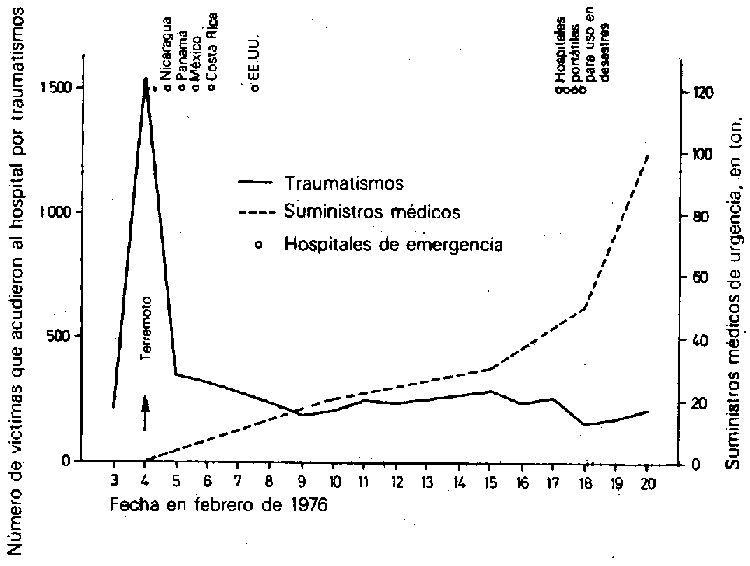
FIGURA 2. Número de casos de
traumatismo atendidos en los hospitales de la ciudad de Guatemala, y el arribo
de suministros médicos y hospitales de emergencia, procedentes de donadores
internacionales, después del sismo ríe 1976 Los datos acerca ríe la atención
médica suministrada por los hospitales se calcularon con base en gráficas ríe
Campbell y Spencer [4] los datos sobre los suministros médicos se obtuvieron de
Mendieta y Moore [15], de de Ville de Goyet y col. 1371 y de
Ville de Goyet [38].
La importancia de estos puntos se ilustra en la figura 2 la cual indica el número de víctimas que acudieron a hospitales de la ciudad de Guatemala después del terremoto de 1976, en contraste con la asistencia medica que llegó de otros países. Puede advertirse que casi todos los heridos habían sido tratados y que las visitas a los hospitales habían disminuido a niveles normales, mucho antes de que llegara a la zona devastada la mayor parte de los materiales y personal de auxilio.
Las cantidades extraordinarias de material suministrado y los estándares ineficientes de empacado y etiquetado de fármacos en la operación de socorro también entorpecieron las labores médicas. Long [14], en su descripción del periodo inmediato al terremoto observó había que ver para creer el nivel de frustración. Clínicas y hospitales solicitaban urgentemente más antibióticos y vendajes enyesados. De esos artículos había un abasto más que suficiente en los depósitos, pero no había forma de obtenerlos". También, a pesar de la enorme cantidad de fármacos que llegaron. De Ville de Goyet y col. [36] advirtieron que a pesar que no faltaron agudamente los fármacos, incluso en puestos periféricos, 4 días luego del terremoto, algunos artículos como penicilina benzatínica, jeringas y agujas desechables, material para enyesado (que también faltaba en el hospital de campo estadounidense, instalado como puesto de urgencia) y gasa estériles y vendajes llegaban intermitentemente y en pocas cantidades. El material suministrado incluyó un "porcentaje notable" de medicamentos que habían rebasado las fechas de caducidad, muestras médicas, e incluso equipos de venoclisis ya usados.
La figura 2 también incluye el momento de llegada de varios hospitales de campo después del sismo. No debe causar sorpresa que tales instalaciones fueran en primer lugar los hospitales militares con el personal de autoayuda, de países vecinos. El hospital estadounidense provisto de 100 camas comenzó a funcionar 4 días después del terremoto, pero recibió sólo unos 200 pacientes y el índice de ocupación de camas no excedió del 80%. Los "hospitales preempacados contra desastres", que originalmente se pretendía utilizar posteriormente a una guerra atómica en los Estados Unidos llegaron cuando habían transcurrido 14 días del sismo, mucho después de que en la capital se contaba ya con un sobrante de camas nosocomiales.
La llegada y organización de los personales y hospitales médicos de urgencia, procedentes de EE.UU., después del terremoto que asoló Nicaragua en 1972 y que destruyó gran parte de Managua, la capital, también constituye un buen ejemplo de la rapidez con que deben suministrarse los servicios para que sean útiles. El sismo ocurrió a las 00.28 horas del 23 de diciembre, y se calcula que produjo 20 000 heridos. El primer grupo médico estadounidense llegó 13 horas después de la catástrofe, y funcionando afuera de uno de los hospitales deteriorados en la ciudad, atendió un total de 300 pacientes antes de ser sustituido por el hospital " 1er. Tac" de la Fuerza Aérea Estadounidense a las 16 horas del 24 de diciembre, a 40 horas de ocurrida la catástrofe. Para el 25 de diciembre había llegado a su máximo el número de damnificados que recibían asistencia. El hospital terminó sus actividades el 29 de diciembre, luego de haber atendido a unos 900 pacientes y realizado 44 grandes operaciones quirúrgicas y aplicado 200 enyesados. El vigesimoprimer hospital de evacuación del ejército estadounidense comenzó a operar el 26 de diciembre, pasados 3 días del sismo "para el momento en que el vigesimoprimer hospital de evacuación comenzó a operar plenamente, había pasado en gran medida la necesidad de atención médica para casos agudos". "El tipo de pacientes guardó bastante correspondencia con los que son atendidos en cualquier hospital general... a diferencia de lo que ocurre en una situación de desastre agudo" [6]. Después de la calamidad, una encuesta de suministros médicos dentro del país indicó que podían salvarse inmediatamente grandes volúmenes de material medico y quirúrgico, aunque se había dicho que los depósitos habían quedado destruidos totalmente [38].
Se cuenta con otros pocos ejemplos en los que es sabido el momento en que llegan los auxilios. Sin embargo, una revisión sencilla de la logística de los suministros de materiales internacionales sugeriría que el momento de "respuesta" después de tales calamidades, en relación con las necesidades, no es inusual. En circunstancias en las que un desastre haya afectado una gran zona remota con pocos servicios médicos, el problema quizá sea insuperable. Por ejemplo, Rennie [23], que intervino en operaciones de auxilio en Perú en 1970, llegó al país 6 días después del sismo y advirtió que el problema era sencillo: "llevar inmediatamente socorro a los heridos, a los daminificados sin techo, a los hambrientos pero: ¿cuantos eran, en dónde estaban y en qué forma socorrerlos?". El terremoto afecto más bién las tierras remotas del país, y en la capital, Lima, el escuchó "rumores de 300 000 heridos; hasta el momento en que he escrito esta relación apenas si he visto una docena". Al azar, equipos de médicos extranjeros (por ejemplo, 112 argentinos) buscaban colaborar. En Lima no se necesitaba absolutamente el grupo mío que vino de Chicago, pero la situación en el valle era mas desesperante. Necesité llegar a tal sitio y advertir que aún no había transportes".
En esta operación de auxilio se contó con un puente aéreo integrado por un gran número de helicópteros estadounidenses, pero éstos no podían llegar a las grandes alturas en donde se encontraban las áreas afectadas de los Andes. En el hospital del puente aéreo, que poseía una dotación de 300 camas, solamente se internó a 83 personas. Cuando comenzó a llegar auxilio y asistencia a la zona afectada y se organizó una encuesta, se halló que si bien había una destrucción inmensa, eran pocos los heridos graves que necesitaban tratamiento [23]. Los requerimientos inmediatos consistían en recipientes para agua, tuberías, pequeños implementos y herramientas y materiales de construcción, y no se contaba con ellos [9].
Exposición al ambiente: refugio de urgencia
Las poblaciones afectadas por desastres han mostrado una tendencia notable a protegerse por si mismas contra la exposición ambiental, incluso el frío y humedad, principalmente mediante el empleo de otras edificaciones y edificios como refugios temporales. En teoría, existe un riesgo notable de muerte por exposición, que se circunscribe al periodo durante el cataclismo y algunas horas después de ocurrido éste (véase el Cap. 3).
En los últimos 10 años se han hecho muchos estudios respecto al suministro de albergues después de desastres tanto en países industrializados como en vías de desarrollo [7]. Y en dichos estudios se han planteado innumerables interrogantes en cuanto a la provisión de refugios de urgencia y a la reconstrucción, pero este tema va más allá los alcances de este libro e incluye tenencia de tierra, estilos de edificación y tecnologías apropiadas a las condiciones sociales y económicas de los individuos y las poblaciones afectadas. Desde la perspectiva limitada del suministro inmediato de socorro para evitar la muerte por exposición ambiental, habrá que hacer dos consideraciones: 1) Las circunstancias en las cuales una población se pueda enfrentar a un riesgo notable de exposición (véase el Cap. 3), el corto tiempo en que persisten tales situaciones, las áreas y grandes poblaciones que pueden estar dañadas, y la falta de información acerca del lugar donde se encuentran los necesitados, son circunstancias que se oponen a la posibilidad práctica de una intervención organizada sistemáticamente para que se auxilie de manera eficaz a las víctimas. 2) Mucho después del desastre y con base en la valoración de las necesidades reales de la población, el auxilio internacional puede desempeñar un papel importante en el suministro de materia les de construcción, por ejemplo, politeno reforzado, mejoramiento de la calidad de los albergues temporales, proporcionar tiendas de diseño apropiado, o aportar ayuda financiera para cubrir los costos de la reconstrucción.
Las descripciones del aporte de refugios de urgencia después de desastres sugiere que, salvo cuando hay una disponibilidad de refugios en fuentes locales, es común que haya fuertes retrasos en su suministro. Por ejemplo, posteriormente al sismo que asoló Perú en 1970, en el cual, según cálculos, medio millón de personas quedaron sin hogar, en 10 semanas se erigieron 12 400 tiendas; luego del terremoto de 1972 en Nicaragua (aunque se calcula que hubo 200 000 damnificados sin hogar) pasados 2 días se levantaron 40 tiendas, y no fue sino cuando habían transcurrido 5 semanas que se pudo contar con una "cantidad completa de ellas" (véase también la pág. 72); ulteriormente al sismo de 1975 en Lice Turquía (que dejó sin vivienda a 5 000 personas) la sociedad de la Media Luna Roja, en la localidad, suministró algunas tiendas y gran parte de las necesarias, en término de dos semanas. Después de ese sismo, los albergues de urgencia provenientes de otras naciones (iglús de espuma de poliuretano) se levantaron después de 60 días [35].
Enfermedades transmisibles y control de enfermedades
El tema es expuesto con cierto detalle en el Capitulo 2 y la principal conclusión radica en que las epidemias no constituyen un peligro potencial después de muchos desastres, incluso, en países en vías de desarrollo, excepto cuando una población ha sido desplazada a una zona carente de servicios adecuados, o si ha habido desabasto de agua potable o deterioro de las condiciones sanitarias. El enfoque lógico para el control de las enfermedades transmisibles después de un desastre es: 1) Orientar la atención hacia problemas de abastecimiento de agua y sanidad en partes de la población en que haya aumentado la posibilidad de propagación de enfermedades. Pueden necesitarse programas de vacunación en algunas situaciones definidas, por ejemplo, contra el sarampión. 2) Emprender un sistema de vigilancia de enfermedades para que si surgen brotes de ellas, sean identificadas y tratadas apropiadamente.
Por ningún motivo deben suministrarse vacunas o iniciarse programas de vacunación antes de que se haya conocido con toda precisión la necesidad de ellos.
Provisión de alimentos
Las carencias breves de alimentos resultantes de la pérdida de las reservas caseras bajo los escombros, y las averías sufridas por los medios de transporte y sistemas de mercados, son una consecuencia común de los grandes desastres, sea cual sea SU tipo. Hay pocos ejemplos en la actualidad, pero los faltantes más graves de alimentos pueden resultar de desastres en los que la población haya perdido sus provisiones de éstos, bienes de capital, o donde ha habido desempleo desde tiempo atrás.
Por ende, una parte de la población después de muchos desastres cuando menos por un tiempo corto, puede necesitar la distribución de alimentos. Las medidas apropiadas de auxilio para poblaciones de mayor volumen damnificadas pueden incluir la intervención gubernamental en el mercado para evitar incrementos de precios, la distribución de dinero en efectivo, o proporcionar trabajo a la población afectada. A menudo dentro del país asolado puede contarse con las provisiones necesarias de alimento para su distribución durante un lapso breve, y de este modo, parecen ser raras las necesidades en cuanto a la importación urgente de comestibles, después de los desastres. A menudo surge la necesidad de importar alimento a efecto de integrar reservas para fecha ulterior.
En consecuencia, un resumen de lo expuesto destaca que: los datos actuales sugieren que la respuesta inmediata a un gran desastre en un país en vías de desarrollo, poco antes de que se cuente con información precisa acerca de las necesidades específicas de la población, debe limitarse a: 1) transporte especializado y expertos en rescate, si existe inobjetablemente la necesidad de ellos, o si comienzan a trabajar en el periodo probable en que se necesitan, por ejemplo, rara vez después de 5 días posteriores al impacto; 2) después de un gran terremoto, los suministros médicos en cantidad y calidad probablemente sean importantes para el tratamiento de los heridos, si es posible proporcionarlos dentro de un periodo similar al que se ha mencionado en 1). Para suplir otro tipo de auxilio se debe esperar a una valoración más formal de las necesidades de los supervivientes.6
En algunos casos, este tipo de respuesta aún excede a las necesidades de la población afectada. A pesar de ello, de ser adoptado, aminoraría sustancialmente el volumen de material suministrado, y con ello se reduciría uno de los principales obstáculos que se oponen a la rápida y eficaz distribución del material suministrado; con ello también potencialmente se liberarían recursos importantes para una inversión más considerada en rehabilitación y reconstrucción, cuyos costos actualmente los soportan principalmente los países en vías de desarrollo por sí mismos.7
6 Surge la cuestión de saber la forma como pueden llevarse a la práctica estas medidas, debido a la organización actual del sistema internacional de auxilio. Es probable que se necesiten varios procedimientos para abordar el problema: I) limitación voluntaria por parte de los principales donadores; 2) una coordinación central más eficaz; 3) la generación dentro de países en que frecuentemente suceden desastres, de los especialistas necesarios para valorar las necesidades de auxilio y prever los problemas que pueden surgir en las medidas urgentes de socorro. Si se desea un comentario más amplio de este lema consúltese la referencia 19.
7 Estimaciones de la Oficina del Gobierno Estadounidense para Auxilio en Desastres Internacionales sugieren que en el periodo de 1965 a 1975, la proporción de los costos de los socorros provenientes de fuentes internacionales a favor de los países afectados, fue de 1:42 [19].
AUXILIO DESPUÉS DEL PERIODO DE URGENClAS: CÁLCULO DE LAS NECESlDADES
Como se ha dicho, el principal problema administrativo después de una gran catástrofe probablemente sea la falta de información exacta respecto de la magnitud y los efectos del desastre, las necesidades de los supervivientes y los recursos disponibles para socorrerlos.
Existe experiencia practica suficiente para mostrar que después de casi todas las calamidades, es posible precisar con exactitud las necesidades de auxilio. Hay pocos ejemplos publicados donde esto se ha hecho: el estudio realizado por Rennie [23] posteriormente al terremoto que asoló Perú en 1970; el que llevaron a cabo Sommer y Mosely [24] ulteriormente al ciclón y marejada de 1970 en Bangladesh; la recolección de estadística acerca de la ocupación de camas con posterioridad a varios sismos (véase el Capitulo 1); estudios relativos a sistemas de agua y los 4 ejemplos de vigilancia de enfermedades, señalados en el Capitulo 2. A pesar de ello, las técnicas utilizadas (escencialmente el empleo de muestras y encuestas sistemáticas el establecimiento de sistemas sencillos de reportes) son metodológicamente directos y hay razón para suponer que si se cuenta con personal y transportes adecuados, es factible obtener cifras bastante exactas de las necesidades de socorro, muy poco después de casi todos los desastres. Pueden surgir problemas en la interpretación de los datos, particularmente en países en vías de desarrollo, cuando se desconocen los niveles "basales" previos al desastre, y por la interpretación de datos incompletos (véase el Capitulo 1). Sin embargo, casi todas las valoraciones de necesidades se han ocupado de calcular los efectos directos del desastre, por ejemplo, daños, víctimas, o la identificación de grandes cambios, como brotes de enfermedad, y en la práctica, tales problemas al parecer no generan grandes dificultades. Es posible utilizar una zona vecina no afectada como elemento testigo. Los problemas de recolección de datos e interpretación de los mismos se facilitan en grado sumo si se conserva la información básica relativa a la distribución poblacional, comunicaciones y problemas internacionales de salud como parte del plan previo al desastre [20].
Se han propuesto varios esquemas para la valoración de las necesidades de auxilio después de desastres [17, 20, 25]. En la práctica, los requerimientos para la información variarán con el tipo de calamidad, y las oportunidades para reunirla, con la disponibilidad de transporte y personal. También se puede necesitar alguna inventiva y la adaptación de algunas técnicas. Se requieren 3 tipos principales de técnicas de recolección de datos:
1) En los primeros días del desastre las estimaciones estarán referidas a la extensión geográfica de la devastación, el tamaño de la población afectada, el numero de lesionados, los requerimientos de evacuación y las necesidades urgentes de alimento y refugio. También se necesitará información acerca de la localización y estado de las instalaciones médicas, as; como de los suministros médicos y transportes disponibles dentro de la zona, a efecto de establecer los requerimientos y ulteriormente proporcionar asistencia y socorro. Para obtener estos datos, se necesita una inspección de campo, por medio de helicópteros, como el mejor vehículo, y realizar vuelos de reconocimiento del área.8
8 Se ha propuesto el empleo de satélites para recabar información después de desastres. sin embargo, las técnicas actuales no aportan una definición suficientemente detallada, o el análisis de las imágenes lleva demasiado tiempo como para que sea útil durante el periodo de urgencia [18].
2) Tan pronto como lo permiten los medios de comunicación, estas estimaciones rápidas pueden ser complementadas por medio de comunicados regulares acerca de las instalaciones médicas y otros centros de auxilio. La información obtenido debe incluir el número de lesionados y otras categorías diagnósticas de pacientes que acuden a los centros médicos, el número de admisiones, ocupación de camas y las necesidades de fármacos y de otros suministros. Este sistema de reportes formará las bases de un protocolo de vigilancia de enfermedades.
3) Conforme pasa la fase de urgencia se necesitarán encuestas más detalladas y con muestreos más cuidadosos para lograr estimaciones más exactas acerca de las necesidades de materiales de construcción, distribución de alimentos y otras intervenciones, para mejorar el aprovisionamiento de éstos. Igualmente, se necesitarán exámenes sistemáticos respecto a los abastos de agua y otros servicios públicos especificos. Tales investigaciones pueden repetirse necesariamente por largo tiempo a efecto de guiar el proceso de reconstrucción.
En el periodo inmediato al desastre cuando no se cuenta con información acerca de las necesidades de la población, el epidemiólogo también tiene un importante papel al proveer información que advierta acerca de los probables efectos en la salud que pueden ocurrir, al participar en el establecimiento de prioridades para adoptar las acciones pertinentes y al destacar la necesidad de datos exactos como base de las decisiones de auxilio.
La utilidad de las encuestas para valorar las necesidades de socorro es ejemplificada por la experiencia de Sommer y Mosely [25] quienes condujeron una después del desastre de Bangladesh en 1970. El primer reconocimiento rápido tomó sólo 4 días para complementarse y produjo resultados que fueron confirmados por un estudio posterior más detallado (véase el Cap. 1). El primer examen se terminó cuando comenzaba a llegar auxilio internacional a Dacca, la capital. El resultado de esa encuesta permitió al gobierno estadounidense desviar más de 2 millones de dólares que había destinado a hospitales de urgencia, a refugios y ropas. El costo estimado del segundo reconocimiento detallado fue únicamente de 10 000 dólares.
El epidemiólogo es considerado actualmente un "elemento legitimo, si no indispensable, en el auxilio en desastres" [4]; hay poca duda de que conforme se reconozca en mayor medida el valor de las decisiones de auxilio basadas en información fidedigna, el epidemiólogo vendrá a ser uno de los componentes más importantes de las operaciones de socorro.
REFERENCIAS
1 Alexander, D.: The earhquake of 23 November 1980 in Campania and Busilicata, Southern Italy (International Disaster Institute, London 1981).
2 Anonymous: How tornado was fought and managed; Kheonjhar - an example (Indian Art Press, Calcutta 1982).
3 Arnold, C.; Eisner, R.; Durkin, M.; Whitaker, D.: "Occupant behaviour in a six-storey office building following severa earthquake damage". Disasters 6: 207-214 (1982).
4 Campbell, C.C.; Spencer, H.C.; Epidemiological assessment of earthquake relief, Guatemala (Center for Disease Control, Atlanta unpubl. report, 1976).
5 Cohen, S.P.; Raghavulu, C.V.: The Andhra cyclone of 1977 (Vikas Publishing House, New Delhi. 1979).
6 Coultrip, R.L.: "Medical aspects of US disaster relief operations in Nicaragua". Milit. Med. 139. 879-883 (1974).
7 Davis, 1.: Disasters and the small dwelling (Pergamon Press, Oxford 1981).
8 Gaur, S.D.; Marwah, S.M.: "Public health aspects of floods with illustrations from 1967 Varanasi floods". Indian J. publ. Hlth. 12: 93-94 (1968).
9 Glass, R.l.: "Pishtacos in Peru". Harvard Med. Alum. Bull. 12: 12-16 (1971).
10 Glass, R.l.: Urrutia, J.J.; Siborny, S.; Smith, H.: "Earthquake injuries relatad to housing in a Guatemalan village". Science N. Y. 197: 638-643 (1977).
11 Glass, R.I.; Craven, R.B.; Bregman, D.J.; Stoll, B.J.; Horowitz, N.; Kerndt, P.; Winckle, J.: "Injuries from the Wichita Falls tornado - implications for prevention". Science N. Y. 207: 734-738 (1980).
12 Green, S.: International disaster relief; towards a responsive system (McGraw-Hill, New York; 1977).
13 Haas, J,E.: "The Philippine earthquake and tsunami disaster - a reexamination of so me behavioural propositions". Disasters 2: 3-9 (1978).
14 Long, E.C.: "Sermons in stones - some medical aspects of the earthquake in Guatemala". St. Mary's Hosp. Gaz. Lond. 83: 6-9 (1977).
15 Mendieta, E.; Moore, J.: Activities of pharmacy team in Guatemalan earthquake relief (unpubl. 1976).
16 Michaelis, A.: Disaster past and futura (The Daily Telegraph, London, Oct. 1972).
17 National Research Council: Assessing international disaster needs (National Academy of Sciences, Washington, 1979).
18 National Research Council: The role of technology in international disaster assistance (National Academy of Sciences, Washington, 1978).
19 National Research Council: The US Government foreign disaster assistance program (National Academy of Sciences, Washington, 1978).
20 Pan American Health Organization: "Emergency health management after natural disaster''. Scient. publ. No. 407 (Pan American Health Organization, Washington 1981).
21 "Pan American Health Organization: Emergency vector control after natural disaster". Scient. publ. No. 419 (Pan American Health Organization, Washington 1982).
22 Quarantelli, E. 1: "The community general hospital: its immediate problems in disasters". Am behav. Scient. 13: 380; citad in Western, K.A.: The epidemiology of natural and man-made disasters - the present state of the art; thesis University of London (1972).
23 Rennie, D.: "After the earthquake". Lancet i: 704-707 (1970).
24 Sommer, A.; Mosely, W. H.: "East Bengal cyclone of November 1970 - epidemiological approach to disaster assessment". Lancet ii: 1029-1036 (1972).
25 Sommer, a.; Mosely, W. H.: "The cyclone: medical assessment and determination oí relief''; in Chen Disaster in Bangladesh. health crises in u developing nation (Oxford University Press, New York, 1973).
26 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the earthquakes in Irían Jaya and Ba/i Indonesia June-July 1976 (UNDRO, Geneva, 1976).
27 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the floods in Mozambique, February 1977 (UNDRO, Geneva, 1977).
28 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the cyclone and torrential rains in the Su/tanate of Oman Jane 1977 (UNDRO, Geneva, 1977).
29 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the earthquake in Van Province Turkey 24 November, 1976 (UNDRO, Geneva, 1977).
30 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the Cyclone in Sri Lanka, November, 23/24, 1978 (UNDRO, Geneva, 1979).
31 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the floods in Jamaica, Jane, 1979 (UNDRO, Geneva, 1980).
32 United Nations Disaster Relief Coordinator; Report on hurricane David in Dominica August 29, 1979 (UNDRO, Geneva, 1980).
33 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on hurricanes David and Frederick in the Dominican Republic, August/September, 1979 (UNDRO, Geneva, 1980).
34 United Nations Disaster Relief Coordinator: Report on the earthquake in Kerman province (Iran) 28 July, 1981 (UNDRO, Geneva, 1981).
35 United Nations Disaster Relief Coordinator: Shelter after disaster; guidelines for assistance (United Nations, New York, 1982).
36 de Ville de Goyet, C.; del Cid, E.; Romero, A.; Jeanee, E.; Lechal, M.: "Earthquake in Guatemala -epidemiological evaluation fo the relief effort". Bull, Pan, Am. Hlth Org. 10: 95-109 (1976).
37 de Ville de Goyet, C.; Lechal, M.F.; Boucquey, C.: "Drugs and supplies for disaster relief". Trop. Doct. 6: 168-170 (1976).
38 Ville de Goyet, C., de; "Assessment of health needs and priorities". Joint IHF/IUA/UNDRO/WHO Seminar, Manila 1978; citad in [17].
39 Ville de Goyet, C., de; Seaman, J.; Geijer, U.: The management of nutritional emergencies in large populations (World Health Organization, Geneva 1978).
40 Western, K.A.: "Epidemiologic surveillance after natural disaster". Scient, publ. No. 420 (Pan American Health Organization, Washington, 1982).
 |
 |