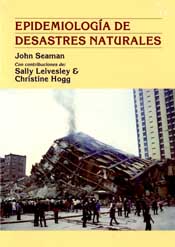
J. Seaman, C. Hogg
El tema se presenta en un apéndice, por la rareza relativa de las erupciones volcánicas como causa de desastre, todavía, y porque son pocas las afirmaciones útiles que se pueden hacer en lo que respecta a sus efectos en la salud. Hay gran heterogeneidad en los efectos de las erupciones, y cualquier volcán dado puede cambiar sus características con el tiempo o incluso durante una misma erupción. Casi todos los esfuerzos científicos en este terreno se han orientado hacia el desarrollo de métodos de aviso y predicción de las erupciones, a efecto de evacuar oportunamente a las poblaciones en peligro, y hacia métodos destinados a aminorar los daños (por ejemplo, la desviación de las corrientes de lava).
En comparación con otros tipos de desastres, las muertes por erupciones volcánicas son menores. Se calcula que en los últimos 500 años por esta causa han fallecido sólo unas 200 000 personas (400/año) [17]. Sin embargo, debido a la fertilidad del terreno volcánico, las zonas que rodean a los conos están densamente pobladas y dentro de éstas áreas los peligros pueden ser extraordinarios. Por ejemplo, más de un millón de personas viven en la zona que rodea al volcán Merapi, localizado en el centro de Java, y "cada cierto tiempo las erupciones toman la vida de algunos cientos o miles de personas" [17].
Gran parte de la actividad volcánica del planeta ocurre a lo largo de los bordes de las grandes placas tectónicas (véase el Cap. 1) y consecuentemente coinciden así con zonas de alto riesgo sísmico: la mayor parte de los 760 volcanes en actividad [22] se encuentran situados en países que bordean al Océano Pacífico (la "cadena de fuego") que pasa a través de Indonesia (el "arco Sundra"), las Antillas, Islandia, la porción oriental del Mediterráneo y la zonas oriental y central de África. Las excepciones serían los Himalayas y gran parte de la porción septentrional del subcontinente Indio en el cual los terremotos son comunes pero casi no hay actividad volcánica, y Hawaii, en donde ocurre lo contrario. Sin embargo, el término "volcán" activo puede ser desorientador, ya que éstos pueden hacer erupción después de largos periodos de quietud o cuando se piensa que están ya extinguidos, como sucedió en Tristan da Cunha, en 1961.
La presente revisión se ha dividido en dos partes: 1) una exposición general de los tipos de actividad volcánica y sus efectos en la salud; 2) el resumen de unos cuantos ejemplos en los que se han estudiado en detalle algunos efectos de la actividad volcánica en la salud.
TIPOS DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD
Los volcanes pueden afectar la salud de las poblaciones de dos maneras: de forma directa a causa de las explosiones, las corrientes de lava, cenizas, y otros efectos, y de forma indirecta al causar tsunamis (véase la pág. 29) desplazamientos poblacionales y efectos adversos en la agricultura. Esta sección se basa principalmente sobre datos de una revisión de UNDRO [7].
Efectos directos de la actividad volcánica
Dos variables determinan las características de una erupción volcánica: la fluidez o viscosidad de la lava, y la magnitud de la presión de los gases. En resumen, cuanto mas viscosa es la lava y más grande la presión de gas que se acumula antes de la erupción, mayores serán los peligros potenciales. La actividad volcánica varia desde la salida tranquila de lava, hasta explosiones violentas que arrojan voluminosas masas de rocas a grandes alturas de la atmósfera. Dicha actividad anterior puede clasificarse en 6 categorías: 1) corrientes de lava; 2) domos; 3) tefra; 4) avalanchas de material incandescente; 5) lahares y 6) gases volcánicos. Cualquier volcán puede ocasionar varios de estos efectos.
Corrientes de lava
La extensión, espesor y velocidad con que avanza una corriente de lava varia con su volumen, su fluidez y la topografía del terreno. La velocidad con que avanza la corriente varia de unos cuantos metros al día. hasta 40 km por hora o más en laderas muy inclinadas. Sin embargo, dado que la rapidez de avance es pequeña, las corrientes mencionadas conllevan poco riesgo para la vida. No obstante, dado que pueden dañar extensamente las propiedades, se han intentado diversos métodos para controlar la dirección del flujo y la velocidad, incluidos el empleo de explosivos detonados desde el aire, la erección de barreras de desviación y el enfriamiento del frente de lava, con chorros de agua.
Domos
La lava viscosa puede acumularse en los orificios de salida para formar domos que crecen por expansión interior y su tamaño varia en varios metros de ancho y su profundidad, puede llegar a 2 000 metros de ancho y 600 metros de hondo. La expansión de un domo hace que se rompa la coraza exterior sólida o "carapacho" y el desplazamiento continuo de bloques, que ruedan, pueden representar peligro para los habitantes de la zona cercana. En algunos casos, el enfriamiento del magma viscoso que sobresale por fracturas de la coraza del domo forma "espinas", las cuales a veces tienen 100 m de altura, éstas son inestables y pueden ocasionar avalanchas.
Tefra (material piroclástico)
El término denota el material arrojado durante las erupciones volcánicas, cuyo tamaño varia desde polvo hasta rocas de varios metros de espesor. Los tefra mayores tienden a depositarse cerca del orificio de salida, en tanto que el polvo y las cenizas inyectados en los planos altos de la atmósfera, pueden ser llevados a miles de kilómetros de distancia. La lluvia que atraviesa nubes de cenizas puede formar bolas de lodo; tanto como la expulsión de agua de un volcán revuelta con cenizas y otro material, puede producir capas de lodo en grandes zonas.
Con fines descriptivos, se han dividido los efectos de los tefra en dos partes: los efectos físicos directos y los efectos ejercidos por el polvo y las cenizas en las vías respiratorias y los ojos.
Efectos directos de los tefras. Las grandes piedras que caen pueden desencadenar incendios o lesionar personas o animales. Por ejemplo, durante la erupción del Arenal de 1968 en Costa Rica, los grandes bloques aplastaron casas situadas a una distancia de 3 km del cráter en erupción. Una vez depositada la ceniza, rara vez es lo suficientemente caliente como para causar incendios. Sin embargo, el peso de ella puede hacer que se desplomen los techos de las casas. En la erupción del Volcán de Fuego, en 1971, en Guatemala, se depositó una capa de 30 cm de cenizas a una distancia de 8 km al oeste del cono, que produjo la caída de la quinta parte de todos los techos en la población de Yepocapa. En la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, muchas personas murieron cuando los edificios se derrumbaron bajo el peso de las cenizas.
Las erupciones que generan cenizas de forma continua y por largo tiempo pueden obligar a evacuar a la población de la zona de peligro, aunque son pocos los ejemplos de estas situaciones. Otros dos tipos de erupción de cenizas serían el levantamiento de la base y el flujo de cenizas. El primero se forma en la base de algunas columnas volcánicas y consiste en una nube anular de cenizas suspendidas que se expenden con gran rapidez, y erosionan la superficie cerca del cráter. En la zona interna pueden desgajarse o desarraigarse árboles y elevarse edificios, a distancias mayores es factible que haya objetos aplastados a causa de la severa tempestad de arena. En algunas erupciones, gran parte de las cenizas quedan suspendidas en una nube y se desplazan cerca del suelo, efecto conocido como "flujo de cenizas". La fricción se elimina al expenderse el gas dentro de la nube, lo cual hace que se conserven separadas las partículas de ceniza. El flujo es impulsado por gravedad, y sigue las anfractuocidades del terreno; el flujo de cenizas a veces excede los 200 km/hora.
Efectos de las cenizas en las vías respiratorias y ojos. Para valorar los riesgos que tiene la lluvia de cenizas en la salud de personas son importantes cinco factores: la concentración del total de las partículas suspendidas que viajan por el aire; el tamaño de la partículas; la frecuencia y duración de la exposición; factores adicionales como enfermedades preexistentes de las vías respiratorias, y la presencia de sílice cristalino (SiO2) en las cenizas.
Los humanos pueden sufrir asfixia a causa de las cenizas volcánicas. En Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio el 79 de nuestra era, se observó que algunas víctimas encontradas en las excavaciones, se cubrían la cara con las manos o con ropas, quizá asfixiadas por las cenizas. Más recientemente, durante la erupción del volcán Sta. Elena, en el estado de Washington, EEUU, algunas muertes fueron causadas de esta manera. Expondremos con algún detalle este ejemplo.
Los cristales de silicio que viajan por el aire y que tienen tamaño "respirable", es decir, menos de 10mm de diámetro por partícula cuando penetran al alveolo pulmonar pueden irritar las vías respiratorias y ocasionar síntomas de obstrucción en ellas. Si la exposición se hace a una concentración suficientemente grande por bastante tiempo, puede resultar silicosis, que es una fibrosis pulmonar incapacitante y a veces mortal, la cual usualmente se ve como una enfermedad profesional. Dado que las cenizas volcánicas pueden contener cristales de silicio de tamaño "respirable" esto es de algún interés tanto en problemas agudos como de largo plazo para las poblaciones expuestas a cenizas: los pocos estudios relevantes, publicados, son resumidos más adelante en esta revisión.
Las partículas de ceniza pueden penetrar en los ojos como "cuerpos extraños" y causar abrasiones de la córnea o conjuntivitis.
Avalanchas de material incandescentes (nubes ardientes o corrientes piroclásticas)
Se reconocen tres tipos de avalanchas identificadas por el nombre de los volcanes en el que cada uno se observó por primera vez, éstos son los efectos (Sofrière, Merapi y Pelee). A pesar de que los mecanismos por los que ellos se forman son diferentes pero sus efectos son semejantes: una masa turbulenta de gases supercalentados en la que hay polvo, cenizas calientes y fragmentos de lava que viajan, incluso, a 160 km/hora la cual destruye todo a su paso. La avalancha de material incandescente que devastó la población de St. Pierre, Martinique, en 1902, causó la muerte, excepto 2, de los 28 000 habitantes.
Lahares
Este término se aplica a muchos tipos de lodo volcánico que fluye y cuya temperatura varia desde muy baja hasta la ebullición. El lodo impulsado por la gravedad puede avanzar incluso a 100 km/hora, recorrer distancias considerables y cubrir áreas aun de varios cientos de kilómetros cuadrados. Los lahares son comunes y son la causa principal de destrucción y muertes por los volcanes. Ellos pueden nacer de la expulsión de agua de un lago en el cráter, por nieve fundida, por el desplazamiento de ceniza o tierras saturadas de agua en las faldas de un volcán, y de otras formas en que la actividad volcánica interactúe con agua. Dado que son capaces de viajar con rapidez extraordinaria pueden causar innumerables muertes. Por ejemplo, en Kelud, Java, en 1919 un lahar mató a 5 000 personas y se perdieron cientos de kilómetros cuadrados de tierra.
En raras ocasiones, un lahar puede contener ácido sulfúrico o clorhídrico en concentraciones suficientes como para causar quemaduras químicas en la piel al descubierto; se sabe de un caso de este tipo que fue consecuencia de la explosión de un lago en el cráter de Kawah Idjen, en Java, en 1917.
Gases volcánicos
Los gases expulsados por acción volcánica contienen diversas proporciones de vapor de agua, bióxido y monóxido de carbono, bióxido y trióxido de azufre, ácidos sulfhídrico, clorhídrico, fluorhídrico, metano e hidrocarburos más complejos, así como nitrógeno, argón y otros gases inertes que afectan a la población de diversas formas. El bióxido de carbono y el bióxido de azufre pueden causar asfixia; el primero, al acumularse en "masa" en zonas muy bajas, y el segundo por los efectos directos que causa el tracto respiratorio. El bióxido de carbono después de erupciones volcánicas, por ejemplo, la acaecida posteriormente a la erupción del Hekla, en Islandia, en 1947, asfixió ovejas, animales y aves silvestres, aunque las muertes de seres humanos son raras. Durante la erupción del Eldaffel, en 1973, también en Islandia el único muerto fue un hombre que busco abrigo en un sótano lleno de bióxido de carbono y que pereció por asfixia. Antes de la destrucción de St. Pierre en la Martinica en 1902, se reportó que diversas concentraciones de bióxido de azufre en el pueblo causaron la muerte de caballos [22].
EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS ERUPCIONES VOLCANICAS
Las consecuencias más graves de la erupción volcánica pueden surgir de los efectos secundarios, principalmente del tsunami (véase el Cap. 1), de los movimientos demográficos y de los efectos indirectos en la agricultura.
Tsunami
En 1883 explotó la isla deshabitada de Krakatoa situada en el Océano Indico, y produjo un tsunami que mató a más de 30 000 personas a lo largo de las costas de Java y Sumatra. En épocas mas remotas, se sabe de otros casos, como el tsunami destructor causado por la erupción que culminó con la formación de la isla de Santorín, localizada en la porción oriental del Mediterráneo, 1500 años a. C.
Desplazamientos poblacionales
La erupción volcánica o el peligro de que ésta ocurra puede causar el desplazamiento de que emigre la población o su evacuación por parte de las autoridades. Tal como ocurre con cualquier población de refugiados, ello puede ocasionar problemas de abastecimiento de agua y alimentos, de instalaciones y prácticas sanitarias, y el agravamiento de los riesgos de trasmisión de enfermedades contagiosas. Después de la erupción del volcán el Chichonal en mayo de 1982, en México, se supo que el gobierno había evacuado a 140 000 personas [21]. Gueri y col. [13] describen la administración del abasto de alimentos en centros de evacuación, después de la erupción del volcán La Soufrière en 1979, en St. Vincent una isla situada en el Caribe.
Efectos en la agricultura, la ganadería y la producción de alimentos
La actividad volcánica puede acarrear efectos adversos a la ganadería y a la agricultura, tanto próximas al cono volcánico, como situadas a grandes distancias. En casos raros, ello ha culminado en hambrunas.
Las cenizas pueden afectar al ganado de varias formas; por acción física directa que produce la destrucción de los pastos; por la ingestión de grandes cantidades de ceniza, que puede provocar el fallecimiento de los animales en pastaje, como ocurrió en Kodiak, Alaska, 1912, o, ser envenenados por los constituyentes tóxicos de las cenizas. Durante las erupciones del Hekla, Islandia, en 1947 y en 1970, la intoxicación por flúor causo la muerte de miles de ovejas. Los experimentos demostraron que la pastura con una concentración de flúor, incluso, de 250 ppm, era suficiente para matar a las ovejas. Un caso de intoxicación de ovejas por cobalto en Nueva Zelandia, fue producido por una capa de cenizas prehistóricas.
Los grandes volúmenes de ceniza que desgajan los árboles pueden ocasionar daño directo en las cosechas, o los depósitos de ácidos aniquilar las hojas. Después de la erupción del Laki, en Islandia, en 1783, cientos de millas cuadradas de los campos fueron cubiertas por humos sulfurosos que afectaron al ganado y a las cosechas; ello causó la llamada "hambruna por calina" en la que, según se dice, murió el 20% de la población [22]. En 1815, la erupción del volcán Tambora, Java, destruyó ampliamente las cosechas y se reporta que mató a más de 80 000 personas. El mismo volcán ocasionó cambios climáticos que causaron hambruna, incluso en lugares lejanos, como Nueva Inglaterra, un año después [20].
Cabria esperar que las emanaciones químicas de los volcanes poseen electos biológicos complejos. En la US National Library of Medicine [16] se cuenta con una bibliografía de referencias importantes. Uno de los efectos recién descubiertos es la relación entre los suelos volcánicos y la elefantiasis endémica no filariásica en África Oriental; dicha afección se origina por la obstrucción de los linfáticos a consecuencia de la absorción directa de cristales de sílice amorfo a través de la piel al descubierto [18].
EJEMPLOS DE CASOS
Erupción del Monte Sta. Elena, estado de Washington,
Hay disponible una abundante información acerca de la morbilidad y la mortalidad resultantes de la mencionada erupción, provenientes de estudios realizados por epidemiólogos del US Center for Disease Control (Centros Estadounidenses para Control de Enfermedades).
La erupción del Monte Sta. Elena, el 18 de mayo de 1980, fue antecedida por una avalancha en la ladera norte de la montaña, desencadenada por un terremoto. La explosión lateral resultante desprendió una gran parte de la vertiente montañosa y afectó a una amplia zona, de aproximadamente un arco de 180° al norte de la montaña. El área puede dividirse en tres partes: un área interna afectada por la corriente de lodo, con un radio de unos 6 km a partir del cráter y que se desplazó hacia el noroeste, hasta un valle ribereño; un área llamada de "arrasamiento de árboles" que también asumió la forma de un arco que se extendió a una profundidad de unos 15 km más allá de la corriente de lodo; y una franja exterior de unos 2 a 3 km de profundidad donde los árboles quedaron de pie, pero fueron muertos por la explosión (área de destrucción de árboles).
Además de los efectos de la explosión y la corriente de lodo, durante la explosión principal y ulteriormente se dispersaron enormes cantidades de cenizas. Al 16 de octubre de 1980, había habido 6 erupciones que despidieron cenizas en zonas muy amplias de Washington y estados vecinos.
Mortalidad [11]
Para agosto de 1980, se había rescatado 29 cadáveres. Dos personas fueron rescatadas pero fallecieron más tarde por complicaciones de quemaduras, y 32 fueron clasificadas como desaparecidas. Muchas de ellas se supo que estuvieron en el área afectada por la corriente de lodo, la corriente piroclástica y la intensa lluvia de cenizas. Se entrevistó a los supervivientes para determinar el sitio exacto en que se encontraban al momento de la explosión. Este grupo se definió como personas que se habían hallado en un radio aproximado de 8 km del Monte Sta. Elena o en áreas afectadas por la destrucción de árboles durante la erupción del 18 de mayo. 100 personas satisficieron este criterio pero sólo 53 de ellas estaban a 1.6 km de la zona de destrucción de árboles (una milla). La mayoría de las 47 restantes habían estado localizadas en las regiones suroeste y sureste de la montaña, lejos de la dirección de la explosión.
No se rescataron cadáveres de una zona de "explosión" arbitrariamente definida en el lado norte de la montaña. Dado que algunas partes de esta área estuvieron cubiertas de flujo de barro, no se pudo encontrar cadáveres.
En el área de "arrasamiento de árboles", que tenia unos 30 km de oriente a poniente y 15 km de norte a sur, se hallaron 25 cadáveres. También en esta área se encontró a 2 supervivientes, los que posteriormente tallecieron. Las causas de la muerte de este grupo incluyó traumatismo (n = 16), asfixia por gases y cenizas (n = 16) y quemaduras graves (n = 3). Los fallecimientos por traumatismo fueron resultado del estallido intenso (n = 1), una caída (n = 1), rocas arrojadas por los aires (n = 1) y arboles en su caída (n = 3). La persona muerta por una roca estaba dentro de un automóvil; de las 15 víctimas que murieron por asfixia e inhalación de cenizas, 7 estaban dentro de vehículos, 4 junto y 4 alejados de ellos.
11 supervivientes, que estuvieron todos en el limite del área "de arrasamiento de árboles'' sufrieron fracturas (n = 1), quemaduras de tercer grado (n = 2), y de segundo grado (n = 2), y salieron indemnes (n = 6), excepto la posible inhalación de cenizas. Únicamente 3 personas de este grupo (2 con quemaduras de segundo grado) estaban dentro de un vehículo.
En el "área de arrasamiento de árboles" se rescataron dos cuerpos después de la explosión del 18 de mayo: una persona dentro de un vehículo falleció por asfixia, y la otra, por quemaduras que quizá se debieron a incendio de gasolina 2 de los 6 supervivientes de esta área no se hallaban bajo abrigo y sufrieron quemaduras de segundo a tercer grados, aun cuando ellos se encontraban a unos 24 km al noreste del volcán. Los otros 4 supervivientes de dicha zona escaparon ilesos dentro de automóviles. Dentro de un radio de 1.6 km del "área de arrasamiento de árboles", dos personas fallecieron por asfixia e inhalación de cenizas dentro y junto de sus automóviles. En esta área, ninguno de los 36 supervivientes sufrió lesiones graves.
En un típico día de trabajo hay unos 1000 leñadores en la zona que rodea al Monte Sta. Elena, pero dado que la explosión ocurrió en domingo, casi no había personas en los alrededores.
Problemas ocasionados por la lluvia de cenizas
A este respecto se observaron 4 efectos: 1) incremento en el número de enfermedades respiratorias agudas; 2) problemas de los ojos causadas por las cenizas; 3) un incremento en el número de accidentes; 4) posibles riesgos de neumoconiosis debido a la inhalación de las cenizas.
Enfermedades respiratorias agudas
Poco después de la erupción del 18 de mayo se estableció un sistema de vigilancia en las porciones devastadas del estado de Washington el cual tenía como base un hospital. En términos generales, dentro de las áreas en que hubo una fuerte lluvia de cenizas, también, hubo un número mayor tanto de visitas a las salas de urgencia como de hospitalizaciones debido a enfermedades respiratorias durante las 2 semanas siguientes a la lluvia, y para la tercera o cuarta semana los índices de visitas aproximadamente habían retornado a los existentes antes de la erupción. Las áreas con lluvia moderada mostraron un incremento mínimo o nulo en el número de consultas por enfermedades pulmonares. El mayor incremento en las visitas médicas se observó en zonas con mayor lluvia de cenizas.
En 10 estaciones de inspección situadas dentro del área de la lluvia de cenizas, se hicieron mediciones del total de partículas suspendidas en el aire (TSP) después de la primera erupción del 18 de mayo; los niveles máximos de TSP registrados en tres estaciones estuvieron dentro de los limites de 13 860 a 35 809 mg/m3 [2]. En Addy, estado de Washington, los niveles promedio para períodos de 24 horas de TSP fueron 4 059 mg/m3 después de la primera erupción, que produjo una lluvia de ceniza de 1/8 de pulgada y 13 212 mg/m3 posteriormente a la erupción del 22 de julio, en que la precipitación de ceniza llegó a ¼ de pulgada [9]. Los estándares de calidad del aire ambiente de la Agencia de Protección Ambiental para exposiciones promedio para períodos de 24 horas variaron de un nivel "primario" de 260 mg/m3 hasta las fases de "alerta", con 375 mg/m3; de "precaución", 625 mg/m3; de "emergencia", 875 mg/m3; "daño significativo", con 1 000 mg/m3 [8]. Sin embargo, tales estándares fueron fijados para emisiones de partículas en la industria, usualmente asociados con bióxido de azufre y otros contaminantes. Para valorar los posibles efectos de las cenizas volcánicas en el aparato respiratorio, se necesita considerar la composición química y el diámetro de la partícula de ceniza (véase la pág. 144). Las variaciones observadas en las visitas a sitios con cantidades semejantes de cenizas se pudieran explicar por los cambios en la composición de ellas y por la cantidad de precipitación pluvial caída en las diferentes áreas después de la erupción.
Para el 3 de junio de 1980, se calculaba que la emisión de bióxido de azufre del volcán había sido de 100 a 200 ton/día. Al 6 de junio habla aumentado a 1 000 ton/día. Sin embargo, la inspección indicó que no hubo un incremento en el nivel de bióxido de azufre, por arriba de los niveles "basales" en el aire ambiente [4].
La revisión de las historias clínicas de 200 personas que acudieron a dos hospitales en Yakima, situados a unos 136 km de la montaña y que habían recibido más de I pulgada de cenizas, después de la erupción del 18 de mayo, indicó que si bien parte del incremento en las visitas de consulta se debió a angustia y aprensión, casi todos los pacientes mostraban signos clínicos objetivos. Los asmáticos que comprendieron la categoría más abundante en el aumento de las visitas, presentaron síntomas de tos, disnea y sibilancias, aunque sólo un corto número necesitó hospitalización. Se observó una mayor incidencia de bronquitis predominantemente en niños y grupos jóvenes, y el signo clínico principal fue la sibilancia Al atender a personas con enfermedades respiratorias preexistentes se advirtió sólo un pequeño incremento en la frecuencia, pero en términos de tasas de hospitalización, los afectados más severamente fueron los pacientes con neumopatía obstructiva crónica y enfisema [9].
De forma global sólo hubo un aumento moderado en las visitas de consulta. En Yakima, las visitas hospitalarias totales de todos los tipos, el diagnóstico de índole respiratoria casi se duplicó en las 2 semanas posteriores a la erupción, en comparación con las 2 semanas anteriores a tal catástrofe (232 contra 122) [9]. En el lago Moses, donde cayó una abundante lluvia de cenizas (2 a 3 pulgadas), las visitas a las salas de urgencias aumentaron más o menos un 35°10 en la semana después de la erupción, y las hospitalizaciones, aproximadamente un 5% [1].
Los resultados preliminares de una encuesta realizada con muestras que abarcaron, en promedio, el 4% de todos los residentes en el lago de Moses, indicaron un incremento en la tos e irritación leve de los ojos, vías respiratorias y faringe, dentro de las 2 semanas siguientes a la erupción. Dos personas señalaron haber tenido hemoptisis y ambas estuvieron fuertemente expuestas a las cenizas [3].
Problemas de los ojos
También se advirtió que se registró un mayor número de visitas al hospital, por complicaciones oftalmológicas. En Yakima, hubo precipitación de 2 tipos de cenizas: grandes gránulos gruesos que se asemejaban a una arena gris y un polvo gris fino. Las visitas a las salas de urgencia aumentaron a causa de abrasión corneal, cuerpos extraños en el ojo, irritación ocular y conjuntivitis, u "ojos rojos". Tal como ocurrió con las complicaciones del aparato respiratorio, las molestias de los ojos fueron más intensas durante las 2 semanas siguientes a la erupción. Sin embargo, de 129 personas que se quejaron de problemas oftalmológicos, se consideró que sólo 42 (el 3%), habían sido causados por exposición a las cenizas [10].
Una encuesta telefónica, aleatoria llevada a cabo en 3 poblaciones del estado de Washington, mostró que del 4 al 8% de las personas de la muestra reportaron irritación ocular después de la lluvia de cenizas. Sin embargo, únicamente del 10 al 11 % de los afectados consultaron al médico por ese motivo.
Accidentes
En el lago Moses se observaron otros daños originados por las cenizas, que incluían accidentes de vehículos de motor y caídas de escaleras, causadas cuando los residentes intentaron quitar la ceniza depositada en los techos de sus hogares.
Riesgo de neumaconiosis
Entre el 3 y el 13 de junio de 1980, en cinco comunidades del estado de Washington; se obtuvieron muestras del aire ambiental y personal; se tomó otra en la porción norte de Idaho, estos lugares estuvieron expuestos a las cenizas desde las erupciones del 18 a 25 de mayo, el propósito de la encuesta era el de valorar la exposición ocupacional y las concentraciones comunitarias de polvos respirables (con menos de 10mm del tamaño de la partícula). La concentración promedio de polvo respirable en 11 categorías de trabajadores expuestos, en que se incluía personas que laboraban en cuadrillas de limpieza y en actividades silvícolas y agrícolas, así como policías, fue de 0.4 mg/m3 (limites 0.05-0.67 mg/m3). En cuatro muestras obtenidas en hogares, escuelas, establecimientos comerciales y automóviles, se encontró un promedio de 0.07 mg/m3 (limites 0.03-0.1 mg/m3 [6]. Las ocupaciones en las que hubo una concentración promedio respirable de polvo, de 0.45 mg/m3 o excedidas de más de 0.8 mg/m3, fue del 15 al 31% de las veces [6]. El análisis de las cenizas con un tamaño de partícula respirable obtenidas en 3 muestras de polvo depositado, demostró que contenían un 6% de cristales de sílice libre [3]
El gobierno estadounidense ha fijado el limite recomendado para exposición ocupacional al sílice libre, en 50 mg/m3 [6]. Se calculó un "limite de exposición permitido" aproximado debido a que el limite mencionado se había fijado para exposición ocupacional y no estaba destinado a los casos de exposición a cenizas volcánicas [5]. Las concentraciones de polvo respirable de 0.8 a 1.0 mg/m3 que contenía del 5 al 6% de sílice libre, generarían unos 50/mg de sílice libre/m3 de aire. Se concluyó que, con base en los datos epidemiológicos disponibles, casi todos los trabajadores expuestos a la ceniza en sus labores, podían estarlo a una alta concentración durante 8 horas al día. y 5 días a la semana, sin que a la postre sufrieran silicosis. Durante el periodo de obtención de muestras, cuadrillas de limpieza, trabajadores de pulimento y silvícolas estuvieron expuestos a concentraciones de polvo respirable que excedieron de 0.8 mg/m3 del 15 al 31% de las veces. Se hicieron recomendaciones a trabajadores fuertemente expuestos, a efecto de que emplearan un respirador [6].
Donde el limite permitido de exposición es = 10/(% SiO2 + 2) (mg/m3).
Se concluyó que si hubiera mayor lluvia de cenizas o la necesidad de trabajo constante bajo una lluvia intensa, que ocasionara exposición duradera durante varios años, las personas expuestas se enfrentarían a un riesgo mas grande de contraer silicosis. Los niveles bajísimos de polvo respirable, medidos en las comunidades, si pueden ser considerados como representativos de exposiciones futuras, sugirieron que la población general no estaba en peligro de sufrir neumoconiosis o silicosis.
El estudio de Green y col [12] en que se inyectaron cenizas del volcán Sta. Elena por vía intratraqueal a ratas, ocasionó una respuesta inflamatoria pulmonar aguda en éstas, seguida de una reacción granulomatosis fibrótica que persistió hasta finales del sexto mes de estudios. La mayor parte de las cenizas (99% por recuento y 81% por peso) tuvieron un diámetro de partícula respirable. Las cenizas contuvieron muy diversos minerales. Los cristales de sílice constituyeron el 7.2% de las cenizas, en peso. El examen post mortem de los pulmones de 2 leñadores que habían trabajado en el área del Monte Sta. Elena el día de la erupción, en uno de ellos mostró focos intraalveolares semejantes a las lesiones observadas en estudios de animales, y en el otro, una reacción intersticial aguda con cúmulos de células gigantes que contenían ceniza en el alveólo. Los hombres fallecieron 10 y 16 días después de la erupción, respectivamente. Los autores recomiendan tener cautela en la interpretación de estos datos, porque los experimentos en ratas se basaron en exposiciones mucho mayores de las que posiblemente se adviertan en la población general; en el caso de los humanos, también hubo complicación por otros factores, inclusive, quemaduras extensas. Sin embargo, los autores concluyeron que las cenizas volcánicas son moderadamente fibrógenas, y habrá de considerarse el riesgo de neumoconiosis entre sujetos fuertemente expuestos. Sugieren tomar precauciones en la vigilancia de las concentraciones de partículas en el aire, a efecto de minimizar la exposición a cenizas en aquellas personas expuestas severamente.
Morbilidad psiquiátrica [7]
El día de la erupción, los habitantes de Yakima, población situada a 136 km de la montaña, advirtieron una lluvia de cenizas acompañada de relámpagos, truenos y un olor a huevos podridos, durante el resto del día el pueblo estuvo en tinieblas. Pocas personas habían sido advertidas respecto a que se aproximaba la nube y ninguna de ellas tenía experiencia previa acerca de la lluvia de cenizas, por lo cual hubo una considerable ansiedad acerca de los efectos posibles en la salud. Sin embargo, en los registros conservados por el Programa Global de Salud Mental Central de Washington, con base en un teléfono de "línea abierta" no hubo incremento ni problemas raros en mayo, si se compara esta información con la correspondiente a la de los 4 meses previos a la erupción. Tampoco hubo aumento de los problemas conductuales y emocionales, ni del número de personas que necesitaron apoyo emocional, ni en el de admisiones voluntarias e involuntarias al pabellón psiquiátrico del hospital Yakima Valley Memorial.
Volcán Irazú, Costa Rica [14]
El volcán Irazú, en Costa Rica hizo erupción intermitentemente en marzo de 1963 y produjo una lluvia intensa de cenizas sobre San José, la capital de ese país, localizado unos 9 o 10 kilómetros al oeste del pico. Los registros diarios acerca de la lluvia de ceniza en San José, mostraron que la mayor precipitación, que fue de 1248g m2, cayó en la ciudad, el 3 de diciembre de 1963; la actividad volcánica severa continuó hasta el 6 de diciembre, y gradualmente se fue atemperando hasta llegar a ser moderada al 9 de diciembre.
El análisis químico de las cenizas señaló que el 1% de éstas estaba en forma de sílice libre. El diámetro y el recuento de las partículas mediante microscopio indicaron que en 2 muestras entre el 63 y el 64% median @ 10mm o más de diámetro; los recuentos obtenidos al reunir 3 muestras y reincorporarlas al aire indicaron porcientos del 25, 26 y 74 de partículas del mismo rango de tamaño.
Una muestra de aire tomada durante la erupción, en el periodo del 24 al 28 de enero de 1964, en San José, denotó que los niveles del total de partículas suspendidas eran de 800 mg/m3 de aire. El estudio microscópico de dicha muestra indicó que, en promedio el 30% de las partículas media menos de 5 mm de diámetro.
No se hizo un análisis de los gases, aunque algunas personas, en San José, notaron que el sabor de gases sulfurosos era advertible en una extensión pequeña en la ciudad. La cantidad mínima de bióxido de azufre detectada por el gusto es, según algunos cálculos, de 0.3 ppm [14].
Los efectos de la lluvia de ceniza en la población se determinaron por medio de preguntas formuladas a vecinos y médicos de la comunidad. Los efectos durante las erupciones y durante los períodos en que las cenizas fueron vueltas a ser suspendidas y arrastradas por el aire, al parecer fueron semejantes, aunque, en este último caso, mucho menos intensos.
Por la exposición a las cenizas, hubo conjuntivitis aguda con enrojecimiento y ardor de los ojos, aunque los efectos aparentemente cedieron rápidamente cuando cesó la polvareda. La irritación de la faringe, algunas veces acompañada de los seca, fue común, así como su inflamación y sensación de ardor. Este efecto desapareció en corto tiempo, después de cesar la exposición. Algunas personas también fueron afectadas de irritación y secreción de las vías nasales.
Cuando la exposición a las cenizas, se combinó con infección de las vías respiratorias altas, los efectos fueron intensos y duraderos. Unas cuantas personas desarrollaron síntomas severos de bronquitis, la cual excedió en unos días al periodo de exposición a las cenizas. La reacción de este tipo se encontró particularmente en personas con neumopatías preexistentes, por ejemplo, bronquitis crónica. Los médicos locales aceptaron que los efectos de las cenizas no eran tan intensos como para causar muertes, incluso en personas con enfermedad previa.
Volcán Soufrière, San Vicente, Antillas [15]
San Vicente está localizado en las islas de las Antillas de Barlovento en el Caribe. En las primeras horas del 13 de abril de 1979, el volcán Soufrière, situado al norte de la isla, hizo erupción después de 10 meses de signos premonitorios. Del 13 al 26 de abril, el volcán pasó por varias fases explosivas acompañadas de lluvia de cenizas, corrientes piroclásticas y de arcilla. La parte meridional de la isla, incluida Kingstown, la capital, soportó varias lluvias de ceniza fina. Debido a que hubo una advertencia previa, fue posible la evacuación. Se desplazó entre 15 000 a 20 000 personas que se encontraban en un área comprendida dentro de un radio de 5 km del volcán y fueron reunidas en 63 centros de evacuación, donde permanecieron por más de 2 meses. Se organizó vigilancia epidemiológica, que incluía la ejercida en las admisiones hospitalarias al Hospital General de Kingstown, el único de tipo general que funcionaba en la isla, en ese tiempo.
Durante la primera semana de actividad volcánica, se observó que el número de admisiones en la sala de pediatría aumentó de unas 25 por semana, antes de la erupción, a 53 en la semana siguiente. Las razones más frecuentes para la admisión en la semana después de la erupción, fueron gastroenteritis (n = 15, 28.3%), bronquitis asmática (n = 12, 22.6%); infecciones de vías respiratorias (n = 10, 18.9%); accidentes (n = 8, 15.1%) y otras (n = 8, 15.1%). Antes de la erupción, la tasa normal de admisión por bronquitis asmática era de 0 a 1 caso por semana; durante el mes homólogo al de la erupción, correspondiente a los dos años anteriores, hubo 1 ó 2 admisiones por bronquitis asmática en cada mes. En la segunda semana posterior al de la erupción, el número de admisiones por bronquitis asmática disminuyó a 6 y en la tercera y cuarta semanas después del siniestro, a uno y dos casos, respectivamente. En los 18 casos de bronquitis asmática, observados en las primeras dos semanas seguidas a la erupción, ninguno correspondió a niños menores de 1 año de edad; hubo 10 casos de niños de 1 a 3 años, cinco casos de niños de 3 a 5 años y tres casos de niños de 4 a 10 años. El trastorno afectó a uno y otro sexo por igual.
Se propusieron algunas hipótesis acerca del incremento del número de admisiones por bronquitis asmática, incluida la posibilidad de fallas en el diagnóstico, infecciones epidémicas de vías respiratorias, perturbaciones psicológicas por la evacuación, y exposición a emanaciones volcánicas. Es posible hacer caso omiso de dos de las primeras, pero no pudieron valorarse la tercera ni la cuarta. Por tal motivo, no se ha podido formular una conclusión firme.
De los gases volcánicos se recuperó bióxido y trióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno (ácido sulfidrico). Las personas padecieron irritaciones en los ojos y en la garganta. En la isla de Barbados, situada a 180 km al este de San Vicente, el 13 al 14 de abril también cayó una lluvia abundante de ceniza proveniente del mencionado volcán, aunque ésta no se acompañó de cambios en la incidencia de bronquitis asmática.
Volcán Monte Usa, Hokkaido, Japón, 1977
El 7 de abril de 1977 hizo erupción el Monte Usa. Durante la semana del 7 al 16 de agosto hubo 18 erupciones que cubrieron a muchas poblaciones y ciudades de Hokkaido con una capa de cenizas de 12 a 17 cm de espesor. Se hizo un estudio meses después de la erupción con el fin de identificar enfermedades asociadas a la misma. A pesar de que se señalaron innumerables problemas de salud, los investigadores concluyeron que únicamente del 10 al 20% de los síntomas de tos e irritaciones oculares eran atribuibles a las cenizas volcánicas. Hubo seguimiento de los niños de escuela primaria en dos áreas hasta el mes de septiembre de 1977. La prevalencia diaria de tos (de 4 al 15%), conjuntivitis (de 0 al 2%), irritación de vías nasales (de 1 al 5%) y faringitis (de 3 al 8%) por lo común fue mayor en áreas en que la capa de cenizas había sido mas abundante [19].
REFERENCIAS
1 Center for Disease Control: Mounf St. Helens volcano health report Num. 2 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
2 Center lar Disease Control: Mount St. Helens volcano health report Num 3 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
3 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C. W.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 7 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
4 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C.W.; Merchant, J.A.: Mount St. He/ens volcano health report Num. 9 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
5 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C. W.; Merchant, J. A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 11 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
6 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Stein, G.F.; Health, C.W.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 12 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
7 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Gary, F.; Stein, G.F.; Health, C.W.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health reporl Num. 14 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
8 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Stein, G.F.; Health, C.W.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano heallh report Num. 15 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
9 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C. W.; Bernstein, R.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 17 (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control, Atlanta, 1980).
10 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C.W.; Bernstein, R.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 18 (Department of Health and Human Services, Center lar Disease Control, Atlanta, 1980).
11 Falk, H.; Baxter, P.J.; Ing. R.; French, J.; Health, C.W.; Bernstein, R.; Merchant, J.A.: Mount St. Helens volcano health report Num. 19 (Department of Health and Human Services, Center lar Disease Control, Atlanta, 1980).
12 Green, F.W.W; Vallythan, V.; Mentnech, M.S.; Tucker, J.H.; Merchant, J.A.: Is volcanic ash a pneumoconiosis risk? Nature, Lond. 293: 216-217 (1981).
13 (Gueri, M.; Allen, B..; Iton, M.: Nutritional status of vulnerable groups in evacuation centres during the eruption of La Soufrière volcano in St. Vincent 1979. Disasters 6. 10-15 (1982).
14 Horton, R.J.M.; McCaldin, R.O.: "Observations on air pollution espects of Irazú volcano, Costa Rica". Publ. Hlth Rep. Wash. 79: 925-929 (1964).
15 Leus, X.; Kintanar, C.; Browman, V.: "Asthmatic bronchitis associated with a volcanic eruption in St. Vincent, West Indies". Disasters 5: 67-69 (1981).
16 National Library of Medicine: Biomedical effects of volcanoes. Specialized Bibliography Series, SBS Num. 1980-1 (National Library of Medicine, US Department of Health and Human Services, 1980).
17 Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator. Disaster prevention and mitigation: a compendium of current knouledge, vol. 1: Volcanological aspects (United Nations, New York 1977).
18 Price, E.W.; Henderson, W.J.: "The elemental content of Iymphatic tissues of barefooted people of Ethiopia, with reference to endemic elephantiasis of the lower legs". Trans, R. Soc. trop. Med. Hyg. 72: 132-136 (1978).
19 Seki, K.: "Usar eruption and its impact on the environment". (Hokkaido University. December, 1978); citad in [10].
20 Stommel, H.: Stommel, E.: "The year without a summer". Scient, Am 240: 134-140 (1 979).
21 The Guardian: London (April 1, 1982).
22 Whittow, J.: Disasters (Lane, London 1980).
J. Seaman
Epidemiología de Desastres Naturales
Con
contribuciones de S. Leivesley y C. Hogg
Los esfuerzos de ayuda internacional siguientes a los desastres naturales, no cuentan con un cuerpo firme de datos que puedan constituir una base sólida para basarse en ellos, precisar el tipo de auxilio necesario y, con esa información, planear las estrategias idóneas para su instrumentación eficiente. Este libro intenta reunir todas las experiencias mediante una valoración critica y sistemática, y de lo que se sabe hasta el momento acerca de las consecuencias especificas de diversos desastres naturales, en la salud. Los autores, después de revisar registros tanto publicados como inéditos, han sintetizado e interpretado la totalidad de los datos y estadísticas disponibles, respecto a la incidencia de muerte, daño, enfermedad y perturbaciones físicas y mentales en las poblaciones afectadas.
Por otra parte, para que este estudio tenga máxima utilidad en la práctica, ellos limitaron su presentación a los desastres naturales, como terremotos, ciclones, marejadas, tornados, tsunami e inundaciones que causan el mayor número de muertos y constituyen el punto más relevante que mayor interés reviste para las organizaciones de auxilio internacionales. La obra tiene seis capítulos. El primero interpreta datos y estadísticas relativos a muerte y la clase de lesión específica de cada tipo de desastre, por este medio de análisis, surgen patrones característicos de lesión, que constituyen una orientación útil cuando se consideran las necesidades exactas de socorro de urgencia. En el segundo capitulo, dedicado a las enfermedades trasmisibles y su control, los lectores llegarán a la conclusión sorprendente de que las poblaciones afectadas por desastres naturales no sufren los peligros de enfermedades, en la extensión comúnmente supuesta. Los subsecuentes capítulos establecen un marco dentro del cual puede valorarse el riesgo de exposición ambiental, presentan datos que rebaten la creencia de que la población afectada por el desastre siempre necesita la distribución de alimentos, y exploran las respuestas psicológicas y sociales conocidas que siguen a las catástrofes. En cada uno de ellos, los comentarios y conclusiones orientan para adoptar la posición más eficaz en lo que respecta al suministro de auxilio especifico según sea el suceso. El capitulo final expone la forma práctica de aplicar los métodos epidemiológicos a desastres, para por esa vía formular generalizaciones lo suficientemente fidelignas acerca de los efectos particulares de las calamidades. El libro concluye con un apéndice referido al caso especial de los volcanes. El estudio, único en su género, presenta argumentos que rebaten muchas suposiciones comunes acerca de la magnitud de las lesiones, la posibilidad de surgimiento de epidemias y la duración suficiente de los auxilios de urgencia. Epidemiólogos y profesionales de salud pública necesitarán leer este importante trabajo y poner en la práctica su valioso contenido a efecto de introducir cambios radicales en las políticas de auxilio y socorro.
ISBN 968-6199
73-X
 |