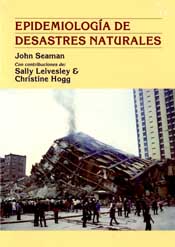
Los efectos de los desastres resultan obvios para cualquiera. No se requiere de un análisis complejo para saber que ellos pueden matar y dañar a miles de personas o dejar a grandes porciones de la población sin hogar ni alimento. Mientras que la vulnerabilidad de los grupos humanos en los países ricos ha disminuido, la de los que viven en las naciones en vías de desarrollo se ha incrementado, a causa del crecimiento demográfico, la urbanización y la presión por la tierra; a pesar de la aparente simplicidad de la relación entre desastres y salud de los conglomerados humanos, todavía se producen regularmente problemas en el suministro eficaz de auxilio a los damnificados.
En el nivel mundial, ocurren catástrofes con gran frecuencia y el auxilio de los individuos afectados y la reconstrucción de sus viviendas y otras instalaciones obliga a invertir enormes sumas. Se ha calculado que, en promedio, cada semana acaece un desastre, el cual precisa de la ayuda internacional para aliviar sus efectos [15]; es imposible calcular la cantidad exacta que se destina a ese fin porque no se llevan registros centralizados a ese respecto, pero se estima que únicamente en materia de urgencia, provenientes de otras naciones y de las fuentes locales combinadamente, representan un gasto de mil millones de dólares cada año [10].
La "epidemiología de desastres" encontró sus orígenes en la operación internacional de auxilio masivo montada con ocasión de la guerra civil de Nigeria ocurrida a finales de los sesenta. La conflagración causó escasez de alimentos que afectó, en mayor o menor grado, a millones de personas de una zona amplia. Los abastos de auxilio eran limitados y por ello fue necesario distinguir entre los que realmente requerían alimentos y los que no los necesitaban. Los epidemiólogos del US Center for Disease Control y del Quaker Relief Service desarrollaron técnicas para la valoración rápida del estado nutricional y se emprendieron estudios para identificar a la población necesitada [1,5,9].
Desde entonces, ha sido desigual la evolución de la "epidemiología de desastres". Se han realizado innumerables estudios acerca de las causas y los efectos de la carencia de alimentos en países en vías de desarrollo. Técnicas surgidas en las crisis de Sahel del Africa Occidental, Etiopía, Bangladesh y Uganda [3,6,8,12,14] se han vuelto rutinarias en las labores de auxilio en zonas de hambruna y en poblaciones de refugiados.
Se cuenta con poca información acerca de los efectos de los desastres más violentos, como los terremotos, los ciclones, los tornados y las inundaciones, sobre la salud de las poblaciones. En una revisión de la literatura llevada a cabo por Western en 1972 [15] sólo localizó dos artículos publicados antes de la guerra civil de Nigeria, en que se hace referencia a la aplicación concienzuda de los métodos epidemiológicos en este tipo de desastres. Desde esa época, se han agregado a la literatura relativa al tema quizá una decena de estudios de esa índole,1 y nada más.
1 Muchos de esos estudios fueron hechos por epidemiólogos del US Center for Disease Control, Atlanta, Ga. Solamente dos centros han demostrado interés ininterrumpido por el asunto: el Center for Research on the Epidemiology of Disasters, School of Public Health, University of Louvain, Bruxelles, Belgica, y el International Disaster Institute, Londres, Inglaterra.
Western [15] señaló tres razones básicas para explicar la falta de información acerca de los desastres. En primer lugar, el estudio de dichos fenómenos ha seguido pautas especializadas demasiado estrechas. A pesar de que se han estudiado intensivamente muchos aspectos de los desastres, y otros, como la geofísica de los terremotos que han mejorado en grado notable los conocimientos pertinentes a las causas de las catástrofes naturales, no ha surgido una especialización académica que se oriente a sus efectos en la población. Muchos estudios de los aspectos medicas de los desastres han sido obra de medicas y otros profesionales de la salud que han intervenido en trabajos de auxilio.
En segundo lugar, muchos aspectos de los desastres, y en particular los que se exponen en esta obra, por su naturaleza, son difíciles de estudiar. La falta de tiempo para coordinar una investigación, la poca disposición del personal de auxilio a llevar registros, los desplazamientos de poblaciones desde y dentro de las zonas de desastre e innumerables factores más, han impedido que se realicen observaciones precisas y completas.
Por ultimo, muchas de las organizaciones de auxilio en situaciones de desastre, de las cuales, según algunas estimaciones, existen cientos a nivel mundial, consideran sus tareas como un asunto totalmente operacional. Muchos administradores no admiten que es posible extraer de la experiencia generalizaciones útiles, respecto a los efectos de los desastres y de los tipos de medidas, que pueden ser provechosas en futuras intervenciones. Por lo común se envían a la zona del siniestro medicinas, ropas, abrigos, alimentos y personal médico, con la seguridad de que son necesarios, y como resultado, pocos organismos de ayuda conceden prioridad a la observación sistemática y las tareas de registro, y así se pierde mucha información valiosa.
Definiciones de desastre
Ha habido innumerables intentos de definir el término desastre,2 pero ninguno ha brindado resultados satisfactorios, pues o son muy amplios, al grado de que incluyen hechos triviales, o muy estrechos, de manera tal que fácilmente se hacen notar las excepciones. En nuestra opinión, es imposible una definición formal, e incluso ésta no es necesaria. El término desastre suele usarse para describir eventos diversos, como guerras, accidentes industriales, ventiscas, avalanchas, erupciones volcánicas, terremotos, incendios, hambrunas y diversos tipos de huracanes e inundaciones, hechos que tienen poco en coman, excepto su capacidad destructiva.
2 Por ejemplo "... la perturbación extensa y relativamente súbita de un sistema social y la vida de una comunidad, o de gran parte de ella por algún agente o fenómeno respecto al cual los afectados tienen mínimo control o no lo tienen" [2]; "...un hecho (o una serie de hechos) que altera profundamente las actividades normales" [4]; "Desde el punto de vista predominantemente sociológico, un desastre es un hecho situado en tiempo y espacio, que produce las condiciones y circunstancias por las que se torna problemática la continuidad estructural y funcional de una unidad social" [7]; "Un desastre es la perturbación ecológica abrumadora que acaece a escala suficiente para que se necesite auxilio externo" [11].
Los desastres suelen ser clasificados en "naturales" y "causados por el hombre" y a veces se les subdivide en los de comienzo "lento" y los de inicio "repentino". Tales divisiones suelen ser cómodas en su descriptividad, pero no proporcionan una clasificación satisfactoria de las causas inmediatas o los efectos de diferentes agentes o comunidades. Algunos tipos de desastres, como los incendios, pueden ser "naturales" o "causados por el hombre", según las circunstancias. Algunos de ellos, de comienzo repentino, por ejemplo, en algunas condiciones las inundaciones, pueden acaecer con bastante lentitud y la hambruna, considerada de "comienzo lento" (o cuando menos la interrupción repentina del suministro de alimentos a una parte de la población) puede tener inicio muy rápido, al aumentar el precio de los alimentos en el mercado y no poder adquirirlos la población pobre [13]. Los desastres "naturales" pueden ser el resultado directo de acciones humanas, por ejemplo, por los asentamientos de grupos de personas en zonas de riesgo conocido a sufrir inundaciones, o el empleo de métodos de construcción inseguros para casos de terremotos. Según lo han señalado frecuentemente los sociólogos, los accidentes naturales, como los terremotos y las inundaciones no son intrínsecamente peligrosos, y su riesgo proviene de la relación entre el agente natural y los grupos humanos expuestos a él.
En este libro utilizamos una clasificación más restringida de los desastres naturales, la cual incluye únicamente terremotos, ciclones y tormentas, tornados, tsunamis, inundaciones y erupciones volcánicas. Son dos las razones para tal delimitación: en primer lugar, los desastres señalados son los que más muertes causan, particularmente en países en vías de desarrollo, y en segundo término, dichas catástrofes constituyen el objetivo principal de las organizaciones internacionales de auxilio. Tienen efectos igualmente desastrosos otros accidentes, por ejemplo, los deslizamientos de nieve o los incendios forestales, para las comunidades afectadas, pero su interés principal radica en que son del dominio de organizaciones locales, como los bomberos y la policía, y no es fácil incluirlos en la clasificación descriptiva de desastres. La sequía y la sed se han excluido de la selección porque plantean problemas diferentes de causa, efecto y auxilio; por tal motivo, no deben ser incluidos en una misma clasificación de desastres (véase el capitulo 4).
Fuentes de información sobre los desastres
En una revisión exhaustiva de las fuentes de información acerca de la epidemiología de los desastres, Western [15] los dividió en los que ocurrieron antes de 1945, y los que acaecieron después de ese año. Como él ha señalado, algunos factores dificultan la comparación de los datos de épocas anteriores a tal año con los datos de la literatura reciente relativa al tema.
a) Cambios en las condiciones de vida. La explosión demográfica, la urbanización y los diferentes niveles de economía en diversas regiones del mundo han generado riesgos distintos para las poblaciones. En algunos países ricos ha disminuido sustancialmente la vulnerabilidad de las poblaciones a algunos tipos de desastres, gracias a medidas tales como obras para controlar inundaciones y la obligatoriedad de adoptar algunos estándares de construcción en zonas con grave riesgo de sufrir terremotos. En gran parte de los países pobres ha ocurrido lo contrario: el crecimiento exponencial en la población de algunas ciudades, la presión por la tierra y el deterioro incesante de la economía en el nivel gubernamental e individual, han hecho que un número mayor de grupos humanos se aventuren a establecerse en zonas peligrosas.
b) Progresos en la medicina en los últimos 30 años. Los progresos que se han sucedido en el campo de la higiene, las vacunas, los antibióticos y otros fármacos, prácticamente han eliminado las epidemias que desencadenaban los desastres en el pasado (tifus, fiebre recurrente y peste). En la actualidad surgen focos aislados y su importancia no es grande después de muchas calamidades.
c) Mejoría en las comunicaciones y los transportes. Con el advenimiento de los motores de propulsión a chorro y aparatos electrónicos más baratos, ha sido más fácil la captación de señales de socorro provenientes de localidades rematas y consecuentemente el inicio de las medidas para llevar auxilio a la zona de desastre.
d) Mayor interés. Antes de la segunda guerra mundial eran escasas las organizaciones internacionales de auxilio y gran parte de la ayuda se canalizaba a través de instituciones de la Cruz Roja. Después de dicha conflagración, la mejoría económica de muchos países de occidente ha permitido un conocimiento más amplio de las situaciones que prevalecen en los países en vías de desarrollo y la oportunidad de actuar más directamente. Se han fundado organizaciones técnicas dependientes de las Naciones Unidas, como la UNDRO, en la cual recae la responsabilidad específica de las actividades de ayuda en desastres; el desarrollo de planes de auxilio bilateral y la creación de innumerables grupos privados con fines caritativos, muchos de los cuales se ocupan de brindar ayuda a poblaciones en desgracia en países de ultramar.
Las fuentes contemporáneas de información relativa a catástrofes naturales van desde artículos publicados en periódicos hasta los que aparecen en revistas técnicas y científicas, pasando por los comunicados gubernamentales, los de las Naciones Unidas y los de organizaciones independientes. Son cientos de miles los documentos que se publican acerca de desastres, sin incluir la bibliografía técnica de la geofísica y la metereología. Los autores han seguido en esta obra, un criterio altamente selectivo en la utilización de dicha bibliografía, en parte porque es imposible contar con la información oficial y de diversas organizaciones, y en parte por la poca calidad y distorsiones de la propia literatura referida al asunto. Son pocos los documentos que hacen algo más que una descripción sumaria del desastre específico, con el número calculado de muertos y lesionados, antes de pasar a señalar una lista de los medios necesarios de ayuda y el material suministrado, y son muy escasos los artículos que ofrecen detalles de las fuentes bibliográficas consultadas. Gran parte del material está redactado en forma tal que realza la labor de la organización que prestó ayuda. Incluso en publicaciones especializadas, gran parte de los datos se ocupan de descripciones de técnicas (planeación de hospitales o medidas de rescate), muchas veces sin señalar datos pertinentes a la situación del desastre en la realidad.
Finalidad y temas de esta obra
Por las razones mencionadas, muy poca información contenida en este libro se obtuvo de encuestas epidemiológicas formales. El texto es un intento por aplicar el método epidemiológico (utilizando este término en su sentido más amplio), a la información existente, y no una revisión de la investigación epidemiológica en su forma más aceptada.
Los temas de los seis capítulos de esta obra son: muerte y lesión; enfermedades transmisibles; exposición ambiental; alimentos y nutrición; respuesta psicológica y aplicación de los métodos epidemiológicos a los desastres. En el capitulo final se discuten las implicaciones de la planeación en desastres y la conducción de las operaciones de auxilio. Los temas se exponen con distintos niveles de detalle y acuciosidad, según la escasez o abundancia de la bibliografía relativos al asunto. El comentario se ha limitado al periodo que sigue inmediatamente al desastre, dado que es poca la información publicada respecto de los efectos que a largo plazo producen las calamidades.
REFERENCIAS
1 Arnhold, R.: "The QUAC stick: a field measure used by the Quaker Service team", Nige ria. J. trop. Pediat. 15: 243247 (1969).
2 Beach, H. D.: Management of human behaviour in disaster (Department of National Health and Welfare, Canada 1967); citad in Western [15].
3 Beillik, R.J.; Henderson, P.: Mortality, nutritional status and diet during the famine in Karamoja, Uganda 1980. Lancet ii: 1330 - 1333 (1981).
4 Cisin, I.H.; Clark, W.B.: "The methodological challenge of disaster research"; in Baker, Chapman, Man and society in disaster (Basic Books, New York 1962).
5 Davis, L.E.: "Epidemiology of famine in the Nigerian crisis: rapid evaluation of mainutrition by height and arm circumference in larga populations". Am. J. clin. Nutr. 24: 358 - 364 (1971).
6 Dodge, C.P.: "Practical application of nutritional assessment - malnutrition in the flood area of Bangladesh", 1974 Disasters 4: 311 - 314 (1980).
7 Dynes, O.R.; Quarantelli, E.L.: Helping behaviour in large-scale disasters - a social orgonizational approach. Disaster Research Center, rep. 91 (Ohio State University, Columbus 1975).
8 Hogan, R.C.; Broske, S.P.; Davis, J.P.; Eckerson, D.; Epler, G.; Guyer, B.J.; Kloth, T.J.; Kloff, C.A.; Ross, R.; Rosenberg, R.L.; Staehling, N.W.; Lane, J.M.: "Sahel nutrition surveys", 1 974/1 975. Disasters 1: 1 1 7 - 1 24 (1977).
9 Lowenstein, M.S.; Phillips, J.F.: "Evaluation of arm circumference measurement for determining nutritional status of children and its use in an acate epidemic of malnutrition", Owerri, Nigeria, following the Nigerian civil war. Am. J. clin. Nutr. 26: 226 - 233 (1973).
10 National Research Council: The US Government disaster assistance program. Report of Commitee on International Disaster Assistance (National Academy of Sciences, Washington 1978).
11 Pan American Health Organization: The health management oJnatural disasters (Pan American Health Organization, Washington 1980).
12 Seaman, J.; Holt, J.; Rivers, J.: "The effect of drought on human nutrition in an Ethiopian province". Int. J. Epidemiol. 7: 31 - 40 (1978).
13 Seaman, J.; Holt, J.: "Markets and famines in the third world". Disasters 4: 283 - 297 (1980).
 |
 |