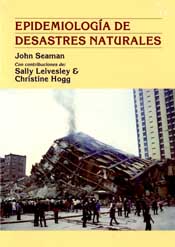
S. Leivesley
INTRODUCCIÓN
Después de desastres naturales se ha señalado regularmente la aparición de un conjunto de reacciones psicológicas, las cuales se han descrito como "síndrome específico del desastre". En este capitulo se examina la bibliografía publicada acerca de las reacciones psicológicas de los damnificados, ante el desastre, para advertir si dicha generalización es corroborada por la observación y si podría guiar al suministro de servicios de urgencia.
En una revisión anterior de la bibliografía [23] se analizaron unos 2 000 estudios que cubrían desastres muy diversos, desde guerras hasta inundaciones. Sin embargo, surgen tres dificultades importantes en la comparación de tales estudios:
1) Hay una gran variación en los métodos de muestreo y observación y también en la nomenclatura utilizada por los distintos investigadores.2) Se incluyen desastres de muy diversa índole que van desde guerras y explosiones hasta terremotos e inundaciones, tales desastres afectan a sociedades de diferentes economías y estructuras.
3) Se han aplicado interpretaciones distintas a los mismos datos. Es posible identificar tres enfoques explicativos. (i) Se advierten intentos para describir a los individuos como víctimas de "enfermedades mentales". En su mayor parte, los intentos anteriores han sido obra de psiquiatras y otros especialistas que emplean una terminologia "ortodoxa", es decir, que podría usarse en un texto estándar de psiquiatría. Algunos han utilizado el lenguaje (si no el método) del psicoanálisis. (ii) El segundo enfoque es el asumido por sociólogos, y el principal representativo ha sido el Disaster Research Center (Centro de Investigación de Desastres (DRC)) establecido en 1963, en la Universidad Estatal de Ohio, Columbus, Ohio, USA. Bajo la dirección de E.L. Quarantelli y R. R. Dynes, dicho centro ha patrocinado estudios sociológicos de los desastres. Los sociólogos han intentado interpretar las respuestas psicológicas individuales a tales calamidades dentro de un marco más amplio de la sociedad y de los ajustes sociales ante la crisis, y no han tenido en consideración el enfoque de "salud mental". (iii). La propuesta de "la trama social" [38] tiende a destacar el análisis de los dislocamientos y las roturas de los vínculos sociales.
Las dificultades anteriores aparecen, en mayor o menor grado, al comparar estudios de desastre con todos los temas cubiertos por este libro. Sin embargo, en el área de la reacción psicológica su intrusión es tal que vuelven ininterpretables muchos de los trabajos que se han hecho en este campo, cuando menos desde la perspectiva epidemiológica. Por esta razón, este capitulo se ha dividido en tres partes. La primera es una critica somera de los métodos y terminología utilizada en algunas investigaciones publicadas. La segunda es una revisión de algunos estudios publicados de reacción psicológica individual ante el desastre, a efecto de ofrecer al lector una idea acerca de las características de los datos disponibles. La tercera parte es una revisión breve de las interpretaciones y conclusiones a que han llegado investigadores de diferentes disciplinas académicas.
MÉTODOS Y NOMENCLATURA
Los métodos de compilación y presentación de datos, utilizados por diversos autores adolecen de enormes variaciones como para imposibilitar las comparaciones entre muchos estudios. Por tal razón, en gran parte de la bibliografía los resultados se presentan sin proporcionar una idea clara de la forma en que fueron obtenidos. El problema anterior es importante para cualquier conclusión a que se llegue en la bibliografía por ello se han examinado en detalle algunos aspectos de este problema.
MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
Se han utilizado cuatro métodos para obtener datos después de ocurridos desastres naturales: cuestionarios estructurados, entrevistas informales, entrevistas de segunda mano, es decir, de administradores u otros que estuvieron envueltos en la calamidad, y simples observaciones de conducta. Es imposible considerar como similar la información obtenido por técnicas tan distintas. Por ejemplo, De Hoyos [7] después del huracán y la inundación de 1955 en Tampico, utilizó en su estudio "tres tipos de informantes 'formales': líderes oficiales, ciudadanos privados que actuaron con el carácter de dirigentes de una o más organizaciones, y personas en general". Después del ciclón de 1974 que azotó a Darwin, Australia, Lacey [21] dijo "56 niños (de la Clínica Orientación Infantil), fueron referidos a dicha clínica porque según sus padres tenían problemas relacionados con el desastre. Hice unas 400 entrevistas a los pequeños y en número semejante a sus padres..." Milne [28] empleó un cuestionario de 237 ítems que abarcaba cuatro áreas amplias acerca de reacciones ante el ciclón de Darwin y la evacuación ulterior, dicho cuestionario incluyó preguntas relativas al estado económico y social de los individuos, antes y después del meteoro. Sin embargo, con gran frecuencia el investigador se enfrenta solo a un enunciado desnudo de una verdad general; por ejemplo, "varios estudios han identificado conceptos erróneos básicos acerca de la conducta humana en los desastres" [37].
OBTENCIÓN DE MUESTRAS
Muy pocos comunicados intentan definir a la población afectada por un desastre, de una manera aceptable para ser admitida en el estudio, o en la muestra efectivamente entrevistado u observada. Por ejemplo "en la presente investigación estudiamos por medio de un prueba objetiva el Cuestionario de Salud General, a 67 supervivientes del ciclón Tracy los cuales fueron evacuados a Sydney, cuestionario que constituyó un instrumento fiable y válido para detectar alteraciones psicológicas no psicóticas" [32]
Fueron evacuados unos 35 000 supervivientes del ciclón mencionado [31]. No se hizo mención alguna respecto a la forma en que se escogió al grupo particular de 67 supervivientes. Otros estudios utilizan admisiones en hospitales [1, 27] o personas que acuden a otros servicios sociales, grupos que quizá no sean representativos de una población más amplia.
FECHA DE LAS OBSERVACIONES
Algunos autores no identifican el periodo en que se hicieron las observaciones en relación con el desastre, y sus consecuencias [4, 37].
TERMINOLOGÍA
Se ha utilizado un vasto número de términos para describir las respuestas psicológicas de los damnificados a los desastres, los términos más comúnmente empleados se incluyen en la tabla 1. Los mismos se escogieron después de revisar 2 000 títulos de la bibliografía y se escogieron con base en dos criterios: 1) el articulo debía ocuparse de un desastre natural; 2) se incluyeron únicamente artículos que comprendían observaciones originales o comunicados acerca de ellas. En total, se identificaron más de 160 términos diferentes; en la tabla I se insertan los 25 términos mencionados cinco o más veces. Depresión es el vocablo más citado, ya que aparece en 25 estudios.
En el periodo de 60 años al cual está referida la tabla 1, cabria esperar que cambiase el uso de muchos de los términos. El diagnóstico de "ansiedad" hecho en 1945, quizá no refleje obligadamente la misma opinión del asunto en 1980; no obstante la bibliografía contemporánea es un poco más uniforme en el uso de la terminología. Las diferencias en el empleo de esta última y quizá en el significado de términos específicos también se detecta entre observadores con distintas preparaciones académicas y de países distintos. Sin embargo, los autores raras veces intentan definir con detalle sus términos y en el caso de otros como "parto emocional" y "embotamiento psíquico" sólo se puede suponer el significado que le quisieron conferir.
TABLA I. Reacción psicológica al desastre
|
Término utilizado1 |
Frecuencia con que se le uso |
|
Depresión |
25 |
|
Ansiedad/estado ansioso |
17 |
|
Apatía |
11 |
|
Pesadillas |
11 |
|
Reacciónes fóbicas |
11 |
|
Trastornos psicosomáticos |
11 |
|
Ofuscamiento |
10 |
|
Confusión |
8 |
|
Dependencia |
8 |
|
Hostilidad |
8 |
|
Neurosis |
8 |
|
Choque |
8 |
|
Sentimiento de culpa |
7 |
|
Inhibición de actividad |
7 |
|
Irritabilidad |
7 |
|
Insomnio |
7 |
|
Euresis |
6 |
|
Estrés |
6 |
|
Negación |
5 |
|
Insensibilidad emocional |
5 |
|
Miedo |
5 |
|
Pesar |
5 |
|
Histeria |
5 |
|
Presión del lenguaje |
5 |
|
Sugestibilidad |
5 |
|
Otros 136 términos |
4 veces o menos |
1 Con base en una revisión que hizo Leivesley [23] de 2 000 estudios importantes.
ALGUNOS EJEMPLOS
En esta sección se incluyen resúmenes de estudios escogidos relacionados con los efectos de desastres en la reacción psicológica del individuo; en aras de la brevedad, tales ejemplos se limitan a los desastres naturales, pues una revisión completa asumiría la forma de un libro.
Los ejemplos se han elegido del material publicado durante los últimos 60 años y se hace una reseña razonable de las publicaciones asequibles. Sin embargo, es difícil hacer una selección de la literatura, carente de "distorsiones" porque el investigador a veces se percata de algunos cambios claros en el enfoque metodológico ocurridos con el paso del tiempo. Gran parte del material publicado proviene de fuentes estadounidenses. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense auspició la investigación por medio del National Academy of Sciences y el National Research Council. Este ultimo fundó un Comité para Estudios Sobre Desastres, como un organismo destinado a seleccionar información. En 1957, fue reorganizado y nominado Grupo de Investigación en Desastres (DRG) (y la investigación se amplio para cubrir calamidades acaecidas en otros países. Las investigaciones de DRG fueron continuadas por el DRC en 1963.
En los trabajos iniciales llevados a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, se dio gran importancia a las observaciones acerca de respuestas individuales ante los desastres; tal enfoque cambió en cierta medida en los sesenta, cuando los sociólogos intentaron explicar la conducta grupal dentro del marco de la teoría social. Desde 1970 hasta la fecha, dicha tendencia metodológica ha mostrado signos de reversión, y con ello la reaparición de estudios de "salud mental". El último viraje posiblemente haya sido resultado de la exitosa discusión que se suscitó en los Estados Unidos después del desastre de una presa, y tal vez, en parte, por cambios en la política gubernamental estadounidense aparecidos a finales del decenio de 1960, los cuales orientaron la atención hacia los moradores de zonas inundadas. White [44] describió el renacimiento de la investigación en desastres después de haber encontrado que las subvenciones del gobierno para obras de control de inundaciones hablan incrementado las pérdidas nacionales por inundaciones.
Terremoto del 4 de febrero de 1976 en Guatemala
Hathorne [17] hizo una relación precisa de su visita a Guatemala, y sus entrevistas con el personal médico, que llevo a cabo tres meses después del sismo. En dicho informe se dice que en el terremoto murieron más de 25 000 personas y que más de 100 000 quedaron sin hogar.
El autor describe varias entrevistas sostenidas con el personal médico en zonas diferentes del área afectada, entre ellas destaca la concertada con el psiquiatra del Hospital General de San Juan de Dios, a este respecto el investigador expresa:
"Afirmó haber atendido un número de pacientes con severas reacciones de ansiedad, pero, en su opinión, esto es lo que cabe esperar en términos del trauma de personas que han sufrido pérdidas. El destacó el hecho de que la gente no había tenido tiempo para lamentar ni la desaparición de la pérdida de sus seres amados por la muerte ni la pérdida de sus posesiones materiales. Observó que la gente tornaba hiperreligiosa inmediatamente después del desastre, y que ello culmino con las celebraciones de la Semana Santa. Él lo vio como una actividad positiva para ayudar a muchas personas a completar las fases de pesar y duelo, y a canalizar sus emociones de ira y culpabilidad".
En la Clínica Neurológica del Hospital Roosevelt, situado en las afueras de la ciudad de Guatemala, se reportó que había habido un marcado incremento en el numero de "trastornos convulsivos", pero que el 90% de los síntomas de los enfermos eran psicosomáticos. También se identificaron reacciones de ansiedad aguda en personas de 25 a 35 años y un ascenso en los problemas domesticas.
En otro hospital localizado en El Progreso, hubo un "gran aumento" en los síntomas del síndrome de úlcera péptica por estrés o gastritis, cuadro que por lo común no se observa en las zonas rurales de Guatemala. Además, hubo quejas de fatiga continua, insomnio y lumbago.
Un médico de Zapata hizo cuatro observaciones, referidas a su práctica clínica, después del terremoto: algunos casos de enuresis continua en niños de 5 a 13 años; unos cuantos casos de problemas gastrointestinales, normalmente muy inusuales en una comunidad de ladinos, 19 casos de trastornos menstruales y 13 casos de productos pos maduros, es decir, el parto al parecer se retrasó por el trauma del sismo.
Otro informante incluido en el estudio de Hathorne [17] fue una voluntaria del Cuerpo de Paz que estuvo en el área de Chimaltenango quien señaló un incremento en los casos de alcoholismo y que:
"Aún hay personas temerosas y cada vez que hay algún temblor leve, los cuales de hecho continúan, aquellas reaccionan con gran miedo... Los niños son más impresionables que los adultos y por ello lloran mas de como lo hacían antes del sismo. Ella advirtió que alguno de los ancianos no comía y señaló que muchas personas, en especial poco después de la calamidad (algunos persistían con tal problema) temían dormir bajo techo..."
El autor concluyó, con base en este estudio del terremoto de Guatemala que no hubo cambios notables en el patrón de enfermedades propio de la población indígena, después del sismo, en tanto que la población de ladinos tuvo un moderado incremento en sus síntomas psiquiátricos. Se advirtió una disminución extraordinaria en las peticiones de servicios de salud mental, durante las primeras cuatro semanas después del temblor de tierra. Posteriormente a esa fecha, aumentó el número normal de casos en las instalaciones de salud mental, de preferencia referidos a "depresión reactiva", "ansiedad aguda", y "culpabilidad reactiva".
Terremoto de Skopje, 26 de julio de 1963 [34]
De una población de 200 000 personas, 1 070 fallecieron, 3 300 resintieron daños; el 80% de las casas de Skopje sufrieron deterioros con el terremoto. El Instituto de Salud Mental de Belgrado envió inmediatamente a un grupo de psiquiatras, el cual llegó al área afectada unas 22 horas después de acaecido el sismo. El grupo que comprendía dos psiquiatras, una trabajadora social y dos enfermeras permaneció durante 5 días, e hizo sus propias observaciones al reunir las descripciones hechas por los habitantes, personal administrativo, y de los comunicados del servicio público, y de grupos médicos y demás personal de urgencias médicas.
Los autores calcularon que inmediatamente después del sismo sólo 25% de la población fue capaz de prestar auxilio activo, casi el 75% presento perturbaciones psíquicas leves y en promedio el 10% sufrió alteraciones mentales graves que obligaron a un tratamiento médico especial.
"Las perturbaciones mentales que observé en Skopje, según la clasificación de Janis y Glass, fueron: I) reacciones estuporosas leves; 2) reacciones de escape; 3) conducta infantil acompañada de mayor susceptibilidad; 4) reacciones depresivas; 5) perturbaciones psicosomáticas y vegetativas y 6) amnesias histéricas y estados confesionales".
Inmediatamente después del sismo se observaron casos breves de trastornos intensos casi psicóticos. Cinco días, después del terremoto cuatro individuos fueron registrados con psicosis, aunque ellos ya tenían antecedentes de tratamiento de ese trastorno.
La reacción más común fue una combinación de lentitud y apatía. De esta forma las personas intentaban bloquear la mayor parte de los estímulos recibidos y aislarse por s; misma de una situación caótica. Los gestos en la conversación se hicieron lentos, disminuyó la iniciativa y las reacciones emocionales fueron más superficiales. Aun as;, mucha gente pudo analizar y percatarse de sus problemas más importantes... En el segundo y tercer día después de la catástrofe surgieron reacciones depresivas. Al disminuir el estupor surgieron casos de miedo. Por la noche la gente tenía sueños de la catástrofe y en el día hablaba de sus experiencias. Algunos niños, para gran sorpresa de los mayores, cuando fueron evacuados, se guardaron las llaves de las puertas de una casa. El juego favorito de los pequeños se relacionaba con el temblor y los entierros. De este modo, mientras los adultos expresaban su miedo con palabras, los niños lo hacían por medio del juego.
Terremoto del 22 de diciembre de 1972 en Managua, Nicaragua [1]
Managua, la capital de Nicaragua, fue grandemente destruida por el terremoto; se derrumbó el 80% de las casas de la ciudad, 300 000 personas quedaron sin hogar, 10 000 murieron y 20 000 sufrieron heridas graves. Ahearn y Castellón [11]) emprendieron un estudio longitudinal de las consecuencias psicológicas del desastre y compararon las tasas de admisión a un hospital psiquiátrico nacional, antes y después del sismo. Los datos cubrieron a todas las personas internadas en el hospital entre 1969 y 1976 y se hizo un análisis dentro de las categorías diagnósticas de, "retardo mental", "síndrome orgánico cerebral", "psicosis", "neurosis", y "desordenes de la personalidad".
Los autores observaron que las admisiones aumentaron de forma constante en Managua y otras regiones, durante los tres años siguientes al desastre, pero que tal incremento fue mucho mayor en la capital, que fue la zona afectada directamente. Las admisiones globales luego del desastre se acrecentaron el 79.7% en Managua y el 51.4% en otras partes de Nicaragua. Entre las categorías de diagnóstico especifico que según los autores contribuyeron a las tasas mayores posteriormente al desastre estuvieron: 1) un alza del 82.2% en los casos de "síndrome cerebral orgánico" en Managua, y del 57.6% en otras áreas; 2) en la categoría de "retardo mental" hubo un aumento del 80.4% en Managua y del 84.9% en otras áreas; 3) en el renglón de "neurosis", hubo un incremento del 121.4% en Managua y del 101.1% en otras
áreas; 4) en "psicosis" hubo una intensificación del 44.7% en Managua y del 30.7% en otras áreas, y en el rubro de 5) "trastornos de la personalidad" hubo un crecimiento del 79.4% en Managua y del 140% en otras áreas.
Se sugirió en el estudio que los factores psicológicos y sociales contribuyen a incrementar las admisiones a las instituciones de enfermedades mentales:
"Vecindarios devastados, escasez de servicios, pérdida de la estructura de apoyo de la persona, problemas de recolocación, muerte de parientes o amigos y falta de empleo son los factores de desorganización social que generan entrés. Las víctimas de desastres son directamente vulnerables a dichas tensiones, pero las que no son víctimas también pueden sufrir las consecuencias de la desorganización ulterior al peligro".
Los autores admiten, en su comentario de los hallazgos que las tasas de admisión en un hospital psiquiátrico no reflejan automáticamente la condición psíquica de la población, y que existen factores en un estudio longitudinal, que es imposible controlar. Sin embargo, sugieren que el personal y las políticas hospitalarias permanecieron constantes antes y después del sismo; el sistema de clasificación psiquiátrica fue similar, y el hospital fue la única instalación de salud mental que operaba en el país, para esa época; a pesar de ello, después del sismo se establecieron clínicas extrahospitalarias. No obstante el reconocimiento de algunos problemas en el estudio, los autores al parecer suponen una relación entre las tasas de admisión en el hospital, y el desastre, y no tienen en consideración los posibles cambios demográficos ocurridos en la población (véase la pág. 69)
Inundación en Luzerne Country, Pennsylvania, USA, 23 de junio de 1972 [35]
La población de Luzerne Country, Pennsylvania, resintió los estragos de una inundación poco antes del huracán Agnes. Hubo 75 000 personas afectadas y los daños llegaron a 2 000 millones de dólares, pero hubo pocos muertos. Poulshock y Cohen [35] analizaron los efectos del desastre mediante las respuestas organizativas a las necesidades de los ancianos que sufrieron los efectos del desastre. Los ancianos de más de 60 años integraron una proporción grande de las víctimas (26.3%). Un año después del suceso se hizo una entrevista a 250 ancianos damnificados. Surgió un grave problema metodológico por "desfasamiento de la población"; los investigadores obtuvieron nombres de 800 solicitantes de auxilio al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y tomaron una muestra aleatoria de la lista. La proporción varones/mujeres era de 1:2; la edad promedio, de 72 años, y todos los que respondieron el cuestionario eran de raza blanca.
La principal característica de la muestra fue que más del 60% de quienes respondieron, se creían a si mismos enfermos crónicos o inválidos. De este grupo el 55% se consideraron con un trastorno muy grave. Sin embargo, el 85% actuaban adecuadamente en sus hogares, sin necesidad de auxilio. Para la fecha de la encuesta, el 83.6% no habían vuelto a la vivienda que tenía antes de la inundación; el 40% sufrió destrucción total del hogar, y el 50% tuvo graves daños en sus casas aunque éstos eran reparables. Los autores observaron que:
"A pesar de contar con organizaciones de servicio social "ampliado" después del desastre, el grupo maestreado indicó una necesidad relativamente menor de los consejos clásicos o el típico "trabajo social", de servicios".
La encuesta incluyó una pregunta acerca de lo que los que a juicio respondían, habían percibido como el hecho más importante o resultado de la inundación
"60 personas respondieron que habían sufrido nerviosidad, miedo, pesadillas, crisis de llanto, sentimientos de perturbación, depresión, aislamiento y soledad. Además, 14 respuestas que señalaban incertidumbre, inseguridad, preocupación, desorientación y falta de permanencia, y otras 11 expresaron un sentimiento de pérdida de parientes por muerte o separación; todos ellos pudieron ser indicadores de la necesidad de utilizar servicios de salud comunitarios".
Inundación en Rapid City, Dakota del Sur, USA, 9 de junio de 1972
Rapid City tenía una población de 42 000 habitantes. Las inundaciones causaron la muerte de 237 de ellos y daños por unos 100 millones de dólares a propiedades [3]. El estudio de Hall y Landreth [16] examinó posdesastre los cambios económicos y sociales ocurridos en la comunidad y en algunas familias de víctimas escogidas al azar. Estas últimas fueron escogidas de 550 a las que HUD había albergado temporalmente en hogares móviles. Inicialmente se seleccionaron 50 familias pero 15 se perdieron para el estudio porque abandonaron la población y ello fue congruente con la tasa comunitaria de transito normal, es decir, del 40% por año. De las 35 familias que permanecieron en la muestra, 24 eran de raza blanca, 10 de raza India y I era de de raza negra. Los autores concluyeron que:
"Rapid City, como comunidad, no experimenté una crisis significativa de salud mental después de la inundación. No aumentaron repentinamente los intentos de suicidio, no hubo filas de víctimas perturbadas a las puertas del centro de salud mental, ni incluso se incrementó el número de recetas de tranquilizantes".
Sin embargo, el estudio de las familias albergadas en un estacionamiento de trailers arrojó algunos datos acerca de necesidades psicológicas:
"El estudio de los datos reunidos diariamente de 35 familias escogidas al azar por HUD (Desarrollo Urbano y de Vivienda) del estacionamiento de trailers, indicó que ellas por lo común recibieron auxilio económico importante de muchas de las fuentes disponibles, pero aun así sufrieron moderado estrès en los meses que siguieron a la inundación; tal situación de apremio psíquico no se descargó o manifesté en la comunidad por medio de más arrestos, gravámenes a la propiedad personal por actos antisociales, incremento en el número de visitas al centro de salud mental de la comunidad, o mayores exigencias a las trabajadoras sociales en el renglón de bienestar. El estrés, por lo común, fue absorbido de manera más individual, por expresiones, como desempleo abundante, mayor ausentismo escolar, más días, en el hospital N' más visitas a la clínica extrahospitalaria por parte de la población India de la muestra".
Inundación de Buffalo Creek, Virginia Occidental,
USA,
26 de febrero de 1972
En la inundación de Buffalo Creek, 125 personas murieron y unas 5 000 quedaron sin hogar. Lifton y Olson [25] fueron contratados por una firma de abogados para ocuparse de una demanda por daños por "trastornos psíquicos", a nombre de más de 600 personas. Hicieron cinco viajes a Buffalo Creek entre abril de 1973 y agosto de 1974, y realizaron 43 entrevistas a 22 supervivientes, hablaron con varios ministros y trabajadores voluntarios en el área, y consultaron documentos relativos al desastre.
Observaron varios "patrones de supervivencia". El primero fue la "impronta de la muerte" y la "angustia por la muerte":
''La impronta de la muerte consiste en recuerdos e imágenes del desastre, invariablemente relacionados con muerte, agonía y destrucción masiva.
Advirtieron que la angustia y el miedo acompañaban a imágenes del desastre, de forma crónica:
"Miedo tan profundo que para muchos constituye un terror permanente".
El segundo patrón de supervivencia fue "la culpa por la muerte":
"Se trata de la sensación dolorosa de autocondena por haber vivido después que otros murieron ".
También observaron "insensibilidad psíquica":
"Una capacidad disminuida para sentir emociones, de todos tipos".
Lifton [24] hizo una descripción detallada de la "insensibilidad psíquica" en un estudio previo, a los supervivientes de Hiroshima:
"En párrafos anteriores llamamos "identidad de los muertos" al epitome del síndrome "del superviviente neurasténico" y de la insensibilidad psíquica, en términos generales. Recordamos la secuencia interior saturada de culpa, de esa identidad (estuve a punto de morir; debí haber muerto; morí y cuando menos no estoy realmente vivo, o si estoy, no me lo merezco; y todo lo que yo haga que afirme la vida también es inmerecido y un insulto a los muertos, que sólo son puros y podemos advertir ahora su sugerencia de insensibilidad psíquica por si misma como una forma de muerte simbólica".
La cuarta categoría del "patrón de supervivientes" fue descrita como "entorpecimiento de las relaciones humanas":
"Conflicto respecto a la necesidad o crianza así como fuerte sospecha de la falsedad".
Por último los autores observaron la lucha por la significación:
"La significación o sentido que tuvo el desastre, la capacidad de los supervivientes para dar al encuentro con la muerte una forma o formulación interna significativa".
Las conclusiones a que llegaron los autores en su investigación fueron que:
"El patrón psicológico constante en Buffalo Creek fue una secuencia que rebasé la protesta o la esperanza y que se fundió en una desesperación permanente. Los filósofos desde hace mucho han destacado la importancia de la desesperación, pero los psiquiatras y los psicoanalistas apenas en fecha reciente han comenzado a conocer su importancia clínica y la naturaleza debilitante de la combinación de depresión crónica, aislamiento y desesperanza... en Buffalo Creek observamos un gran número de casos de desesperación, que incluía una forma crónica de depresión y una sensación de que las cosas nunca cambiarían, es decir, la incapacidad de superar el desastre y sus consecuencias".
Titchener y Kapp [40] también colaboraron con un grupo legal que representaba a un grupo de supervivientes de Buffalo Creek. El tamaño y la composición de los equipos de evaluación variaron según la naturaleza de las familias asignadas a ellos. Un equipo completo de tamaño normal comprendía a un psiquiatra general, un psiquiatra infantil y dos psicólogos o "investigadores de casos". En junio de 1973, se emprendió un estudio piloto que incluyó entrevistas a 50 supervivientes.
En 1974, por mandato de un tribunal se entrevistó a todos los sobrevivientes quejosos. Las familias fueron entrevistadas, y mediante entrevistas individuales con cada miembro de la familia, fueron "orientadas psicoanalíticamente".
Las investigaciones indicaron que 2 años después del desastre, más del 90% de los sujetos entrevistados presentaban síntomas psiquiátricos incapacitantes, como "ansiedad", "depresión", "cambios en el carácter y estilo de vida". También había desajustes y problemas de desarrollo en niños:
"De las valoraciones y análisis que hicimos surgió un patrón bastante claro. En más del 80% de los supervivientes quejosos se diagnosticó un síndrome neurótico postraumático, y también hubo gran frecuencia de cambios en la estructura caracteriológica. Estos últimos aunque eran intentos de reajuste, a veces culminaron en desajuste en la estera social, y siempre asumieron la forma de limitaciones psicológicamente incapacitantes".
Titchener y Kapp [40] encontraron síntomas muy variados:
''Desorganización y lentitud de los procesos intelectuales y en la toma de decisiones; dificultad para controlar emociones, alucinaciones y delirios transitorios, ansiedad, pesar, desesperación; insomnios y pesadillas intensos; obsesiones y fobias contra el agua, viento, lluvia y cualquier otro elemento que les recordaba que el desastre podía repetirse; alteraciones obsesivas que se fusionaron en fenómenos grupales; pesar no resuelto que se transformó en síntomas depresivos; ideación y conducta y estilo de vida depresivos; molestias somáticas con un mayor incremento en la incidencia de úlcera e hipertensión; apatía; poca atención y menor conducta social, y falta de ánimo para el trabajo y la recreación ".
Los autores también insinuan que son incorrectas las hipótesis concernientes a que las perturbaciones emocionales ceden rápidamente después de un desastre:
"Nuestra investigación en Buffalo Creek sugiere que esto rara vez ocurre así; las manifestaciones de una neurósis traumática no ceden como lo hacen las aguas de la inundación. Puede parecer que los electos se disipen rápidamente, si uno no está alerta para advertir la sutil conducta de "enmascaramiento" de las víctimas de un trauma psíquico."
Los autores indican que hubo un colapso temporal del yo, que también resintió daños. La reorganización del yo tomó de 6 a 24 meses:
"Detectamos una entidad clínica definible caracterizada por un grupo perfectamente reconocido de síntomas clínicos y cambios en el carácter y estilo de vida, que guardaba relación neta con factores psicopatológicos subconsciente, desencadenados por el desastre. Todos, en nuestro subconciente, tenemos encuentros en la memoria con las diversas formas de terror a la muerte, que despierta un desastre. Quizá no se necesita que exista una neurosis previa, para que el síndrome de Buffalo Creek se torne incapacitante y crónico. Todos somos susceptibles a una neurosis traumática y a la "impronta de la muerte".
Henderson [18] expresó un criterio bastante diferente sobre el desastre de Buffalo Creek y señaló que un epidemiólogo criticaría no haber usado instrumentos estandarizados internacionalmente para identificar el número de casos de un trastorno psiquiátrico agudo. Por ultimo él sugirió [18]:
"Mientras tanto, tenemos que afrontar con datos casi inútiles, como los del comunicado de Tilchener y Kapp's respecto a que 2 años después del desastre de Buffalo Creek, según ellos el 80% de la población presenta ´´reacciones neuróticas traumáticas" y también "incapacidades psíquicas" (y por ello recibieron del tribunal unos 6 millones de dólares)".
Inundación de Brisbane, Australia, 27 de enero de 1974
Las aguas en Brisbane cubrieron la tercera parte de la ciudad y obligaron a la evacuación de 8 000 personas. Cinco murieron, y se calculó que los daños ascendieron a 178 millones de dólares [31].
Se estableció el Comité de Bienestar Queensland para desastres, de tal forma que se contara con unidades para brindar información, orientación inmediata y apoyo a grupos de autoauxilio. El Comunicado del Oficial Ejecutivo [39], acerca de las actividades de tales unidades, describe la reacción de los organismos de bienestar ante el desastre, y algunas de las consecuencias psicológicas observadas por ellos entre las víctimas. El personal de trabajo social laboró en los centros de auxilio y supervisó a voluntarios. Se hicieron todos los intentos por entrar en contacto con todos los hogares en Brisbane e Ipswich (ciudad vecina) que habían sufrido la inundación. Se pudo establecer contacto con más de 6 000 hogares. El número total de familias solicitantes de auxilio fue de 7 500 pero los registros de algunas de las unidades mencionadas fueron incompletos. la información acerca de las víctimas del desastre de dichas unidades se obtuvo de visitas a casas de éstas realizadas por parte de trabajadoras sociales o voluntarios.
Los problemas sociales señalados por tales contactos pertenecieron a tres categorías: 1) problemas previos a la inundación, a las cuales la gente pensaba que se habla ajustado razonablemente; 2) problemas causados por la inundación, en cuanto a salud, funciones personales, situaciones materiales y financieras, y 3) problemas agravados por la calamidad (problemas preexistentes que reaparecieron de forma aguda después de ella).
Las tablas II y III señalan la información obtenido de las afectadas por la inundación. El cuadro II indica la naturaleza de las necesidades expresadas por las víctimas, y la importancia relativa de las necesidades emocionales en relación con la salud, aspectos materiales y de otro tipo. La tabla III identifica las razones especificas para acudir a los servicios de bienestar en el área inundada, aducidos por 2 235 víctimas. La única clasificación de "trastornos emocionales" en este estudio aparece en los dos cuadros.
TABLA II. Necesidades señaladas después de la inundación de Brisbane 11 febrero a 28 de mayo de 1974; 6 007 viviendas y familias
|
Naturaleza |
Antes de la inundación |
Causadas por la inundación |
Agravadas por la inundación |
Total1 |
|
Emocionales |
408 |
1 623 |
315 |
1 938 |
|
De salud |
826 |
307 |
447 |
754 |
|
Materiales |
103 |
8 804 |
102 |
8 906 |
|
Otras |
165 |
1 068 |
65 |
1 133 |
|
Total |
1 502 |
11 802 |
929 |
12 731 |
1 Las cifras totales de esta columna son las necesidades nacidas de la inundación, además de aquellas agravadas por tal situación. Las necesidades materiales son: económicas, sociales, de seguridad, de beneficio, moblaje, dificultad con reparaciones de la casa; otras necesidades incluyen: dificultades idiomáticas, necesidad de información o envio; entre las necesidades registradas están las expresadas por las víctimas o detectadas por personal del departamento de bienestar en las unidades de auxilio en las inundaciones (con base en la referencia 39).
Huracanes e inundaciones en Tampico, México, septiembre 4 a 30 de 1955 [7]
La ciudad de Tampico, con una población de 100 000 habitantes, sufrió los embates de los huracanes Gladys, Hilda y Janet los días 4, 19 y 30 de septiembre, respectivamente. Los vendavales y las inundaciones acompañantes se estima que causaron unas 3 000 muertes, destruyeron 4 800 casas y ocasionaron daños graves en otras 6 500. En el centro de la ciudad había 52 000 personas "indigentes" que estuvieron aisladas durante 8 a 10 días. En los edificios de la ciudad unas 20 000 personas más quedaron en igual situación por arriba de 15 días y en las áreas rurales entre 25 000 y 30 000 damnificados, también permanecieron en similares condiciones en un periodo de 3 a 4 semanas.
De Hoyos [7] visitó la ciudad después de que había pasado la situación de emergencia e hizo observaciones personales y realizó entrevistas durante unos 5 días. Los entrevistados fueron representantes de organizaciones que estuvieron presentes en el desastre, y algunas de las víctimas. De los entrevistados eran 14 víctimas que estuvieron aisladas en la zona central de la ciudad, en el área de la Plaza, y encontró que este grupo de gente había adoptado inicialmente un espiritu "casi festivo" pero que:
"Muchos de los entrevistados aceptaron que al continuar el desastre aumentó la tensión entre los que acampaban en la Plaza. Dicha tensión y el gran peso emocional acumulado al parecer se manifestaron en tipos simultáneos y extremos de conducta: apatía y agresividad..
Las noticias de personas que se suicidaban y de un número cada vez mayor de víctimas del desastre causaban enorme depresión. Algunos informantes observaron que las reacciones pesimistas de la gente se incrementaban cuando se difundían entre ellas noticias de derrumbe de edificios".
TABLA III. Razones para el contacto que hicieron las víctimas con las unidades de bienestar, después de las inundaciones de Brisbane (n = 2 235)
|
Antes de la inundación |
Después de la inundación |
Agravadas por la inundación |
Necesidades totales en el con tacto inicial (conjunto de las
que surgieron después de la inundación y las agravadas por
ella) | |
|
Emocionales | ||||
|
Depresión |
38 |
213 |
24 |
237 |
|
Angustia |
26 |
203 |
20 |
223 |
|
Neurosis |
16 |
17 |
13 |
30(40)1 |
|
Psicosis |
16 |
12 |
16 |
28 |
|
Choque |
10 |
160 |
10 |
170 |
|
Relación padre! Hijos |
37 |
19 |
15 |
34 |
|
Relación esposo/esposa |
43 |
19 |
23 |
42 |
|
Comunicación |
40 |
1 |
7 |
8 |
|
Aislamiento |
39 |
12 |
17 |
29 |
|
Colapso nervioso |
11 |
21 |
5 |
26 |
|
Familia de 2 ó 3 generaciones |
19 |
24 |
11 |
35 |
|
Casa con varias familias |
9 |
11 |
9 |
20 |
|
Contactos preventivos/ de apoyo |
1 |
201 |
1 |
202 |
|
Contactos de valoración |
3 |
707 |
3 |
710 |
|
Necesidades materiales |
21 |
807 |
20 |
827 |
|
Necesidades económicas |
20 |
799 |
20 |
819 |
|
Necesidades de albergue |
24 |
550 |
240 |
790(574) |
|
Salud |
30 |
22 |
28 |
50 |
|
Alcoholismo |
21 |
3 |
8 |
11 |
|
Senectud/enfermedad |
101 |
19 |
56 |
75 |
|
Agotamiento |
5 |
33 |
2 |
35 |
|
Enfermedades crónicas |
123 |
10 |
38 |
48 |
|
Enfermedades agudas |
21 |
18 |
21 |
39 |
|
Incapacidad física |
77 |
6 |
34 |
40 |
|
Lesión |
4 |
20 |
2 |
22 |
|
Nutrición |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
Total |
759 |
3 908 |
644(428) |
4 552(4336) |
Tomado con permiso del Queensland Disaster Welfare Committee; comunicado del oficial ejecutivo [39]
1 Los números entre paréntesis están como en la publicación original, y son corregidos para los totales.
"Después del tercer huracán se observó el máximo de agresividad que se manifestó en tres situaciones en que casi llegaron al zafarrancho. De Hoyos [7] indicó que guardaron relación con la falta de alimentos y de agua, y con la prohibición de las autoridades de que la gente saliera del área".
Tornados de San Angelo, Tex. USA, mayo de 1953 y junio de 1954 [30]
En mayo de 1953, un tornado ocasiono 11 muertes, lesionó a 150 personas, destruyó 320 hogares y dañó severamente a 111 más. Se calcula que los daños superaron a los 3 millones de dólares. En junio de 1954, otra vez la ciudad fue asolada por vientos fuertes y una granizada que acompañó a un tornado en disolución el cual no afectó directamente a la ciudad, pero ocasionó daños por 2.5 millones de dólares. En el segundo meteoro únicamente dos personas resultaron lesionadas.
Después de la primera tormenta, Moore [7] y asistentes del Departamento de Sociología de la Universidad de Texas, entrevistaron a 150 familias, y de ellas el 73% señalaron que uno de sus miembros habla sufrido "emocionalmente".
Posteriormente al segundo tornado, se entrevistó de nuevo a 114 representantes de las 150 familias iniciales y, además, se hicieron 22 entrevistas intensivas a personas que según se sabia habían sufrido graves secuelas emocionales a raíz de una o de ambas calamidades. Algunas de las 22 entrevistas se hicieron a miembros de familias abordadas después del primer tornado.
El autor observó que las consecuencias de los dos tornados afectaban principalmente a la personalidad de los residentes y sus relaciones con sus semejantes. No se identificaron indicadores de estos problemas en entrevistas con psiquiatras, farmacéuticos y trabajadoras sociales de San Angelo, pero el contacto con el supervisor escolar y las propias víctimas aportó datos de secuelas emocionales duraderas. Algunos alumnos tuvieron mayor inquietud; hubo peticiones de los padres de que se devolviera los niños a su hogar, en ocasiones en que había un aviso de un tornado. Los problemas disciplinarios habían desaparecido y el movimiento evangelista en la escuela había adquirido gran auge.
Con base en el catálogo de entrevistas, se observó que hubo varios casos de enfermedad de origen, al parecer, emocional aparecidas después de uno o ambos tornados. Varias personas reportaron debilidad, insomnios, pesadillas, pérdida del apetito y depresión general, inexplicados; el 28% de quienes respondieron a las entrevistas indicaron que ellos se habían recuperado de la primera tormenta cuando sucedió la segunda. La tercera parte de la muestra total indicó que todavía habla problemas emocionales dentro de la familia, y el 20°10 mencionó problemas emocionales y económicos. En total, más de la mitad de los damnificados admitieron tener problemas emocionales transcurrido mucho más de un año después de la experiencia.
Ciclón de Darwin, Australia, 24 de diciembre de 1974
El ciclón Tracy se abatió sobre Darwin, una ciudad aislada situada en el norte de Australia, durante las primeras horas del día de Navidad. Mató a 65 personas, lesionó a más de 500 y destruyó 5 000 de las 8 000 casas de la población. En los 5 días ulteriores al ciclón las autoridades evacuaron por carreteras y por aire a 34 500 de los 45 000 residentes. Los departamentos de Antropología y Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Queensland emprendieron conjuntamente un estudio acerca de las consecuencias sociales y psicológicas del meteoro. Milne [28.29] ha descrito algunas de éstas, observadas en adultos y niños.
El cuestionario incluyo 237 puntos que cubrían aspectos relativos a la conducta y las actitudes durante la etapa previa al ciclón, al sufrir el impacto de la catástrofe, en la fase de urgencia después de ésta, en el periodo de rehabilitación, y también en lo referido a la percepción de los servicios organizacionales antes, durante y después de la crisis.
Tres muestras de la población de Darwin que había sufrido el ciclón incluyeron: 1) "resistentes", es decir, los que no abandonaron el lugar después del impacto; 2) "evacuados retornados", y 3) "evacuados no retornados". Todos fueron entrevistados entre julio y octubre de 1975,7 ó 10 meses posteriores al ciclón. Las muestras de los "resistentes" y de los "evacuados retornados" fue obtenido geográficamente de planos de las calles de Darwin. La ciudad sufrió daños de diversos grados, y por ello se utilizó un porcentaje de las viviendas efectivas en cada muestra, por medio de una encuesta fotográfica. Los evacuados "no retornados" se escogieron, para el estudio, del área de Brisbane y se recurrió a organizaciones gubernamentales y de bienestar para localizarlos. En las muestras hubo una distribución desigual de sexos y estado marital porque las mujeres y los niños hablan sido evacuados de la población.
Milne [28,29] encontró "desadaptación", es decir, una expresión de preocupación por el futuro, la cual fue menor en los "resistentes" y más frecuente en los "evacuados no retornados". Excepto en el caso de estos últimos los incrementos en los índices de tabaquismo, alcoholismo, y consumo de analgésicos y sedantes fueron insignificantes.
Se interrogó a un total de 756 adultos acerca de perturbaciones físicas y emocionales de miembros de la familia y cónyuges:
"Los trastornos emocionales incluyeron ansiedad, estados depresivos, miedo al viento, insomnio, abuso de alcohol y crisis histéricas y agresivas."
El estudio de la incidencia y persistencia de los síntomas indicó que:
"El signo sobresaliente fue el número relativamente grande de mujeres (31.5%) en la muestra de evacuados no retornados que padecieron trastornos emocionales después del ciclón. Las mujeres en los grupos de resistentes y de evacuados retornados sufrieron significativamente menos tales consecuencias (10.7 y 12.5%). Entre los varones evacuados no retornados se observó la misma tendencia, pero no fue estadísticamente significativa. De hecho, el porcentaje de perturbaciones emocionales en las mujeres del grupo de evacuados no retornados, fue sensiblemente mayor que el de los varones de ese mismo grupo (p < 0.01)".
También se advirtió una fuerte tendencia a que persistieran los síntomas emocionales más que los físicos, y ello ocurrió especialmente entre las mujeres "que no retornaron".
Milne [29] investigó los efectos causados por el ciclón Tracy a los niños de Darwin. En los tres grupos de "resistentes", "evacuados retornados", "evacuados no retornados", había 267 padres. Un estudio piloto revelo que una proporción substancial de progenitores mencionó la aparición de miedos anormales entre sus hijos, especialmente cuando eran expuestos a los sonidos de vientos fuertes y la lluvia. También se encontraron algunos fenómenos regresivos y agresivos. Dentro de las perturbaciones conductuales detectadas entre los niños después del ciclón se incluían: miedo a la lluvia y al viento, a la obscuridad, al ruido de aviones de propulsión a chorro, apoyarse física y emocionalmente en la madre, enuresis, chuparse el dedo, crisis de rabietas, pleitos, mordidas y puntapiés, así como, romper cosas deliberadamente:
"Excepto el miedo a la lluvia y el viento que fue reportado por mas del 25% de los niños, la frecuencia de perturbaciones conductuales por lo común fue pequeña, y en el caso de chuparse el dedo y las tres variables de agresividad, fueron casi insignificantes. Ninguna de las diferencias por sexos fue significativa."
En otro estudio Western y Milne [43] desarrollaron una Escala de Impacto del Desastre, empleando una muestra de 200 de los cuestionarios completados. Identificaron variables primarias del impacto, como estres psicológico, lesión física, daños a las viviendas, pérdida de la posesiones personales. Las variables secundarias del impacto en el ciclón, fueron cambios en los estándares de vida y ajustes personales y sociales ulteriores al impacto:
"De forma general, uno de los efectos de la evacuación fue reforzar y acrecentar los niveles de estres y angustia presentes en los residentes de Darwin como consecuencia de haber sufrido los estragos del ciclón Tracy. Lejos del medio familiar, rotas las relaciones sociales establecidas, después de sufrir pérdidas físicas considerables, llevados a zonas que les eran totalmente desconocidas y alojados en albergues que eran casi barracas, no debe de sorprendernos que las personas evacuadas sufrieran más intensamente que quienes permanecieron en un medio familiar, independientemente de la magnitud de la pérdida de este último grupo '.
Parker [33] no concuerda con estos datos, y sugiere que quienes experimentaron el mayor impacto del desastre fueron los que tenían más probabilidades de ser evacuados, menos probabilidades de retornar, y una mayor probabilidad de grandes puntuaciones en la medición del ajuste psicosocial:
"No siento que Western haya suministrado los datos que apoyen dicha conclusión, y por ello es concebible que la evacuación pudo servir de ayuda a los residentes de Darwin".
Parker [33] critica la variedad de las escalas utilizadas por Western y Milne [43] y señala que en su propia investigación llevada a cabo en los evacuados de Darwin, halló que ellos estaban preocupados por escapar y que para ellos sería un gran estresante quedarse.
"No obstante que la evacuación obligó a los evacuados a enfrentarse a un agente estresante de reubicación, dicho estrés pudiera haber sido menor, y el periodo de reajuste más corto que la alternativa de permanecer en Darwin. Ciertamente, la evacuación dio la oportunidad de permitir la entrada de sistemas de apoyo social, en una área amplia, y la difusión de tal hecho, tal vez ayudé al ajuste de la muestra".
Por medio de un Cuestionario de Salud General que constaba de 30 puntos, se hizo una valoración a 67 evacuados, alojados en el Centro de Recepción de Sydney. Parker [33] afirma que una cifra positiva en dichos cuestionarios sugiere la probabilidad de que el sujeto para esa fecha, fuera un paciente psiquiátrico. De ese grupo, el 58% alcanzó puntuaciones positivas. Del grupo original, el 48% contestó a un cuestionario postal inicial de vigilancia, 10 semanas después del desastre, y para esas fechas Parker [33] advirtió que en el 41 % las puntuaciones eran positivas. El cuestionario de vigilancia general indicó que el 22% (del 20% del grupo original que respondió al cuestionario) tuvo puntuaciones positivas.
Parker observó que:
"Las personas que respondieron positivamente al Cuestionario de Salud General (GHQ), después de la evacuación, no se distinguían de quienes respondieron negativamente, en razón de su edad, sexo, estado de salud físico y psicológico antes de la catástrofe, duración de residencia en Darwin o intensidad de las perdidas materiales. Sin embargo, las personas que respondieron positivamente con mayor frecuencia reconocieron la idea de que ellos podían morir o sufrir graves daños durante el ciclón. De este modo cabe conceptualizar un "factor estresante de muerte" como el elemento inicial relacionado con la disfunción psicológica".
Otras dos fuentes de información acerca de las reacciones psicológicas de la población de Darwin, tienden a reforzar los argumentos de Western y Milne [43] y Parker [33]. El comunicado del Consejo de Bienestar en el Desastre de Darwin [6] contiene abundantes datos en bruto en forma de reportes de cada una de las organizaciones encargadas de recibir evacuados. Los informes aportan pruebas respecto de algunas de las situaciones que causaron estrés.
"Para esa fecha la gente sufría dificultades por la reubicación y éstas nacían de una sensación de aislamiento y de sentimientos de perplejidad. Generalmente, ellos estaban abrumados por la pérdida súbita de su hogar y de sus posesiones, particularmente las personales irremplazables, lo cual acentuaba su sentimiento de pérdida. La desaparición repentina de las formas de subsistencia (ingresos) también amenazaba su sentido de la seguridad, de igual forma que la disgregación inmediata de la unidad familiar y la separación del esposo, y esto último se acompañaba de la falta de contacto con su cónyuge. La mayoría tenía el arraigado sentimiento de que Darwin era su hogar y que había que regresar a él lo más pronto posible. Estos sentimientos fuertes relativos a la necesidad de volver generaron conflicto para trabajar con ellos en los planes de reubicación".
El estudio de Eastwell [9] acerca de las secuelas psicológicas duraderas del ciclón, constituye otra fuente de información relativa a los efectos de la evacuación.
"Muchos evacuados entrelistados en ciudades meridionales presentaron síntomas de "fatiga por el desastre", reacciones tardías de angustia, depresión, síntomas histéricos y psi cosomáticos (como diarrea nerviosa dentro de un avión lleno de gente); los síntomas anteriores no surgieron en personas que permanecieron en Darwin, quizá porque intervinieron dos factores. En primer lugar, se concedió prioridad en la evacuación a toda persona con síntomas psicológicos, y en segundo lugar, los síntomas fueron suprimidos por la inmediatez de significativas tareas de salvamento y las actividades del grupo de supervivientes".
Eastwell [9] dice que en el primer mes después del ciclón, un grupo pequeño de enfermos presentaba síntomas impresionantes, como "temblores incontrolables", "incapacidad para caminar", y "misticismo". Los niños sufrían fuerte angustia durante las borrascas con lluvia y viento. Unos cuantos de ellos necesitaron tratamiento psiquiátrico, meses después del ciclón, y sólo un pequeño número fue tratado por reacciones depresivas profundas:
"Sin duda el aspecto mas notable de las alteraciones psiquiátricas después del ciclón fue la frecuencia y severidad de los síntomas causados por el alcohol. Hay que mencionar que los habitantes de Darwin tenían la reputación de ser grandes bebedores, y el consumo de cerveza era, en promedio, de más de 50 galones al año por persona. También en pacientes y en la población general se acrecentaron los casos de enviciamiento al tabaco y los analgésicos.
6 meses después del ciclón cuando la población comenzó poco a poco a volver en mayor número a sus hogares, surgieron síntomas depresivos como "irritabilidad", "insomnio" y "pérdida de concentración". En estos casos de depresión no hubo el signo de "retardo psicomotor". Las observaciones de Eastwell [9] en los niños para esas fechas fueron:
"Los niños alterados eran enviados comúnmente a clínicas suburbanas, ellos presentaban síntomas conductuales, terrores nocturnos y enuresis. Generalmente su problema podía explicarse como consecuencia de condiciones de hacinamiento, exceso de alcoholismo o irritabilidad en los padres. Además, muchas madres aceptaron empleos para superar sus desajustes, y ello fue en detrimento de algunos niños que ya mostraban algunos síntomas de angustia"
Granizada en Toowoomba, Australia, 10 de enero de 1976
Una granizada intensísima dañó 5 000 de las 8 000 casas de Toowoomba y fue seguida de lluvias ciclónicas que tuvieron una duración de 6 semanas. Leivesley [22] describe una unidad de bienestar establecida por el gobierno estatal para asistir en la rehabilitación. Dicha unidad se dedicó a auxiliar a 3 000 pensionados que vivían en cl área de desastre y brindar ayuda en problemas económicos, emocionales, de seguros y otros causados por la granizada. Se proporcionó asistencia primaria a más de 10() personas que sufrían perturbaciones emocionales ocasionadas por el desastre. Se levantó una encuesta en una muestra del resto de la comunidad, y se encontró que además de los pensionados otras personas presentaban respuestas emocionales semejantes. Un mes después del impacto todavía se observaban tres tipos de reacción:
"El primer tipo se apreció en las víctimas de la tormenta que tuvieron capacidad para participar activamente en su proceso de reubicación. Se adaptaron a los daños de sus hogares, hicieron reparaciones temporales, en la medida de lo posible, entraron de immediato en contacto con las compañías de seguros, para efectos de avalúos e intentaron obtener los servicios de personas especializadas para que se encargaran de las reparaciones necesarias...
El segundo tipo de reacción se observó en víctimas que pudieron funcionar pero que al mismo tiempo padecían una significativa perturbación emocional. Las personas de este grupo también hicieron esfuerzos tendientes a lograr la ayuda necesaria para reubicarse, y la de sus compañías de seguros, negociantes y otros. Sin embargo, reaccionaban emocionalmente contra el impacto que les causó la granizada, la invasión de su territorio personal y los cambios repentinos en sus medios físico y social. La reacción se expresaba por hostilidad e ira excesivas contra representantes de las compañías de seguros, valuadores, negociantes y otras personas en la calle que recibían lo que ellos definieron como "trato preferencial". También se observó una confusión intelectual inicial que aún persistía I mes después de la granizada, cuando se abrió la Unidad de Desastres. Dicha confusión actuaba de mecanismo de defensa, como un agente de amortiguamiento entre la víctima y el impacto total del desastre. La contusión indicó que estas víctimas intentaron su reubicación en pequeñas fases, es decir, un problema cada vez, sin comprensión de las consecuencias a largo plazo.
El tercer tipo de respuesta fue el llamado "síndrome de desastre", el cual fue más intenso y se caracterizó por síntomas que interferían directamente en las actividades de la vida diaria, como depresión profunda manifestada de forma de apatía, indiferencia, limitación de movimientos dentro del hogar; agitación que surgía en intentos desorientados e inconexos por aliviar el estrés; llanto incontrolable y expresiones de pesar por desperfectos en el hogar y el jardín, y una incesante preocupación por la reubicación"
COMENTARIOS
Los ejemplos anteriores se expusieron para que el lector tenga una idea de la calidad del material disponible sobre el cual pueden basarse algunas conclusiones. Ha sido muy grande su heterogeneidad en términos de los tipos de desastres y de los métodos empleados para reunir y presentar las observaciones de campo.
Los resultados no permiten generalizaciones fáciles respecto a la naturaleza, intensidad o duración de las reacciones psicológicas mostradas por los individuos después de un desastre natural. Por ejemplo, la población de ladinos de Guatemala al parecer sufrió, cuando menos, un moderado incremento en sus reacciones de angustia aguda después del sismo de 1976, en tanto que la población indígena, pareció no haber sufrido tal afectación, por lo menos si se aceptan en su valor real, las pocas publicadas. En Skopje, dentro de una parte muy grande de la población, hubo una reacción francamente patológica posteriormente al sismo, al menos durante un breve lapso. Un contraste semejante puede establecerse entre las observaciones hechas después de las inundaciones de Buffalo Creek y Rapid City, las cuales produjeron resultados totalmente diferentes en las poblaciones con un fondo social muy similar.
No se sabe la medida en que tales diferencias sean reales o simplemente producto de una observación "distorsionada" e incompleta. Casi todos los artículos no incluyen la información que es crucial para la interpretación (por ejemplo);
1) No aportan datos sobre las diferencias de las reacciones individuales en grupos sociales distintos o entre ellos; en aquellos casos en los que la información proviene de otras fuentes, sin duda, el asunto es importante. El ejemplo obtenido en
Guatemala sugiere una diferencia de reacción entre los indios y los ladinos (cuando menos en la frecuencia de solicitudes de auxilio), aunque no enfoca el problema de los servicios disponibles para estos dos grupos, los cuales se piensa que serían muy diferentes (véase pág. 100) u otras fuentes alternas de auxilio, como algunos médicos o prácticos en los poblados, que quizá estaban disponibles.
2) Sólo en raras veces se cuenta con información acerca de las características que la población afectada tenía antes del desastre. Los resultados de las inundaciones de Brisbane tienden a demostrar que, cuando menos, en un desastre ocurrido en un país "desarrollado", antes de que aquel acaeciera, ya existían "necesidades emocionales" en un 25% de las víctimas. En un país industrializado, por cada grupo de población, en circunstancias normales, se emiten varias recetas de psicotrópicos [13], este punto pudiera ser importante para cualquier valoración de los efectos del desastre.
3) En casi todos los casos no hay datos referentes a la experiencia de individuos diferentes y las pérdidas que ellos sufrieron ¿Son quienes muestran la mayor reacción de congoja? ¿Los que han perdido sus propiedades? ¿Los que han sido sometidos al estrés constante por ejemplo, pleitos acerca de la responsabilidad de la reposición de las pérdidas?
En la bibliografía referida al tema han surgido tres criterios bastante distintos en cuanto a la naturaleza de las reacciones individuales después del desastre y su sitio en un esquema más general de respuesta social. Por comodidad, han sido denominados según Quarantelli [38], enfoque del "trauma individual", de la "ciencia social" y de la "trama social" para el análisis respectivamente, aunque hay algún grado de traslape entre los tres.
El enfoque del "trauma individual" quizá sea el más directo porque afirma que algunas reacciones observadas pueden ser consideradas como "patológicas"; lo que se puede asumir porque el hecho sea evidente por si mismo, por ejemplo, el individuo busca auxilio o alguien lo solicita en su nombre. Alternativamente, lo es porque la reacción parece ser "disfuncional", como sucede al interferir con las acciones que el médico o el paciente, según su percepción, son las mejores al interés del individuo.
Los otros dos enfoques, en términos generales, afirman que las reacciones individuales, si se interpretan a la luz de los procesos sociales generales son "patológicas", únicamente en grado mínimo. Sugieren que las reacciones observadas son escencialmente "funcionales" como un reajuste psicológico a una pérdida; una parte del proceso de reorganización social o una reacción al estrés continuado. Los partidarios de tales criterios no propondrían que los damnificados necesitan "tratamiento ".
El enfoque de "ciencia social", según Quarantelli, [38] inicialmente se basó en suposiciones empíricamente incorrectas, en cuanto a las consecuencias psicológicas graves y amplias de las víctimas de desastres. El nuevo modelo propuesto por él, suponía que se observan muy diversas respuestas diferenciales. La conducta podría ser funcional o disfuncional, pero el patrón general de respuesta está dirigido definitivamente hacia la autoconservación. El "enfoque del trauma social" sostiene que los:
"los desastres tienen efectos diferenciales y no particulares y directos. Algunos de ellos son positivos y negativos por igual; muchos son relativamente superficiales y breves. Los problemas heterogéneos de las víctimas guardan relación más directa con la reacción ulterior al impacto, que la propia del desastre mismo.
La posición de trama social no propone que los desastres no ocasionan consecuencias psicológicas; considera que hay pocas pruebas de psicopatología grave a corto y largo plazo después una calamidad..."
Si se desea un comentario más amplio consúltese el trabajo de Quarantelli [38].
Enfoque del trauma individual
El criterio anterior es evidente en muchos estudios acerca de desastres hasta principios de los sesenta y es posible identificar su origen en los primeros estudios hechos por Prince [36] después de la explosión del navío Halifax en 1917, aunque aún se les utiliza hoy día. El partidario más conocido de tal enfoque es Wallace [42] quien acuñó el término de "síndrome de desastre" luego de una revisión de la bibliografía y el análisis de las entrevistas de campo a supervivientes. Describe tres fases de la reacción conductual ante desastre: un estado de choque en el que se encuentran muchas víctimas que se hallan en el área de impacto, las cuales son rescatadas por cuadrillas en un estado descrito como de choque, aturdimiento, estupor, apatía, pasmo e insensibilidad y que puede durar minutos u horas. El estado de "docilidad" dura horas o días y los damnificados con lesiones o sin ellas son relativamente dóciles y obedientes, agradecen las expresiones de interés, y sienten angustia porque otros reciban la atención en primer lugar y antes que ellos. El tercer estado es de euforia por el agradecimiento de estar vivo, un inmenso espíritu comunitario y deseos de colaborar en el bienestar de la comunidad. Al mismo tiempo es posible que se dirijan notables quejas a las organizaciones de atención masiva, así como a los servicios de ayuda de fuera del área, y se expresan denuncias de pillaje, usura e ineficiencia general. Muchas personas padecen de depresión, insomnio, pesadillas y sensación de "estar en la cuerda floja".
El análisis más completo del trauma psicológico individual es el de Wolfenstein [45] basado en observaciones sobre víctimas de desastres en tiempos de paz, reunidas por el Comité de Estudios sobre Desastres. La información principal provino de entrevistas grabadas en cintas magnetofónicas. Wolfenstein describió el síndrome de desastre como:
"el estado en el cual una persona que ha experimentado un hecho extremo, parece anonadada y aturdida"
Wolfenstein [45] sugiere que quizá haya mayor perturbación emocional después del hecho, en quienes anteriormente negaron la realidad del peligro:
"La persona que admite que puede acaecer un hecho extraordinariamente peligroso pero conserva la idea de que ella sobrevivirá está apta para superar el peligro con menores perturbaciones".
Otro factor que según Wolfenstein, desencadena una reacción emocional es:
"Un sentimiento de ser abandonado probablemente juega un parte importante en las perturbaciones emocionales en una experiencia en desastre... La intensificación de la angustia por separación que produce un desastre suele persistir algún tiempo después de ocurrido el suceso... Estas reacciones también dependen del miedo frecuente de que el desastre se repita en muy breve plazo".
Wolfenstein [45] observó que los factores intervinientes en el síndrome de desastre incluyen la tendencia a negar la catástrofe, la inhibición de una respuesta emocional y el miedo de ser aniquilado por sentimientos dolorosos e intensas reacciones de pánico días después:
"Puesto que la víctima del desastre ha sido forzada a recibir mas de lo que ella puede asimilar por el momento, sus energías están monopolizadas por la tarea de sobreponerse al hecho, para gradualmente adaptarse y habituarse a la terrible y repentina experiencia. Por esta preocupación hay una resistencia a admitir más estímulos. El organismo ha sido inundado de éstos y no tiene la capacidad de aceptar más, durante un tiempo dado. Por tal motivo, la víctima es insensible a lo que ocurre a su alrededor".
Wolfenstein [45], además, sugiere que la combinación de insensibilidad emocional, falta de reacción a los estímulos externos e inhibición de la actividad, se semeja al síndrome clínico de depresión. Es una reacción a una situación excepcional, por ello es probablemente temporal, y quienes no pueden restablecerse posiblemente sufran una perturbación emocional previa.
La tabla IV incluye un resumen de los factores identificados por diferentes investigadores, y su relación con respuestas psicológicas observadas en sujetos después de desastres. Todos los investigadores utilizaron el enfoque del "trauma individual".
TABLA IV. Factores que desencadenaron respuestas psicológicas
|
1. |
Características del agente que incito el desastre [11, 12, 15, 19,
41] |
|
2. |
Personalidad |
|
Negación del peligro [45] | |
|
Expectativas de revertir el peligro [19, 45] | |
|
3 |
Experiencias durante el impacto |
|
La persona estuvo a punto de morir [14, 19, 20,
45] | |
|
Separación de seres queridos y otras personas importantes [10-12,
45] | |
|
Impacto duradero [15] | |
|
4. |
Consecuencias del impacto |
|
Lesión física [42] | |
|
Muerte y lesión de personas importantes para la víctima [14, 19,
42] | |
|
Contemplación de cuerpos muertos y dañados [2, 12,
14] | |
|
Destrucción de la propiedad personal [11, 42] | |
|
Extensión de los daños [11, 12, 41] |
Incidencia reportada del síndrome de desastre
En la bibliografía han aparecido cálculos diversos de la incidencia del síndrome de desastre. Fritz y Marks [12] indicaron que, con base en los studios NORC de supervivientes de 70 desastres diferentes, el 14% sufrió choque y aturdimiento inmediatamente después del impacto; el 45%, agitación, el 6% agitación intensa y el 8% calma. Las observaciones de Popovic y Petrovic [34] realizadas después del sismo de Skopje, sugieren que el 10% de los supervivientes inmediatamente después del impacto sufrían una perturbación psíquica intensa, y que del 20 a 25% se restablecieron con rapidez y reaccionaron de forma apropiada. El estudio de Milne [28] llevado a cabo a raíz del ciclón de Darwin indicó que 7 ó 10 meses después de acaecido, el 18.6% de los supervivientes adultos aún padecían reacciones emocionales. La investigación efectuada con motivo de la inundación de Brisbane [38] el cual abarcó a todos los hogares anegados, mostró que el 9% de la población adolecía de problemas emocionales después del hecho. El estudio de Leivesley [22] de víctimas de la tormenta de granizo, quien utilizó los datos de una unidad de bienestar, encontró que el 16% de esas víctimas presentaban graves problemas emocionales. En la investigación de Poulshock y Cohen [35] enfocada a ancianos que solicitaron auxilio de organizaciones de desempleo en Estados Unidos, después del desastre el 33% sufrían perturbaciones emocionales. La investigación de Buffalo Creek seguida por Titchener y Kapp [40] señala que el 80% de los supervivientes padecían "síntomas neuróticos traumáticos".
A pesar de todo, es necesario interpretar estas cifras con las reservas mencionadas acerca de los métodos de recolección de datos.
Enfoques "sociales" del análisis
Los enfoques de "ciencia social" y "trama social" aplicables al análisis han sido objeto de una abundante bibliografía, en su mayoría teórica. Escapa a los propósitos de este libro, la discusión acerca del análisis teórico, pero es de clara importancia comentar lo referente al "síndrome de desastre", porque tiende a mostrar una imagen totalmente contrastante de la conducta de los individuos y de los grupos, después de calamidades.
La literatura esta abierta a muchas de las criticas previamente expuestas en este capitulo, pero también a dos más. En primer lugar, muchos autores han publicado observaciones en las cuales ellos generalizan a "toda la comunidad", sin definir la población observada o estimar la forma en que está relacionada con la totalidad. En segundo lugar, muchos estudios sociológicos y quizá particularmente los que se hicieron desde 1960 (aunque hay algunas excepciones anteriores a ese momento), tienden a presentar los resultados directamente en el contexto de la teoría sociológica, de tal modo que es difícil para el lector diferenciar a las dos.
En la siguiente sección se presenta un resumen basado principalmente sobre un estudio de Dynes y col. [8] referido a las respuestas observadas en grupos de personas después de desastres; las observaciones se fundan en más de 300 estudios hechos por DRC, primordialmente en Estados Unidos. A pesar de que hay pocas investigaciones acerca de la conducta de grupos después de grandes desastres naturales llevadas a cabo en países pobres, se cuenta con pruebas indirectas obtenidas en gran parte de la bibliografía no psicológica las cuales sugieren que tales reacciones, en términos generales, son las que se han observado después de las calamidades.
Conducta de grupos después de desastres
Pánico y Huidas. Si el término "pánico" es tomado como la huida de alguien sin ninguna consideración para con los demás, la conducta de pánico tanto en un desastre natural como después de el parece ser muy rara. No obstante que se han registrado a pequeña escala algunos ejemplos de pánico posteriormente al desastre, según DRC, se ha observado que, en términos generales, las personas a menudo permanecen deliberadamente dentro de una situación de peligro y no huyen. La huida en un caso de peligro, cuando ocurre, aparentemente es consecuencia de decisiones definidas tomadas de parte de individuos y de grupos, después de comparar las alternativas que se abren ante si. Los desplazamientos demográficos, cuando suceden, son relativamente ordenados y muy distintos de las imágenes difundidas por los grandes medios de comunicación, por ejemplo, "la población abandona velozmente la ciudad asolada por el terremoto". Dynes y col. [8] citaron el ejemplo del huracán Carla en 1961, en que más de medio millón de personas dejó las zonas costeras de Texas y Louisiana. A pesar de una amenaza claramente advertida, de una campaña intensiva de prevención y alarma, y más de 4 días de emitir avisos de alarma, más de la mitad de la población permaneció en sus hogares.
Con base en la bibliografía general relativa a desastres, es difícil identificar comunicados confiables acerca de movimientos poblacionales en gran escala, antes, durante o después de la calamidad que exteriormente contenga una explicación convincente del por qué la población escogió determinado curso de acción, por ejemplo, el desplazamiento de damnificados sin hogar, para vivir con parientes dentro de Managua (véase la pág. 69), o la huida o evacuación de sitios inundados. Ha habido poca documentación sobre el punto, pero se ha señalado regularmente que los damnificados pobres, cuando menos en gran parte del subcontinente indio, se resistían activamente a los intentos de evacuarlos de zonas de peligro hasta que perdían toda esperanza de salvar sus posesiones materiales. Dynes y col. [8] escribieron:
"De la misma forma en que generalmente es inexacta la imagen de pánico propia de la conducta en desastres, también lo es el criterio de que los desastres dejan a las víctimas desorientadas y confusas. Las personas no quedan estáticas, incluso, ante los hechos más catastróficos, ni carecen de iniciativa, ni son pasivas y dependientes, o esperan que las brigadas de auxilio se ocupen de satisfacer sus necesidades".
En términos generales, los damnificados actúan de forma activa y no esperan asistencia del exterior; en gran escala demuestran enorme iniciativa personal y un patrón de ayuda mutua informal. De los muchos ejemplos que podrían citarse sólo se tomará uno, el ocurrido después del sismo que afectó (Guatemala en 1976 [26]:
"En las primeras horas posteriores al sismo, fue realmente asombroso el trabajo concertado y de equipo que se emprendió, y el número de grupos de voluntarios organizados.
Las primeras horas del día hallaron a los ciudadanos limpiando las calles, removiendo los escombros de edificios derrumbados, y ayudando a sus vecinos, amigos o compatriotas a transportar a los heridos y evacuar a los muertos. Las patrullas de civiles organizaron inmediatamente agrupaciones de transporte con sus propios vehículos privados para evacuar a los heridos, prestar auxilio importante para conservar el orden, y formar filas de gente que esperaban alimentos y medicinas. De inmediato se comenzó a quitar escombros conforme se fueron limpiando calles, caminos locales y carreteras para que llegaran las patrullas de rescate,.
Conducta antisocial. La conducta de este tipo es rara, aunque a veces se supone que después de un desastre son comunes la rapiña y los desmanes antisociales, a gran escala. Los estudios de DRC han demostrado que muchos supervivientes expresan su preocupación por los actos de rapiña pero ha habido pocos casos confirmados de este tipo. Obviamente, ello depende en cierta medida de la definición exacta que se dé al término; casos como "rapiña" de alimentos después del ciclón de Sri Lanka (véase la pág. 91) al parecer son explicables en términos del hambre, y no como intentos de una población para aprovechar el desorden, con ventaja personal. Ejemplos como los del sismo de Managua en que fueron comunes las heridas de bala, son raros, al parecer (véase la pág. 33).
Con base en los hallazgos de DRC, Quarantelli [37] ha argumentado, con razón que:
"El 'síndrome de desastre', aparece sólo en los tipos más traumáticos de calamidades, se limita al periodo posterior al impacto, y es breve (su etapa inicial dura apenas minutos u horas). De mayor importancia, la reacción no surge en gran escala".
CONCLUSIONES
1) Hay un patrón de respuestas psicológicas individuales en supervivientes de desastres observado con bastante regularidad. Se cuenta con algunos datos que sugieren que el síndrome descrito por Wallace [41, 42] podría ser una descripción razonable, cuando menos, de una fracción de la respuesta psicológica encontrada después de una calamidad.2) La naturaleza específica y el patrón de los síntomas han sido definidos pobremente de forma inadecuada y varia con las situaciones particulares. Se duda acerca de que existan pruebas suficientes para sugerir que forman un "síndrome específico de desastre". Una sugestión igualmente plausible es que cada individuo muestra una respuesta apropiada a sus circunstancias individuales, y que las reacciones descritas después de una catástrofe podrían ser muy similares a las observadas después de otras crisis personales abrumadoras. El "síndrome de desastre" podría describir sólo a un gran numero de dichas reacciones individuales que aparecerían prácticamente en forma simultánea.
3) Los datos publicados son de poco peso, pero, al parecer, este "síndrome" suele observarse solo en una minoría de personas, es breve, y no interfiere en gran medida en los intentos de recuperación individuales o grupales. En casos de exposición a estrés continuo, ello podría manifestarse en sí por síntomas constantes de angustia, insomnio y otros.
4) Al parecer no hay pruebas adecuadas que sugieran que una ampliación de los servicios psiquiátricos formales después de calamidades es práctico o de beneficio neto para los supervivientes. (Algunos autores han propuesto que es necesario; consúltese el ejemplo de la referencia 5.) Si se acepta que muchas observaciones son explicables en términos de reacción a pérdidas y los estreses que afectan la reinstalación y recuperación de la propiedad, seria más lógico destinar recursos a satisfacer necesidades materiales individuales y problemas sociales personales y no emprender medidas como la evacuación, que pueden causar estrés.
5) Existen dificultades particulares en las observaciones y mediciones de esta área pero, en opinión de los autores, debe hacerse un intento para definir con mayor claridad los términos y aplicar técnicas metodológicas estándares para la extracción de muestras y presentación de datos; si se hiciera lo propuesto, seria útil esclarecer la relación entre un desastre y las reacciones psicológicas y sociales de quienes lo sufren.
REFERENCIAS
1 Ahearn, F.L.; Castellón, S.R.: Comparison of pre-and post- disaster admission rates to the Nicaragua National Psychiatric Hospital 1969-1976 (Mimeo, 1976).
2 Anderson, J.W.: "Cultural adaptation to threatened disaster". Hum. Org. 27: 298-307 (1968).
3 Atlanta Public Health Service, Field Services Branch Epidemiology Program: Flood disaster, Rapid City, South Dakota (Mimeo, 1972).
4 Church, J.S.: "The Buffalo Creek disaster; extent and range of emotional and/or be havioural problems." Omega 5: 61-63 (1974).
5 Cohen, R.E.; Ahearn, F.L., Jr.: Handbook for mental health care of disaster victims (Johns Hopkins University Press, Baltimore 1980).
6 Darwin Disaster Welfare Council: Final report (Mimeo, 1976).
7 De Hoyos, A.: The Tampico disaster; a report to the committee on disaster studies, National Research Council, Michigan State University Department of Sociology and Anthropology (Social Research Service, Mimeo, 1956).
8 Dynes, R.R.; Quarantelli, E.L.; Kreps, G.A.: A perspective on disaster planning. Report Ser. 11 (Disaster Research Center, Ohio State University, Columbus 1980).
9 Eastwell, D.: "Psycho-social sequelae of cyclone 'Tracy'." Proc. Medical Disaster seminar, pp. 10-19 (National Emergency Services College, Macedon 1977).
10 Friedman, P.; Linn, L.: "Some psychiatric notes on the Andrea Doria disaster." Am. J. Psychiat. 114: 426-432 (1957).
11 Fritz, C.E.: "Disasters comparad in six American communities." Hum. Org. 16: 6-9 (1957).
12 Fritz, C.; Marks, E.S.: "The NORC studies of human behaviour in disaster." J. soc. Issues 10: 26-41 (1954).
13 Fry, J.: A new approach to medicine. Principies and priorities in health care (MIT Press, Lancaster, 1978).
14 George, A.: Emotional stress and air war. A lectura given at the Air War College, Air University (Rand Corporation, Santa Monica, 1952).
15 Glass, A.J.: "Psychological problems in nuclear warfare." Am. J. Nursing 57: 1428-1431 (1957)
16 Hall, P.S.; Landreth, P.W.: "Assessing sume long-term consequences of a natural disaster." Mass Emerg. 1: 55-61 (1975).
17 Hathorne, B.C.: Report Guatemala, May 11-21, 1976 (unpublished report to USAID, 1976).
18 Henderson, A.S.: "Disaster and social bonds." Disaster Behaviour Seminar, pp. 10-18 (National Emergency Services College, Macedon 1977).
19 Janis, I.L.: "Problems of theory in the analysis of stress behaviour." J. soc. Issues 10: 12-24 (1954).
20 Janis, I.L.: "Psychological effects of warnings;" in Baker, Chapman, Man and society in disaster, pp. 55-92 (Basic Books, New York 1962).
21 Lacey, G.N.: "Observations on Aberfan." J. psychosom. Res. 16: 257-260 (1972).
22 Leivesley, S.: "Toowoomba; the role of an Australian disaster unit. " Disasters 1: 315-322 (1977).
23 Leivesley, S.: A study of disasters and the welfare planning response in Australia and the United Kingdom; unpublished thesis, University of London (1979).
24 Lifton, R.J.: Death in life - the survivors of Hiroshima (Weidenfeld & Nicholson, London (1968).
25 Lifton, R.J.; Oson, E.: "The human meaning of total disaster. The Buffalo Creek experience." Psychiatry 39: 1 - 18 (1976).
26 McDonald, R.K.: "Earthquake disaster in Guatemala." Joint IHS/UNDRO/WHO Seminar on Natural Disaster, Manila (Mimeo, 1977).
27 Menninger, W.C.: "Psychological reactions in an emergency (flood)." Am. J. Psychiat. 109: 128- 130 (1952).
28 Milne, G.: Cyclone Tracy, I. "Some consequences of the evacuation of adult victims. Aust." J. Psychol. 4: 39-54 (1977a).
29 Milne, G.: "Cyclone Tracy. II. The effects on Darwin children. Aust." J. Psychol. 4: 55-62 (1977b).
30 Moore, H.E.: "Some emotional concomitants of disaster." Ment. Hyg., Lond. 42: 45-50 (1958).
31 Natural Disasters Organization: Darwin disaster; cyclone Tracy. Report by the Director General Natural Disasters Organization on the relief operations, December 25-January 3, 1975 (Australian Government Publishing Service, Canberra 1975).
32 Parker, G.: "Psychological disturbance in Darwin evacuees following cyclone Tracy." Med. J. Aust. 24: 650-652 (1975).
33 Parker, G.: "Identification, triage and management of those at risk." Disaster Behaviour Seminar, pp. 36-46 (National Emergency Services College, Macedon 1977).
34 Popovic, M.; Petrovic, D.: "After the earthquake." Lancet ii: 1169-1171 (1964).
35 Pouishock, S.W.; Cohen, E.S.: "The elderly in the aftermath of a disaster." Gerontologist 6: 357-361 (1975).
36 Prince, S.H.: "Catastrophe and social change;" Faculty of Political Science of Columbia University, in Studies in history, economics and public law, val. 94, Num. I (AMS Press, New York 1920).
37 Quarantelli, E.L.: "Images of withdrawal behaviour in disasters." Some basic misconceptions. Soc. Probl. 8: 68-79 (1960).
38 Quarantelli, E.L.: "The consequences of disasters for mental health. Conflicting views." Preliminary papar Num. 62 (Disaster Research Center, Ohio State University, Columbus 1979).
39 Queensland Disaster Welfare Committee: Executive Officer's report (Mimeo, 1974).
40 Titchener, J.L.; Kapp, F.T.: "Family and character changa at Buffalo Creek." Am. J. Psychiat. 133: 295-299 (1976).
41 Wallace, A.F.C.: "Human behaviour in extreme situations. A study of the literatura and suggestions for further research." Disaster study Num. 1, Committee on Disaster Studies (National Academy of Sciences/National Research Council, Washington, 1956).
42 Wallace, A.F.C.: "Mazeway disintegration. The individual's perception of socio-cultural disorganization." Hum. Org. 16: 23-27 (1957).
43 Western, J.S.; Milne, G.: Some social effects of a natural hazard: Darwin residents and ciclone Tracy. Symp. on Natural Hazards in Australia (Australian Academy of Science, Canberra, unpublished).
44 White, G.F.: Natural hazards research: concepts, methods, and policy implications; in White, Natural hazards: local, national, global (Oxford University Press, Oxford 1974).
45 Wolfenstein, M.: Disaster: a psychological essay (Routeledge & Kegan, London 1957).
 |
 |