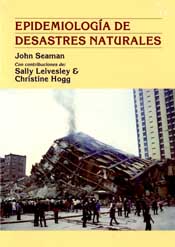
INTRODUCCIÓN
Son pocas las descripciones publicadas acerca de temas relativos a los abastos de alimentos a poblaciones o individuos, u otros aspectos referidos a la nutrición, después de ocurrido cualquier tipo de desastre natural; y son todavía menos las que detallan de forma sistemática la valoración o la solución de los problemas alimentarios sufridos por las poblaciones damnificadas. Se han emprendido tres tipos principales de distribución de alimentos de socorro posteriormente a las calamidades: 1) distribución a pequeña escala, del tipo "café y bizcochos", de manera preponderante, más para confortar a las víctimas que como una medida de preservación de la vida; 2) la distribución de remesas que llegan espontáneamente del extranjero sin haber sido solicitados. En algunos casos, ello puede constituir simplemente un método para deshacerse de aprovisionamientos superfluos con un mínimo de dificultades y de costos sin tener en consideración necesidades nutricionales1; 3) distribución a gran escala de alimentos de primera necesidad, gratis o adquiridos por conductos comerciales, que se consideran necesarios para la sobrevivencia de toda la población o parte de ella.
1 Por ejemplo, la descripción del "Oficial de Nutrición en Desastres" según Gueri, redactada después de la experiencia del volcán Souffriere y del huracán David, afirma que "comienzan a llegar las provisiones de auxilio de los tipos más variados y raros, desde alimentos para bebés hasta salsa de tomate catsup. La distribución de comida debe comenzar lo más pronto posible; pero ante la enorme variedad y remesas pequeñas de artículos enviados por los particulares, gobiernos y organizaciones privadas, tal tarea se vuelve un "ejercicio diario" [15].
En este capitulo nos ocuparemos fundamentalmente de la tercera categoría, y en especial de los datos respecto a la naturaleza, gravedad y duración de los problemas de alimentación que pueden surgir con posterioridad a los mencionados desastres en diversas partes del mundo. Como se hizo en otros capítulos, el comentario se limita a los causados por terremotos, inundaciones y vientos destructivos; se han excluido deliberadamente las hambrunas y las formas de paliarlas.
A primera vista, la división anterior podría parecer artificial, en particular porque una calamidad natural y el hambre en países pobres suele presentarse como una relación de causa y efecto. Desde el punto de vista histórico es posible encontrar muchos ejemplos de hambrunas antecedidas por la destrucción de cosechas y ganado, a causa de desastres naturales. Con gran frecuencia el hambre ha sido consecuencia de sequía, inundaciones o plagas de las cosechas, aunque pueden intervenir innumerables agentes nocivos. Por ejemplo, en 1816, Amerita del Norte y Europa, perdieron grandes cosechas debido a cambios climáticos ocurridos después de la erupción de un volcán en Java, el año anterior [27].
A pesar de lo señalado y con raras excepciones, es más compleja la relación entre la falta de producción de alimentos en una zona particular y la disminución de su consumo por parte de las poblaciones. El proceso que vincula a los desastres con el hambre y la inanición involucra no sólo problemas de producción alimentaria, sino también mecanismos de redistribución de los abastos disponibles dentro de poblaciones en áreas afectadas y entre grupos humanos más grandes. Por ejemplo, la gran hambruna de Bengala de 1943 a 1944 en que murieron unos 2 millones de personas, según las informaciones, fue consecuencia de la pérdida de las cosechas motivadas por inundaciones. Sin embargo, Sen [24] demostró que durante el año del hambre habla en Bengala una disponibilidad de alimentos que en otros años previos, sin hambrunas; la inanición fue consecuencia del incremento neto en el precio del arroz, por especulación y acaparamiento, y afectó principalmente a los trabajadoras sin tierra, pescadores y artesanos, quienes dependían del mercado de alimentos.
En 1974 a 1975 Bangladesh sufrió los estragos de una hambruna originada por causas similares, aunque en este caso la mortalidad fue mucho menor. Parte del hambre a que se refiere este capitulo podría ser considerada razonablemente un resultado directo de las inundaciones, pero como ocurrió en 1943, la inanición a lo largo del país no fue una consecuencia de la escasez de alimentos, sino de un incremento repentino y sustancial de sus precios [23]. Es posible detectar muchos ejemplos semejantes particularmente durante la segunda mitad del siglo pasado en India; el siglo anterior en Europa, y tal vez de manera creciente en África [23].
Otras sociedades, y en particular las que viven en zonas semi-áridas pueden mostrar fortaleza extraordinaria en casos de pérdida de cosechas y de ganado, las mismas y en virtud de una larga experiencia acumulada a través de los años, respecto de los riesgos de sequía, utilizan muy diversos métodos de almacenamiento de alimentos, acumulación de capital y sistemas sociales que permiten el racionamiento dentro de grupos más amplios. Como resultado, sobreviven a fluctuaciones de la producción que en otros países podrían ocasionar desnutrición, aunque en muchas zonas ha disminuido tal "elasticidad", en parte a causa de la presión cada vez mayor ejercida por las poblaciones en la tierra y su aprovechamiento. Es más todavía, en los últimos 20 ó 30 años, la distribución de alimentos después de desastres se ha vuelto casi una "rutina". Lo publicado respecto a muchas de las operaciones de socorro en tales casos es poco, pero se sabe que en algunos casos cuando menos, se ha podido aliviar el hambre. Por tal motivo, cabría señalar que si bien a veces el hambre ha sido precedida de un desastre natural, cuando menos en fechas recientes, este tipo de calamidades pocas veces han sido seguidas de hambruna, y la diferencia es más clara de lo que podría parecer a simple vista.
La sección siguiente es un resumen de unos cuantos ejemplos que describen los efectos de una calamidad proveniente de la naturaleza, en el abasto, almacenamiento, distribución y consumo de alimentos. Dichos ejemplos son muy pocos como para hacer generalizaciones certeras sobre las consecuencias del desastre en el aporte de alimentos, pero sirven para destacar los principales aspectos que intervienen en los tipos más comunes de desastres como los que afectan a los países pobres.
TERREMOTOS
Guatemala, febrero de 1976
De todas las calamidades naturales, el sismo que sacudió a Guatemala, el 4 de febrero de 1976 fue el que generó la mayor controversia respecto a la relación entre un desastre de esa índole, los abastos de alimentos, y la necesidad de distribución de los mismos. Inmediatamente después del cataclismo, se distribuyeron unas 5 000 toneladas de alimentos, provenientes de envíos de auxilio2 de pronta distribución y en el año siguiente, se repartieron a troves de diversos programas otras 24 000 toneladas (con un valor total de unos 8 millones de doláres) [12], (fig 1). En el año del terremoto, se utilizaban unas 10 000 toneladas año de alimentos en programas prioritarios de diversa índole.
2 Preponderantemente los Estados Unidos (PL480 Tille 11 conceden gratuitamente a un país para su libre distribución), los envíos [12] consisten principalmente en maíz, frijoles, trigo y avena (total de 17 800 toneladas), además de polvo de leche de soya, aceite comestible y otros artículos por un total de 7 000 toneladas. Long [17] también señaló el arribo de 10 toneladas de papas, duraznos y verduras enlatadas, harina de trigo, harina para hot cakes, dulces, e incluso varios frascos de caviar.
El programa de distribución comentado ha sido objeto de criticas acerbas, como el que lo ha tachado de innecesario, y de haber entorpecido, en realidad, la recuperación de las personas pobres que vivían en zonas rurales, al disminuir el precio de los alimentos básicos de los cuales obtienen sus ingresos, los agricultores. Ha sido imposible resolver la controversia, pero la situación ha sido razonablemente bien documentada y constituye un ejemplo preciso del impacto de un gran sismo en el abasto de alimentos en un país pobre.
El terremoto afectó en mayor o menor grado a casi la mitad de los 6 millones de personas que viven en el país, sobre un área de 40 000 km2 en tres regiones principales. Las tierras altas occidentales habitadas predominantemente por indios de los grupos Quiché y Cachiquel. Las regiones serranas centrales y noroccidentales, donde preponderan personas de descendencia española o mestiza [22]. La zona más perjudicada fue la de las sierras occidentales, en la que los daños materiales llegaron al 100% y el índice de mortalidad, al 21% [34]. Las carreteras y caminos en esta área que es montañosa y que recibió el impacto de deslizamientos y derrumbes, quedaron destruidos casi por completo.

FIGURA 1. Cantidades de alimento del
plan PL 480 Title II importados a Guatemala, de 1964 a 1976. Datos obtenidos con
permiso de Froman y col. [12].
En las áreas rurales, la mayor parte de los pobladores viven en pequeñas aldeas. En la encuesta de San Juan Comalapa, población ubicada en la porción occidental montañosa de la ciudad de Guatemala, Wemys y Holt [34] observaron que de 100 familias, el 12% no tenían tierra, y el 63% tenían entre 1 y 10 cuerdas (una cuerda o mecate = aprox. 40 m2). Muchas familias producían alimentos en cantidades menores de los que necesitaban, y tenían que emplearse por un salario para adquirir todo el alimento necesario, o un suplemento para sus familias. En Comalapa, el 90% de las personas que contestaron la encuesta se dedicaban a ocupaciones secundarias, que variaban desde labores agrícolas (21%) y comercio (9%) hasta diversas artesanías. En una encuesta realizada en 1976, Bates y col. [4] advirtieron que sólo el 3.6% de una población de tierras altas afirmaba producir en sus propias tierras, el 75% de todo el alimento necesario para el hogar, y el 27.2% no producía nada. Los principales productos básicos cultivados eran maíz y frijoles [17] aunque también se producían trigo y avena, como cultivos de fácil venta [5].
En la ciudad de Guatemala, gran parte de la población destinaba su paga de jornales (salarios) para obtener alimentos. La porción de la población urbana más afectada por el sismo, vivía en arrabales integrados por casuchas improvisadas3, dichos suburbios se localizaban en las pendientes que rodean la ciudad, precisamente la zona más susceptible de sufrir derrumbes. La encuesta de Wemys y Holt [34] levantada en los asentamientos de ese tipo, después del temblor, indicó que, en promedio, el 10% de la población estaba sin trabajo, y que el ingreso medio por familia era de unos 40 dólares al mes.
3 La población de la ciudad de Guatemala ha aumentado extraordinariamente en años recientes. En 1966, se calculaba que era de 672 094 personas, y en 1975 de 1 016 118 habitantes particularmente debido a la anuencia de inmigrantes provenientes de áreas rurales [8].
Para la fecha del sismo, en muchas zonas se había terminado la cosecha del maíz, alimento básico de la población [5], pero el desastre interrumpió la de trigo, que madura más tarde. Se calcula que en Comalapa, no se perdió más del 1% de la cosecha de trigo por el sismo, debido a los derrumbes en las laderas que éste provocó, pero hubo un "peligro constante de que el trigo demasiado maduro comenzara a dispersarse por los campos" [34]. Varios observadores quedaron impresionados porque el sismo no tuvo un gran impacto en las cosechas [5, 12, 18, 34]. Se estimó que era la mejor cosecha en 6 ó 7 años; los cálculos oficiales sugieren que la producción de maíz y frijoles era un 30% mayor que la del año anterior [5].
En consecuencia, el terremoto impactó a un país dividido en su etnia y economía. La población rural vivía en terrenos fragmentados, demasiado pequeños para proveer su subsistencia, y por lo común necesitaba su salario para adquirir alimentos y restaurar sus casas y propiedades; la población urbana empobrecida dependía casi por completo del mercado de alimentos. Al parecer, no hubo serios daños en la producción de éstos. Las opiniones en pro y en contra de la distribución de los mismos giraron alrededor de los efectos provocados por el temblor sobre alimentos almacenados, sus precios, demanda y distribución.
Provisiones caseras en áreas rurales
Inmediatamente después del desastre, muchos observadores concluyeron que en las casas dañadas era posible rescatar las existencias domésticas de maíz y otros granos básicos. En Comalapa [34] y otros sitios de las tierras altas [5], las personas pudieron rescatar para consumo inmediato, suficiente maíz y frijoles de entre los escombros. Bunch y Riddell [5] señalaron que los agricultores de la susodicha zona que entrevistaron "prácticamente no habían perdido" en las edificaciones deterioradas, sus existencias de granos básicos, y aunque se necesitaron dos semanas o más para el rescate completo de las provisiones, ellos contaron con una disponibilidad de alimentos mayor que las poseídas en cualquier año, en esa estación. La encuesta de que Bates y col. [4] llevada a cabo entre julio de 1977 y octubre de 1978 indicó que de los agricultores entrevistados en un área de tierras altas "fuertemente dañadas", sólo el 4.3% refirió haber rescatado alimentos de los depósitos deteriorados, y que el 32.7%, lo hizo de los almacenamientos no dañados; ello implica que pudo haberse perdido alimento porque los "daños serios" a veces significan destrucción total. Las razones del porcentaje pequeño de tal situación no son claras y pudieran depender de que se trataba de una zona especifica o por que entre el terremoto y la encuesta transcurrió un largo periodo de "rememoración.
Venta y precios de granos básicos
Los agricultores en pequeño normalmente conservan su maíz para consumo doméstico y lo venden sólo si necesitan pagar adeudos inmediatamente después de la cosecha y entonces recompran más tarde durante el año [5]. Las ventas al menudeo por lo común se hacen localmente, en tanto que las cantidades mayores se expenden de forma directa en las áreas urbanas.
Bunch y Riddell [5] encontraron que en San Martin, un pueblo situado en las tierras altas, debido a que los moradores dependían de la compra de alimentos tuvieron dificultad para obtenerlos en los primeros días, porque la población estaba aislada y los precios aumentaron rápidamente. El ejército compró algunos granos básicos y al final de las dos semanas se habían resuelto los problemas. En este punto el precio del maíz descendió de 7 a 5 centavos/libra (15 a 11 centavos/kg), quizás 1 centavo/libra menos del costo estimado de la producción [5]. En Chimaltenango, población de las tierras altas durante 4 a 5 meses después del sismo los precios del maíz, según informes, permanecieron en niveles de 5 centavos/libra [5]. Un agricultor de Chimaltenango dijo haber perdido 2.90 dólares/quintal después que descendieron los precios, y también indicó que tal fenómeno se debió al alimento importado "especialmente porque eran sitios en que siempre vendíamos, y que no compraron más porque les llegó el alimento donado" [3].
Artículos específicos de consumo
En áreas rurales de las tierras altas, se señaló que en el periodo inmediato al temblor, algunos artículos específicos de primera necesidad escaseaban y que sólo se conseguían a precios altos. Según Bunch y Riddell [5], escasearon el aceite comestible, el jabón, el arroz, las cerillas y el azúcar; en algunas zonas también hubo carestía de café y sal de mesa [17] y también se sufrió una insuficiencia temporal en el abastecimiento de cal (utilizada para preparar el maíz de las tortillas) [34]. Las deficiencias anteriores, al parecer, fueron consecuencia de averías en las comunicaciones. En San Martin, la organización inglesa de auxilio, Oxfam, suministró algunos de los artículos de primera necesidad, lo cual, además de incrementar directamente las provisiones y existencias, obligó a bajar el precio de otros artículos en el mercado de dicha población [5]. Los utensilios de cocina y las piedras de moler a menudo quedaron enterrados o rotos, lo cual originó problemas en la preparación de alimentos [34].
Trabajo manual
La cosecha de trigo crea una gran demanda estacional de trabajo manual en las zonas rurales. Para recolectar el producto de un acre del trigo sembrado, se ha dicho que un agricultor pequeño necesita de la ayuda de dos o tres hombres [5] A San Juan Comalapa grandes grupos de estudiantes llegaron unas cuatro semanas después del temblor (100 en un fin de semana, y 200 en el siguiente), procedentes de la Universidad de San Carlos, para ayudar a la recolección del grano [34]. En distintas zonas hubo serios señalamientos, relativos, que pequeños agricultores no podían contar con suficiente mano de obra, porque muchos se pasaban la mayor parte del tiempo en "colas", a la espera de alimentos de distribución gratuita [3]. También se indicó que el precio de la mano de obra aumentó y que algunos jornaleros adoptaron esquemas de trueque de alimento por trabajo, porque se les ofrecían artículos importados, a cambio de éste o por remover escombros [3].
Ciudad de Guatemala
En esta ciudad no se contó con grandes existencias de alimento en las casas y tiendas locales dañadas o destruidas. En la colonia La Trinidad, un barrio muy pobre, se inició un sistema de "distribución municipal libre, de alimentos". Como ocurrió en los centros rurales, los que sobrevivieron el temblor no sufrieron más tarde, de forma peligrosa, escasez de alimentos y agua, aunque ambos estaban racionados [34]. En el asentamiento de 35 000 damnificados que salieron de sus hogares originales y se refugiaron en 6 000 albergues provisionales, se señaló que la venta de productos básicos se había reanudado muy poco después del temblor, y que se podía conseguir frutas y verduras frescas, huevos, artículos generales de latería, así como leña. "Los precios eran un poco mayores que los que privaban en el centro de la ciudad, porque los vendedores compraron los artículos en mercados terminales o de menudeo y los transportaron a los campamentos en autobuses" [34]. Los habitantes del mencionado asentamiento eran algunas de las personas más pobres; Wemys y Holt [34] señalaron que en este grupo las trabajadoras sociales indicaron que la mitad no tenían empleo, aunque en opinión de ellos quizá fue una exageración. No se conocieron las tasas de empleo antes del sismo.
Los investigadores mencionados también encontraron que el terremoto destruyó muchos negocios pequeños y que los dueños de éstos comentaron que sus clientes se habían desplazado o ya no compraban porque no tenían empleo y por la competencia que significaba la libre distribución de alimentos.
Amamantamiento
Solomos y Butte [25] que trabajaron en Guatemala después del temblor de tierra, indicaron que muchas mujeres se quejaron de que "se les había ido la leche" por el susto o el terror. También señalaron que este cuadro se presentó en varias comunidades, pero que más tarde se reanudó el flujo normal de leche.
El principal efecto del temblor en el abasto de alimentos de la población rural, al parecer, fue la escasez temporal, creada por algunas personas, debido al agudo pero breve incremento de los precios comunes; éste fue un problema más general en el caso de los artículos de pequeño consumo, como cerillas, aceite comestible, jabón y cal, y no con los granos de primera necesidad. En la ciudad de Guatemala, el problema para la población (cuando menos en parte) fue el abastecimiento del área principalmente debido a las averías o desaparición temporal de las tiendas de menudeo; también disminuyó la demanda, a causa de la pobreza originada por el desempleo, aunque no está claro en qué medida fue consecuencia del sismo, y en qué medida constituye un problema preexistente en dicha población.
Es difícil separar los efectos de la cosecha, las fluctuaciones en la demanda y la distribución de alimentos en el mercado. Los precios bajos de los artículos de primera necesidad después del sismo, en cierta forma, se debieron a una cosecha muy abundante, pero en ello contribuyó, además, la distribución de los víveres de socorro4, que redujo la demanda normal. Hay datos de que la distribución de alimentos, agregada a la escasez de mano de obra en un periodo de máxima necesidad de ella para las labores agrícolas, también generó dificultades a los pequeños bodegueros y comerciantes, por disminuir las operaciones mercantiles. En el corto plazo la distribución de alimentos al parecer benefició a los habitantes pobres de las ciudades y a algunos trabajadores de socorro [25], pero es difícil pensar que en cuanto a esto hubiera un requerimiento continuo en una escala en la que las importaciones continuaron durante todo el año5
4 Con base en la suposición arbitraria de que el 20% de la producción total de alimentos de la localidad se vende en un año, los alimentos importados durante los doce meses ulteriores al sismo habrían aumentado dicho nivel en un 10%, aproximadamente.
5 Particularmente porque el gobierno guatemalteco solicitó desde febrero de 1976 que éstos fueran descontinuados [31], es decir, el mismo mes en que ocurrió el temblor de tierra
Hubiera sido mejor comprar localmente los alimentos, para de esa manera proteger los ingresos económicos de los agricultores, dichos alimentos hubieran sido distribuidos después de las primeras semanas. Oxfam [5] apoyó la práctica de un esquema de ese tipo, cuya finalidad consistía en que los agricultores recibieran el dinero de la venta de sus productos, comercializados a un precio mínimo.
El terremoto de mayo de 1972 en Perú
Dicha calamidad también planteó muchos de los problemas, que se presentaron en Guatemala en lo que respecta a los alimentos. El sismo, que causó la muerte de más de 20 000 personas abatió a una gran zona predominantemente montañosa. Afectó la región en la estación anterior previa a la recolección y produjo poco daño a las cosechas. En un poblado situado en tierras altas Glass [13] recibió noticias de daños en los canales de irrigación, cosechas y ganado, pero ello contrastó con observaciones de "campos con sus cosechas y otros que estaban intactos y verdes. En muchas zonas había rocas y derrumbes, pero las cosechas aún estaban indemnes". No se veían signos de inanición en los pobladores. Rennie [20] al evaluar la situación en una área remota también indico que: " las represas de irrigación y también los abastos de agua hablan sido reparados y las cosechas y el ganado estaban ilesos... Las personas se encontraban aisladas, sin albergue, ni luz, ni calor, ni utensilios de cocina. En todas partes había escasez de sal de mesa, azúcar y aceite comestible, pero en todas partes me alimentaron con frutas".
La principal operación de rescate que se había organizado al parecer no fue totalmente necesaria, Glass [14] recalca que: "una vez más, en respuesta a un plan. de desastres generalizados los estadounidenses distribuyeron alimentos como si todas las personas en el valle estuvieran en peligro inmediato de sufrir hambre (lo que en realidad no ocurrió así) y no consideraron los problemas reales de los alimentos, que aparecerían en meses futuros... los indígenas por no sentir la amenaza del hambre y por no estar familiarizados con la leche en polvo, en todo caso, decidieron con bastante razón, almacenar la leche y artículos enlatados y más tarde negociarlos por los productos que realmente necesitaban, una vez reabiertos los caminos". Probablemente en este caso, como ocurrió en Guatemala, hubo poblaciones que se beneficiaron genuinamente con la distribución inmediata de alimentos, pero surgen dudas en cuanto a si se requería un gran programa de distribución de víveres en áreas rurales.
El terremoto de Van, Turquía Oriental,
24 de
noviembre de 1976
Este sismo, fue el peor ocurrido en Turquía desde 1939, causó la muerte a 3 837 personas y dejó sin hogar a 50 000 por la destrucción parcial o completa de 10 081 viviendas. Principalmente impactó a una población pastoril, que vivía del ganado y en particular de las ovejas, aunque también poseían cabras y unas cuantas reses y además se ocupaban de algunos cultivos. En el área había poco comercio [29].
La calamidad se produjo con las primeras nieves del invierno, cuando las familias tenían guardado su abasto para todo el periodo invernal. Las pérdidas de alimentos informadas por UNDRO [29] incluyeron el aprovisionamiento total de invierno de muchas familias, el cual se estimó en un total de 5 000 toneladas, sin embargo, no se tiene clara la causa de las pérdidas o si éstas ascendieron al total mencionado. Se calculó que el número de cabezas de ganado perdidas fue de 15 000. El volumen de los víveres de auxilio recibidos llegó a 3 281 toneladas, que no incluyen pequeños donativos internacionales.
Los autores no han encontrado otras referencias útiles relacionadas con los efectos de la provisión de víveres en poblaciones impactadas por sismos. Un reporte de UNDRO [28] menciona la destrucción de campos y la pérdida de cosechas ocasionadas por un terremoto en Irían, Jaya, en 1976 (la provincia más oriental de Indonesia) y la subsecuente adopción de un programa de distribución de alimentos. En Alaska fue posible salvar cantidades considerables de alimentos después del terremoto de 1964 [2], y Haas [16] alude a que los sobrevivientes del sismo de 1968 en Sicilia que quedaron sin hogar, no recibieron alimentos los primeros 2 días, y su alimentación fue inadecuada durante 5 a 7 días posteriores a la catástrofe. No se han detectado descripciones acerca de escasez severa de alimentos o desnutrición luego de varios terremotos.
CICLONES, MAREJADAS E INUNDACIONES
Ciclón y marejada en la costa de Bengala oriental
en
noviembre de 1970
El ciclón y la marejada que devastaron gran parte de la costa meridional de Bengala en 1970, ocasionaron 240 000 muertes, pero pocas lesiones a los supervivientes. La encuesta levantada por Sommer y Mosely [26] (véase también el Capitulo 1) 2 meses después del desastre, aportó datos detallados de algunos aspectos de los efectos de esta calamidad en el aporte de alimentos y su distribución dentro de dicha zona. El estudio mencionado se aparta de lo usual porque utilizó una muestra perfectamente obtenido de un grupo testigo. Para este último fin se usó la población de 7 cooperativas localizadas en la thana de Gazaria6, la cual no fue afectada por el ciclón.
6 Una "thana" es una división administrativa con una población de 100 000 a 200 000 personas.
El área estudiada fue la más perjudicada por el ciclón y tuvo unas 2 000 millas cuadradas. Antes del ciclón tenía una población de 1 700 000 personas aproximadamente, de las cuales más del 80% eran agricultores, el 12% pescadores y el resto empleados, trabajadores de fábricas y tenderos. La población de la zona depende principalmente de la cosecha de arroz Aman que se recoge en octubre y noviembre; el ciclón devastó la zona cuando se recolectaba la cosecha y vivían en los campos unos 100 000 jornaleros emigrantes.
En el estudio se reunió información acerca del estado nutricional, el consumo de alimentos, la agricultura, la pesca y los alimentos, y la distribución de otros víveres de socorro.
Estado nutricional
Se hizo un estudio del estado nutricional por medio de la valoración "Quac"7. Los resultados de la encuesta demostraron que la población del área afectada incluso, estaba mejor nutrida que el grupo testigo (5.5% £ 75% del estándar; limites: 3.3 a 7.4% en el área afectada; 6.7% £) estándar en el área testigo). Esta situación se atribuyó a la riqueza relativa de la zona devastada, de reciente establecimiento, y según los estándares de la porción rural de Bangladesh escasamente poblada, y también a la mortalidad selectiva originada por la inundación, que causó la muerte a un número proporcionalmente mayor de sujetos débiles y enfermos, de tal modo que dejo solo a la población relativamente bien nutrida (véase Cap. I Sommer y Mosely [26] expresaron que los niños de la zona accidentada "parecieron ser los más sanos y mejor nutridos que habían visto en Bengala Oriental".
7 Sistema sencillo de comparar la circunferencia del
brazo con el valor medio de circunferencia que presenta una población bien
nutrida de referencia (u otro grupo), de individuos de la misma talla. El índice
es una estimación de la "delgadez" y se ha utilizado ampliamente en apocas de
escasez de alimentos en poblaciones pobres como indicador nutricional
[33].
Víveres de socorro y otros artículos de auxilio
Los principales auxilios entregados a las víctimas fueron alimentos o dinero; otros artículos por su insignificancia, no se pudo cuantificarlos. En las 9 thanas más afectadas, del 50.5% al 100% de la población fue favorecida con alimentos de socorro, y entre el 2.5% y el 43.9% (media, 13.9%) dijo haber recibido más del 50% de sus requerimientos diarios de alimentos de tal fuente. Se observó que tanto la población afectada por el ciclón y como el grupo testigo ingerían un número semejante de comidas al día, y que ambos grupos indicaron una frecuencia análoga de consumo de pescado o huevos durante la semana anterior a la encuesta (zona afectada, 84%; zona testigo, 86%). La ayuda monetaria, que fue de unos 24 millones de rupias, y se otorgó para adquirir semillas o materiales de construcción, pero, de hecho, se gastó en alimentos. Con los precios que prevalecían en la porción meridional de Bangladesh [1], dicha suma hubiera sido suficiente para adquirir unas 20 000 toneladas de arroz o para satisfacer las necesidades alimentarias anuales de unas 120 000 personas, respecto a alimentos.
Agricultura y pesca
La tenencia de la tierra en el área afectada era de un acre/persona (0.41 hectáreas) mucho mayor que las 0.3 acres/persona en el área testigo. En el momento del estudio, se estaba cultivando el 21 % del área testigo y el 6.4% del área afectada, el área en la que se había plantado arroz era relativamente pequeña. Las razones que dieron los agricultores fueron que había gran salinidad en la tierra, la creencia de que los terrenos ya no servirían para más cosechas, y la queja de que los jornaleros preferían recibir alimentos de auxilio gratis, que trabajar en los campos. Sin embargo, la explicación común fue que la falta de cultivo se debía a la escasez de semillas y de búfalos o bueyes para arar. La proporción de agricultores sin animales de arrastre varió en las diferentes zonas afectadas, del 30 al 80% (media 57%) en comparación con un promedio del 17% en el área testigo. Con base en el recuento directo de búfalos y bueyes propios y la superficie de tierra trabajada por cada agricultor en el área afectada por el ciclón, se calculó el número de uno u otro animales por cada 100 acres (40.5 hectáreas) y se encontró que en la zona devastada dicho número era de 12.8 búfalos o bueyes por cada 100 acres; para alcanzar la densidad observada en la zona testigo se necesitaban 123 000 animales y 127 000 arados.
De los jefes de familia el 11.1 % eran pescadores (zona testigo, 8.8%); de ellos el 38.7% no se dedicaban a la pesca en el momento del estudio (zona testigo, 26.3%). Dentro del grupo mencionado, el 80% afirmó que no pescaban por la escasez de embarcaciones y redes (305%, de la zona testigo).
Todo lo anterior es un ejemplo de que quizá el hambre haya sido aliviada por la distribución de alimentos y donativos de dinero. Debido a que el ciclón y la marejada ocurren en el momento de la recolección de la cosecha, es razonable suponer que las pérdidas de cereales de primera necesidad en campos y almacenes fueron considerables. Aún más, cabe pensar que los jornaleros supervivientes sin empleo y sin tierras en dicha área, carecieran de medios de sostén. El siguiente ejemplo ilustra la forma en que en una situación semejante acaecida en el norte de Bangladesh, después de una inundación, hubo hambre y desnutrición.
Inundación y hambruna en Bangladesh 1974/1975
En 1974, las inundaciones destruyeron o dañaron las cosechas de arroz Aus (junio/julio) y Aman (octubre/diciembre) en muchas zonas ribereñas de Bangladesh. En el norte del país, hubo pérdidas considerables de tierras por erosión, reorientación del principal río y encenagamiento [7]. En otras zonas del país, las cosechas fueron bastante normales. La producción agrícola total y las importaciones de cereales, en combinación, fueron prácticamente iguales a las de los 4 años anteriores [1].
La tenencia de la tierra en Bangladesh es muy desigual: de forma global 40% de la población tiene menos de 0.5 acres o no tienen absolutamente tierras. En algunas áreas septentrionales en que el río erosiona constantemente sus bancos, la gente sin tierra comprende más de la mitad de la población. Estas personas subsisten trabajando de jornaleros agrícolas, por lo que algunos se desplazan de un área a otra con las cosechas, unos más se dedican al comercio en pequeño, o a las artesanías y en las zonas urbanas laboran como jornaleros y en el arrastre de rickshaws (cochecitos tirados por seres humanos). Pocos contaban con reservas de dinero en efectivo o con bienes raíces de cualquier clase y muchos vivían al día con el producto de su trabajo.
1974/75 fue un año de hambruna en Bangladesh. Los cálculos de la mortalidad total por esa causa indicaron que hubo 70 000 muertos [19] pero las estimaciones basadas en la mortalidad en bruto sugirieron que la mortalidad total quizá fue 2 o 3 veces mayor que la expresada por dichas cifras [23]. El hambre afectó principalmente a 3 grupos. Primero, en algunas zonas ribereñas septentrionales en las que los jornaleros agrícolas no tenían trabajo y, consecuentemente, no podían adquirir alimentos [24]. Segundo, en algunas zonas del norte y más gravemente en la remota thana de Rowmari [10] en donde los pobres perdieron directamente por la inundación tierras, cosechas y otras posesiones, al no tener capital ni otra ocupación, sufrieron hambre8. Tercero, debido a un incremento abrupto en el nivel nacional de los precios de alimentos básicos y cereales, muchos pobres en el país, padecieron hambre, porque sus ingresos no alcanzaban para mantener el paso de los aumentos de precios. Hubo algunos datos de que esta alza de precios no guardó relación directa con las inundaciones sino que fue resultado de la especulación y el acaparamiento, quizá al agotarse las reservas gubernamentales, en combinación con una expansión en el dinero circulante; sin embargo, es posible que el acaparamiento haya sido desencadenado por la incertidumbre acerca del abasto de alimentos, nacida de los primeros signos del hambre y por la emigración proveniente de las áreas inundadas, situadas en el norte del país [24].
8 Como cosa extraordiaria se señaló que algunas personas no intentaron emigrar de sus áreas de origen para buscar alimento en otras partes sino que simplemente se quedaron y hambrearon. Muchos de los que emigraron, sufrieron hambre en las calles de Daka y otras ciudades [7,19].
Dodge [10] hizo una relación excelente de las medidas para paliar el hambre en la thana de Rowmari, una zona ribereña muy afectada, localizada en el norte de Bangladesh.
Andhra Pradesh, zona meridional de la India: ciclón y marejada de 1977
El ciclón y la marejada que arrasaron la porción meridional de Andhra Pradesh, en 1977, produjeron daños extensos en una zona de 75 por 100 millas y causaron unas 10 000 muertes (véase Cap. 1). Se cuenta con muy poca información acerca de los problemas de alimentación ocasionados por el desastre. La escasez de la información de destrucciones se complica por el hecho de que en las operaciones de auxilio intervinieron muchos grupos internacionales.
Por acaecer dicha calamidad antes de la cosecha, las principales pérdidas comprendieron el arroz todavía en tallo, los acopios para su venta directa y comercial, de plátanos, tabaco, pimientos, azúcar, ocrizomas de cúrcuma y nuez de anacardo, y, además, los daños a largo plazo a la agricultura, por la salinización de las tierras y el encenagamiento de los canales de riego. Muchos de los muertos y damnificados eran jornaleros sin tierra y pescadores, lo mismo que jornaleros emigrados de otras áreas [9].
No existe una descripción completa de los programas de suministro de alimentos instrumentados en el área afectada. Inmediatamente después del desastre se distribuyeron algunas raciones de alimentos cocidos, pero no está claro lo concerniente a quienes las recibieron, el volumen de alimentos repartido ni el tiempo durante el cual continuó la distribución. Una referencia de Winchester [35], quien intervino en la operación de auxilio, indica que sólo unas cuantas aldeas ubicadas a la vera de los caminos que continuaron, recibieron los alimentos de ayuda. La mayor parte de las aldeas quedaron aisladas. Sin embargo también señaló que no hubo carencia real de alimentos porque los supervivientes podían acudir a los mercados que estaban a un día de camino. Los precios de los alimentos se elevaron pronunciadamente, de tal modo que los sobrevivientes a menudo, carecían de dinero suficiente para adquirir los productos necesarios. Winchester detectó una escasez real de cerillos, aceite comestible y pimientos; los materiales distribuidos incluyeron tiendas de campaña y leche descremada.
Las noticias, tanto nacionales como locales, aparecidas en la prensa India detallaron varios aspectos preocupantes [6]: pérdida de ganado, escasez de forrajes, temor de que aumentaran los precios de las mercancías en tiendas al menudeo, y la salinización de la tierra. Hubo peticiones al gobierno tendientes a que los agricultores reembolsaran los créditos que les habían sido otorgados; para que así hubiera disponibilidad crediticia; se diera prioridad al desasolvamiento de los canales de riego y a la desalinización de la tierra y que se hiciera un estudio para definir la magnitud del problema de la salinización.
Se calcula que pudo salvarse del 30 al 40°10 del arroz en cascara dañado [6]. Según Veeriah [32] quien intervino activamente en las operaciones de rescate y que en 1981 siguió trabajando en un proyecto de desarrollo en el área, los incrementos de precios duraron poco tiempo, porque el gobierno "saturó el mercado con alimentos". Él también estableció que la salinidad de la tierra no constituía un problema grave porque la dispersión del agua salada fue rápida y no penetró profundamente en el suelo.
Ciclón en Sri Lanka, 23 de noviembre de 1978
Este ciclón, que fue el más devastador en todos los anales de esa isla, causó 915 muertes atribuidas a los fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones, y produjo una destrucción extensa de edificaciones. Los daños máximos causados por el viento ocurrieron en una banda de unos 35 km de anchura, pero otros de menor cuantía, acaecieron en otra banda de 65 km de ancho principalmente en la porción oriental de la isla. Las comunicaciones telefónicas y por carreteras se interrumpieron más que todo debido a árboles caídos, la interrupción duró varios días, e incluso hasta una semana en áreas alejadas, aunque algunos convoyes llegaron a los poblados de Polonnaruwa y Batticaloa, el 25 y 26 de noviembre, respectivamente [30].
El ciclón asoló una zona de la isla, cuyos principales cultivos son cocos y arroz, gran parte de éste se cultiva mediante extensos sistemas de riego. En Balti, el 60% de los cocoteros quedaron destruidos al ser destrozados a nivel del suelo o desarraigados. Los arrozales fueron inundados y en algunos casos el agua llegó a una altura de 2 metros. La repentina y extraordinaria inundación de Mahaweli, que es el principal canal de drenaje de la porción oriental del país, produjo el arrastre del arroz y de otras cosechas.
El ciclón azotó Sri Lanka a finales de noviembre, durante la temporada de siembra. El arroz con cáscara de la cosecha anterior se había vendido y se encontraba almacenado en bodegas regionales. El arroz plantado más tarde, fue descrito como "aplastado", pero al parecer sufrió pocos daños por los vientos y la inundación [30].
Los grandes vientos, lluvias e inundación afectaron al suministro de alimentos al dañar los abastecimientos guardados dentro de casas individuales y porciones de los depositados en almacenes y, además, debido al desplazamiento masivo de personas que huyeron a sitios más seguros [30].
Excepto los cultivadores de arroz, muchas personas en la región oriental no produjeron sus propios alimentos, salvo los cocos que se cosechaban en diversas zonas. La población por lo común no compra alimentos en cantidades suficientes ni los almacena sino que los adquiere diariamente, en particular los jornaleros a quienes se les paga por día de trabajo.
Los problemas de alimentación identificados, y que más tarde sirvieron como base para hacer un folleto sobre el ciclón [21], fueron principalmente de distribución y no de abasto. (I) Los almacenes tenían suficientes cantidades de arroz para alimentar a la población durante 3 a 6 meses, según la zona. (2) Algunos almacenes de arroz y tiendas de cooperativas fueron dañados por el ciclón, y algunos aprovisionamientos quedaron expuestos a las lluvias torrenciales. Se consideró que la mitad de tales reservas quedaron deterioradas por el agua de las lluvias. (3) El arroz mojado por agua de lluvia tenía buen sabor si se consumía inmediatamente.9 Cuando se retrasaba su distribución, se descomponía en los depósitos. (4) Otras existencias se hallaban en las tiendas de cooperativas situadas en los poblados, pero dado que casi toda la comunidad necesitaba alimentos, las cantidades pocas veces cubrieron las demandas de un día. (5) Hubo tiendas privadas expendedoras de alimentos que abrieron al día siguiente de ocurrido el ciclón. (6) Algunas provisiones obtenidas en la localidad, aunque no eran adecuadas para un tiempo prolongado constituyeron una fuente importante de alimentación de emergencia, particularmente en las áreas rurales. Los alimentos cultivados en la localidad incluyeron mandioca silvestre, batatas, fruta del pan y cocos caídos de los cocoteros.
9 Dynes y col. [11] observaron que después de desastres en USA se contaba en abundancia con artículos comestibles de lujo; se almacenaban en congeladores y cuando faltaba la energía electrice era importante comerlos inmediatamente.
A pesar de las fuentes relativamente abundantes de alimentos en el área, surgieron carencias atribuidas a las siguientes razones: 1) La falta de autorización para distribuir alimentos. En el caso de tiendas de cooperativas se necesitaba una autorización especial, lo cual en algunos casos significó demoras en la operación, mientras alguien acudía a las oficinas centrales para gestionar el permiso. Hubo algunos casos de pillaje de alimentos. 2) El transporte desde los depósitos regionales se retrasó por el bloqueo de las carreteras y la escasez de vehículos.
Según el comunicado de UNDRO [30], aunque dentro de Sri Lanka se contaba con cantidades adecuadas de víveres para operaciones de auxilio inmediato, la merma que ello representó en las reservas nacionales de alimentos fue de tal magnitud que se necesitó el rápido reabastecimiento por parte de países extranjeros. Para satisfacer parte de esas necesidades, el Programa Mundial de Alimentos proveyó 5 400 toneladas de harina de trigo y 400 toneladas de leguminosas, que representaban raciones para 500 000 personas durante 3 meses (equivalente a 0.15 kg/persona/día).
Inundaciones de Nueva Inglaterra, 1955
Whitkow [36] notó que después de dichas inundaciones fueron destruidas por razones sanitarias, unas 400 toneladas de alimentos. También advirtió que hubo una necesidad relativamente pequeña de alimentación pública porque fue posible reabrir rápidamente carreteras y vías de comunicación.
Se cuenta con más comunicados referidos a la distribución de alimentos después de desastres naturales específicos, pero se sabe de otros que no han prestado suficiente detalle al asunto.
CONCLUSIONES
Los datos presentados en este capitulo son insuficientes para basar algo más que conclusiones tentativas respecto a los efectos de un desastre en el suministro de alimentos a la población. El principal aspecto que sobresale es que si bien pueden hacerse algunas generalizaciones, por ejemplo, entre desastres "acuosos" y "secos", cada catástrofe es un caso único que debe considerarse dentro del marco del sistema normal en el que la población produce, almacena, distribuye y consume sus alimentos.
Efectos en la disponibilidad de alimentos en/a zona afectada
Un desastre natural no siempre conduce a la disminución de la disponibilidad de alimentos por persona dentro del área afectada, cuando menos en el corto plazo. Incluso en situaciones en que ha habido deterioro y daño en las existencias de alimentos por lluvias o inundaciones, ello no implica necesariamente una carestía inmediata, aunque puede ocasionar escasez después de largo tiempo. Los desastres naturales a veces hacen que en breve término aumente la disponibilidad de algunos alimentos, como ocurrió en Sri Lanka; en otros sitios las catástrofes y particularmente las inundaciones, pueden causar que se pierdan las reservas familiares de alimentos y otros bienes de capital necesarios para la supervivencia, y sin recibir ayuda exterior, ello puede originar directamente hambre e inanición.
Estado nutricional
Los únicos ejemplos que muestran un cambio claro en el estado nutricional antropométrico son los obtenidos en la porción septentrional de Bangladesh después de las inundaciones de 1974 y luego del ciclón y la marejada en el mismo país en 1970. El primero indicó un incremento extraordinario en la prevalencia de desnutrición en niños en tanto que, paradójicamente, el segundo sugirió una mejoría en el estado nutricional como consecuencia del desastre. Al parecer no ha habido otros intentos de estimaciones cuantitativas del estado nutricional después de desastres.
Producción de alimentos
La producción de alimentos puede resultar afectada de diversas formas, como serían pérdida de tierras y de cultivos aún no cosechados y cuando menos la interrupción temporal de la capacidad de cultivo de la tierra por salinidad o la destrucción de canales de riego, así como la pérdida de implementos y ganado. En los pocos ejemplos disponibles, los reportes inmediatos acerca de los efectos del desastre han tendido a exagerar el impacto de la calamidad sobre las cosechas y sobre la capacidad agrícola futura. En algunas situaciones también la producción puede resentir daños por la falta de mano de obra, porque se dedica a otras tareas, y por la distribución de víveres de auxilio.
Demanda
La demanda de la producción local puede disminuir porque los pobres no tienen el dinero en efectivo para adquirir alimentos, o reciben víveres gratuitamente, provenientes de fuentes importadas; ello puede disminuir el precio de los alimentos producidos en la localidad y crear problemas a los agricultores, en un momento cuando se necesita una mayor demanda para la reconstrucción.
Distribución
Un desastre de gran magnitud puede dislocar temporalmente dentro de un área la distribución de alimentos en el corto plazo por: a) bloqueo físico de caminos y carreteras; b) daño tísico de las tiendas de menudeo y mayoreo o debido a la necesidad de que su personal se dedique a otras actividades, o c) presión de demandas y exigencias a la administración, como aprovechar las reservas gubernamentales, lo cual choca con los procedimientos normales.
En el corto plazo, las fallas de distribución también causan escasez de otros productos alimenticios menores y bienes pequeños de consumo necesarios para la producción de una dieta normal. Las carencias a veces pueden tener igual gravedad que la escasez de cereales de primera necesidad.
Precio
En zonas aisladas por desastres, y alejadas del comercio normal en que la demanda excede el suministro de un articulo de primera necesidad, incluso temporalmente, los precios pueden aumentar de forma repentina y causar desabasto a cualquier persona que dependa del mercado para su consumo. Estas alzas de precio pueden abatirse al abrirse de nuevo las vías de comunicación, pero a veces (quizá solo en circunstancias muy especificas e insólitas) dicho incremento puede persistir y abarcar a una zona más amplia.
Sin embargo, a pesar de la naturaleza tentativa de estas conclusiones, no puede apoyarse más la suposición de que una población afectada por un desastre siempre necesita distribución de alimentos.
REFERENCIAS
1 Alamgir, M.: Famine 1974 - The political economy of mass starvation in Bangladesh. A statistical annexe, part I (Mimeo, Bangladesh Institute of Deveiopment Studies, July 1977).
2 Alter, A.J.: "Environmental health experiences in disaster."
Am. J. publ. Hlth 60:475-480
(1970).
3 Anunymous: On the receiving end - an interview. "Food Monitor" 7:6-7 (1978).
4 Bates, F.L.; Farell, W.T.; Glittenberg, J.K.: Emergency food programmes following the Gutemalan earthquake of 1976. Substantive Report No. 3 Guatemalan Earthquake Study (Mimeo, University of Georgia).
5 Bunch, R.; Riddell, W.: Edited interview - The relationship between PL 480 food distribution and agricultural development (Mimeo, Antigua, Guatemala, August 1977).
6 Caldwell, N.; Clark, A.; Clayton, D.; Malhotra, K.; Reiner, D.: "An analysis of Indian press coverage of the Andhra Pradesh cyclone disaster of November 1977. " Drsasters 3:154- 168 (1979).
7 Currie, B.: "The famine syndrome; its definition for relief and
rehabilitation in Bangladesh. " Ecol.
F. Nutr. 7:87-98 (1978).
8 Davis, 1.: "Housing and shelter provisión following the earthquakes of February 4 and 6, 1976." Disasters 1: 82-89 (1977).
9 Dharmaraju, P.: Emergency health and medical care in cyclone and tidal wave affected areas of Andhra Pradesh - November 1977. Case study presentad at the joint IHF/UNDRO/WHO seminar on Natural Disasters, Manila (Mimeo, March, 1978).
10 Dodge, C.P.: "Practical application of nutritional assessment - malnutrition in the flood area of Bangladesh, 1974." Disasters 4:311-314 (1980).
11 Dynes, R.R.; Quarantelli, E.L.; Kreps, G.A.: A perspective on disaster planning (Mi meo, Disaster Research Center, Ohio State University, May, 1980).
12 Froman, J.; Gersony, B.; Jackson, T.: General review - PL 480 food assistance in Gua tema/a (Mimeo, Jane 1977).
13 Glass, R.I.: "Pishtacos in Pera." Harvard Med. Alum. Bull. 12:12-16 (1971).
14 Glass, R.: "Aid fiasco in Pera." The New Republic 14 (September 1970).
15 Gueri, M.: "The role of the nutrition officer in disasters." Cajanus 13:28-41 (1979).
16 Haas, J.E.: The western Sicily earthquake of 1968. The National Academy of Sciences for the National Academy of Engineering (Mimeo, Washington 1969).
17 Long, E.C.: "Sermons in stones - some medical aspects of the earthquake in Guate mala." St. Mary's Hospital Gazette, London 83:6-9 (1977).
18 Nash, J.E.: Quoted in the New York Time (November 6, 1977).
19 Rahaman, M.M.: "The causes and effects of famine in the rural population - a report from Bangladesh." Ecol. F. Nutr. 7:99-102 (1978).
20 Rennie, D.: "Afler the earthquake." Lancet ii: 704-707 (1970).
21 Resstler, E.: Sri Lanka cyclone handbook (United Nations Development Programme, Office of Project Execution SRL/79/001, November 1979).
22 Romero, A.B.; Cobar, R.; Western, K.; Lopez, S.M.: "Some epidemiologic features of disasters in Guatemala." Disasters 2:39-6 (1978).
23 Seaman, J.; Holt, J.: "Markets and famines in the third world." Disasters 4:283-297 (1980).
24 Sen, A.K.: "Starvation and exchange entitiements - a general approach and its application to the great Bengal famine." Cambridge J. Econ. 1:33-59 (1977).
25 Solomons, N.W.; Butte, N.: "A view of the medical and nutritional consequences of the earthquake in Guatemala." Int. H. 93:161-169 (1978).
26 Sommer, A.; Mosely, W.H.: "East Bengal cyclone of 1970 - epidemiological approach to disaster assessment." Lancet i:l029-1036 (1972).
27 Stommel, H.; Stommel, E.: "The year without a summer." Scient. Am. 240:134-140 (1979).
28 UNDRO: lrian Jaya - report of the United Nations disaster relief co-ordinator in the earthquakes in Irían Jaya and Bali, Indonesia, June/July 1976. Rep. No. 002 (UNDRO, Geneva, 1976).
29 UNDRO: Report of the United Nations disaster relief co-ordinator on the earthquake in Van Province, Turkey, November 24, 1976. Rep. No. 003 (UNDRO, Geneva 1977).
30 UNDRO: Report of the United Nations disaster relief co-ordinator on the cyclone in Sri Lanka, November 23/24 1978. Rep. No. 006 (UNDRO, Geneva 1979).
31 United States Government: "Managing international disasters - Guatemala; hearing and mark-up befare the sub-committee on international resources, food and energy, of the commitee on international relations." House of Representatives, February 18 and March 4 1976 (US Government Printing Office, Washington 1976).
32 Veeriah: Personal communication.
33 Ville de Goyet, C., de; Seaman, J.; Geijer, U.: The management of nutritional emergencies in larga populations (WHO, Geneva 1978).
34 Wemys, H.; Holt, J.: ''Rural centre and city slum after the Guatemala earthquake." Disasters: 190-97 (1977).
35 Winchester, P.: "Disaster relief operations in Andhra Pradesh, southern India, following the cyclone in November 1977." Disasters 3:173-177 (1979).
36 Whitkow, A.: "And the waters prevailed - public health aspects of the New England flood." New Engl. J. Med. 254:843 - 846 (1956).
 |
 |