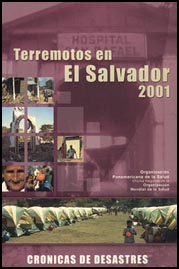
En El Salvador, el 13 de enero de 2001, se inició una crisis sísmica, con varios terremotos y numerosas réplicas que causaron graves efectos en la población, la infraestructura, las actividades productivas y el medio ambiente en gran parte del país.
El primer sismo ocurrió el sábado 13 de enero a las 11:33 a.m. hora local (17:33 UTC), con una magnitud Mw = 7.6.1 Exactamente un mes después, el martes 13 de febrero, a las 8.22 a.m. hora local, un segundo sismo de magnitud Mw = 6.62 y, cuatro días más tarde, el sábado 17 de febrero, a las 2.25 p.m. hora local, se produjo el tercer sismo con una magnitud Mw = 6.6.3
1 Earthquake Bulletin USGS-NEIC: Earthquake in Central America [página web en línea http://ueic.usgs.gov/neis/bulletin]2 Ibid
3 Ibid
El primero de éstos originó daños en casi todo el territorio salvadoreño y fue apreciado en todo el istmo centroamericano, desde el sur de México hasta el occidente de Panamá y en las islas de El Coco (Océano Pacífico) y San Andrés (Mar Caribe).4
4 Mora, Sergio. 2001. Nota técnica: El Salvador, la crisis sísmica de enero y febrero de 2001, BID-COF/CDR-CHA, República Dominicana.
Una gran parte de la población del país fue afectada directamente por los sismos, por sus correspondientes réplicas y por los numerosos deslizamientos que causaron la destrucción total o parcial de viviendas, infraestructura, servicios básicos, actividades productivas y el medio ambiente. El balance total fue de 1.159 fallecidos, 8.122 heridos y de 1.582.428 damnificados en todo el país.
Inmediatamente después del sismo del 13 de enero, el Gobierno activó el Comité de Emergencia Nacional (COEN) para realizar una evaluación preliminar de la situación del país e iniciar las acciones para la atención de la emergencia. El mismo día comenzaron las evaluaciones sectoriales preliminares y la información obtenida se centralizó y consolidó en el COEN para coordinar las acciones correspondientes con las instituciones estatales, las autoridades locales, las entidades autónomas, las instituciones de socorro y de servicios y las ONGs que conforman el Sistema Nacional de Emergencia (SISNAE).
El 14 de enero, una vez realizada la evaluación preliminar de los efectos producidos en todo el país, la Asamblea Legislativa declaró un estado de calamidad pública y desastre nacional y decretó tres días de duelo nacional. El Presidente de la República hizo un llamado a la comunidad internacional para que brindara asistencia humanitaria y solicitó oficialmente el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas cuya respuesta fue inmediata. El Sistema movilizó especialistas internacionales en desastres, epidemiólogos, ingenieros sanitarios, ingenieros estructurales, profesionales de la salud mental, expertos en salud pública y otros profesionales de las diferentes agencias del sistema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue la encargada de convocar y coordinar el equipo de profesionales que realizó la valoración de daños que permitió al Gobierno y a los organismos nacionales e internacionales conocer la dimensión de los efectos económicos de los sismos y establecer los planes para la rehabilitación y recuperación del país. Dicha valoración fue presentada por el Gobierno de El Salvador en la reunión del Grupo Consultivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada el 7 de marzo de 2001 en Madrid, España, dentro de su propuesta Unidos por El Salvador: Plan de recuperación de los daños causados por los sismos del 13 de enero y 13 de febrero, con el fin de solicitar a la comunidad internacional fondos para la rehabilitación y la reconstrucción del país. La suma total de los daños y pérdidas fue estimada en 1.603,9 millones de dólares.
Desde el momento en que se produjo el primer sismo, la población buscó información sobre lo ocurrido y lo que debían hacer para aliviar su situación, a través de los medios de comunicación nacionales - prensa, TV, y radio - e Internet. También se dirigieron directamente a los centros especializados en sismología y a las agencias de prensa internacionales que, conjuntamente con las nacionales, mostraron al mundo la situación que se estaba viviendo en las zonas afectadas y las acciones que se estaban llevando a cabo.
Las instituciones del estado, la sociedad civil y la comunidad internacional respondieron inmediatamente para asegurar las mejores condiciones sanitarias posibles, tratando de evitar daños colaterales. La recepción y administración de la ayuda humanitaria se inició inmediatamente en centros oficiales y extraoficiales que se crearon a través de donantes individuales, ONGs y empresas privadas.
El 14 de enero, la Presidencia de la República creó la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL) con el objetivo de recibir y canalizar la ayuda de donantes nacionales e internacionales, así como de gobiernos y ONGs internacionales, a favor de aquellos que resultaron directamente afectados por el sismo del 13 de enero de 2001.5 Inmediatamente, CONASOL comenzó a recibir, controlar y canalizar la ayuda y donaciones recibidas.
5 Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL). Ayuda recibida. Boletín de CONASOL. El Salvador. 2001.
El sismo del 13 de enero produjo daños de distinta dimensión en las edificaciones y servicios básicos de casi todos los departamentos del país. El alud de lodo que se produjo en la cordillera del Bálsamo, en el departamento de La Libertad, dejó 687 viviendas soterradas. Los daños no causados por deslizamientos se presentaron sobre todo en los departamentos de Usulután, La Paz, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán, San Salvador y San Vicente. Los departamentos de Santa Ana, San Miguel y Cuscatlán, presentaron porcentajes medios de afectación, mientras que en los departamentos restantes se detectaron daños menores.
Un mes más tarde, el sismo del 13 de febrero, de gran magnitud y poca profundidad, tuvo un alto poder destructivo. Afectó a las construcciones que habían resistido el primer sismo y causó el colapso de algunas viviendas que sólo habían sufrido daños leves o moderados durante éste y que eran recuperables. Por su cercanía al epicentro del sismo, los mayores daños se concentraron en los departamentos de Cuscatlán, La Paz y San Vicente, áreas que ya habían sido dañadas en el terremoto de enero. Los daños menores producidos por el tercer sismo del sábado 17 de febrero se acumularon y se confundieron con los anteriores. Las edificaciones mostraron en la mayoría de los casos una alta vulnerabilidad sísmica, tanto por las técnicas de construcción utilizadas como por la calidad y el mantenimiento de los materiales.
En el sector productivo, el mayor impacto del sismo del 13 de enero fue la destrucción en la producción y las existencias de la micro y la pequeña empresa - orientadas al mercado interno y en muchos casos manejadas por mujeres - y de la mediana empresa en los sectores agropecuarios, industriales y comerciales. La gran empresa casi no sufrió ningún daño. En el segundo sismo, igualmente, la micro, pequeña y mediana empresa sufrió un impacto negativo muy severo. Los efectos de los sismos fueron particularmente adversos al sector rural, afectando la producción agropecuaria y las viviendas de 25.000 familias de agricultores.
En el sector sanitario los sismos afectaron significativamente la red de los establecimientos de salud, constituida por unidades, puestos, casas de salud y servicios de apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Salvadoreño de los Seguros Sociales (ISSS). Esto agravó la situación crónicamente insuficiente de la infraestructura sanitaria de El Salvador. Fueron afectadas 113 instalaciones del MSPAS y quedaron fuera de servicio aproximadamente 2.021 camas hospitalarias durante la emergencia, lo cual significa una pérdida del 40% del total disponible. Los daños y las evacuaciones (a veces injustificadas) obligaron a establecer servicios de salud alternativos en instalaciones precarias y temporales en zonas verdes, canchas deportivas o estacionamientos de vehículos situados en las proximidades de los hospitales. Hubo además varias donaciones de hospitales de campaña.
La infraestructura de saneamiento de las zonas urbanas y rurales de todo el país fue gravemente afectada. En las zonas rurales se destruyó un gran porcentaje de los pozos de abastecimiento de agua y de las letrinas existentes, ya de por sí insuficientes previamente al sismo del 13 de enero. Los principales problemas de saneamiento que afectaron a la población ubicada en las zonas de desastre fueron originados por: las fallas en los sistemas de suministro de agua potable y disposición de aguas servidas, la disposición de residuos sólidos y el manejo de cadáveres.
Debido al gran número de viviendas afectadas y a los daños en la infraestructura de servicios básicos, se instalaron en todo el país diferentes tipos de albergues y refugios, algunos de ellos establecidos por el Gobierno, las municipalidades y algunas ONGs, y otros que se crearon espontáneamente. En algunos casos la población afectada decidió quedarse cerca de lo que habían sido sus hogares para cuidar sus pertenencias, y utilizaron cualquier tipo de material para cobijarse.
El colapso de las estructuras y los efectos geológicos secundarios provocaron en los pobladores lesiones inmediatas, lesiones simples de piel, fracturas leves y graves, traumas provocados por golpes, caídas, sofocamiento y aplastamientos. Se declaró la alerta epidemiológica, pues aunque los sismos no provocan epidemias, las condiciones sanitarias producidas por éstos agudizan situaciones preexistentes en las zonas afectadas. La concentración de un gran número de personas en esas condiciones sanitarias representaban un riesgo de transmisión de enfermedades. Por ello, el sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades del MSPAS se puso en acción inmediatamente.
Con el objeto de coordinar las actividades de atención a la población, el MSPAS, ente rector de la salud en El Salvador, contactó de inmediato con el COEN. El mismo 13 de enero se iniciaron las actividades de registro y control de los brotes epidemiológicos en las zonas afectadas y en los refugios y se determinó cuáles eran las enfermedades que requerían vigilancia especial.
Durante los días 14, 15 y 16 de enero, los representantes del MSPAS - con el apoyo de la OPS/OMS y de la Secretaría de Salud de México, los miembros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Batallón de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de El Salvador - elaboraron las Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 13 de enero de 2001,6 cuyo objetivo era organizar, normar, coordinar y orientar las acciones del sector de la salud en las diferentes fases posteriores al desastre para evitar la duplicidad de esfuerzos y hacer que los recursos resultasen eficaces.
6 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS). Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 13 de enero de 2001.El Salvador. 2001.
En dichas guías se establecieron las funciones del Comité responsable de cada uno de los albergues y refugios y se definieron los componentes prioritarios del plan. Como la salud mental es uno de los aspectos más importantes en el proceso de recuperación de las poblaciones después de un desastre, se estableció oficialmente el Equipo de Trabajo para la Emergencia en Salud Mental (ETESAM) con el apoyo del Consejo Asesor de Salud Mental del MSPAS, en el cual participaron igualmente el Instituto Salvadoreño de Seguro Social ISSS, el Hospital Militar y la OPS/OMS, conjuntamente con el PNUD, la UNICEF y otras organizaciones.
La cobertura del desastre que prestaron los medios de comunicación, sobre todo las emisoras de radio y televisión nacionales, fue muy importante por la información y orientación que dieron a la población, especialmente durante las fases de atención y recuperación. Influyeron positivamente en el comportamiento de la población y en la coordinación de actividades que programaron los organismos del sector de la salud con los ciudadanos.
La atención sanitaria en las zonas afectadas estuvo dirigida por el MSPAS y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), con la asesoría técnica de la OPS/OMS. La atención médica de la emergencia fue brindada por el MSPAS y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con la asesoría de la OPS/OMS y el apoyo de la sociedad civil salvadoreña, las ONGs, las diferentes organizaciones religiosas, el sector privado de la salud nacional y extranjero, la cooperación exterior tanto de los organismos internacionales e instituciones humanitarias como de los gobiernos de países amigos y los voluntarios internacionales.
Para manejar los inventarios y hacer el seguimiento de los medicamentos y otros suministros humanitarios que iban llegando, el COEN solicitó el apoyo de la OPS/OMS para instalar el Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios (SUMA). La ONG FUNDESUMA, con sede en Costa Rica,7 movilizó inmediatamente un equipo de apoyo internacional de voluntarios de SUMA de diferentes países. El 16 de enero se incorporó el personal del MSPAS a las labores de clasificación, control y distribución de donaciones, junto con el personal nacional organizado por el COEN y la OPS/OMS y con los voluntarios de los diferentes países. A finales de enero se obtuvo la colaboración de los miembros del Colegio de Químicos Farmacéuticos de El Salvador y de la comunidad de la Universidad Nacional de El Salvador, que conformarían las brigadas para la recepción, clasificación y distribución de medicamentos.
7 FUNDESUMAes una ONG con sede en Costa Rica que colabora con la OPS/OMS en el despliegue operativo de SUMAy se ocupa de la logística y de los aspectos operativos (materiales, pericia externa, capacitación, etc.) del sistema SUMA. El establecimiento de contactos con las autoridades nacionales sigue siendo responsabilidad de la OPS/OMS.
 |
 |